Para leer a MARIA
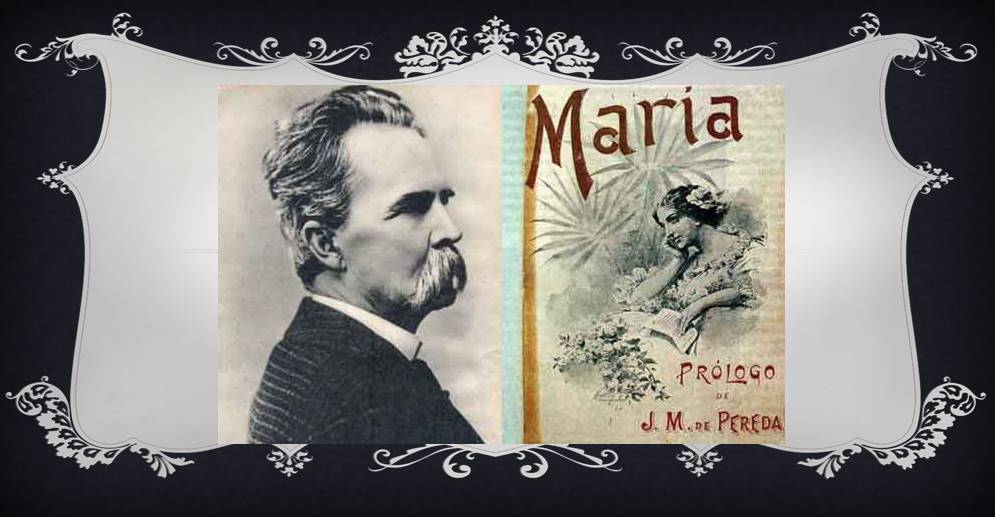
Un radical romántico.
Volcado en la borrasca de las guerras civiles de nuestro siglo XIX, este judío de ancestros ingleses, padeció derrotas irreparables que lo hicieron vagar entre sombras, buscando algo que nunca pudo encontrar. Poco antes de morir reveló su fracaso: «Hace cinco meses que no tengo con qué pagar los alimentos del hotel donde vivo […] hace tres semanas que no puedo pagar el lavado de la ropa […] ni tengo dinero para fumar […] ¿En qué tierra estoy, pues? ¿Quién soy, sino el que hace 30 años trabajaba honradamente para vivir con pobreza, pero honrando al país y procurando enriquecerlo? Todo esto podría volverlo a uno malo, si no hubiera nacido bueno y fuerte. Todo esto podría llenarle de ira el alma, de ira fatal.
Miguel Antonio Caro, el más integral escolástico de la historia nacional, se encontraba entre los amigos cercanos de Isaacs. Muestra de ello es el encargo especial que le hace de revisar el ejemplar corregido por el autor, que corresponde a la segunda edición de María, publicada finalmente en la Imprenta de Medardo Rivas, en 1869. Dos años después de haberse agotado la primera edición, a cargo de José Benito Gaitán, impresor bogotano. Sin embargo, con el giro de Isaacs de conservador a liberal, Caro (1887) pronunció esta diatriba en su contra: » El señor Isaacs, hombre de naturaleza vigorosa y activa, ha sido comerciante, periodista conservador por los años de 1868 o 1869, Representante de la misma calificación política, radical y Cónsul en Chile poco después, desgraciado empresario agrícola a su regreso al Cauca, militar, personaje revolucionario en Antioquia en 1879, explorador científico en el Magdalena en 1881 y en 1882 en comisión del Gobierno, revolucionario luego y ahora contratista del mismo Gobierno para la explotación de las carboneras de Riohacha. Malo es salir un hombre de su esfera, porque se expone a no hallar reposo, ni llegar a ninguna parte. No censuraríamos al señor Isaacs (lo decimos con perfecta sinceridad) sus mudanzas políticas, si no se hubiese empeñado, al mismo tiempo, en hacer gala de incredulidad y de odio al clero, que ni a él ni a su cristiana familia ha hecho daño jamás. Esto es lo que deploramos, y esto lo que no le han perdonado las Musas porque poeta materialista es una antinomia, un imposible».

Cierto. Isaacs luchó bravamente contra la desadaptación y esta fue el principio de todos sus fracasos. Bases ilusorias y un exceso de confianza hicieron que sus proyectos se vinieran a menos de forma inexorable. Como afirmó Cornelio Hispano: “tuvo el sentimiento trágico y estético de la vida. La vio como un espectáculo emocionante y la sufrió como un drama”. Ejemplo de ello es su proclama al asumirse Jefe Civil y Militar del Estado Soberano de Antioquia, el 30 de enero de 1880: “Si los traidores de la causa liberal cometieran la insensatez de provocarnos a lucha en el Estado, terrible escarmiento tendrían; y si para la salvación de esa causa se hace necesario un Atila, hele aquí; ese Atila se tendrá” . De este cargo debió retirarse el 9 de marzo del mismo año, por falta de reconocimiento federal. El historiador inglés Malcolm Deas argumenta que “en el siglo XIX se puede fabricar una revolución con muy poca gente. No es cierto que esas guerras representaran levantamientos de masas. Gaitán Obeso empezó con dos amigos en Bogotá en 1884 […] Son grupos pequeños y, a veces, ridículamente mal armados y preparados”. Este caso aplicaba para el pequeño ejército que conformó Isaacs.
Así era él. Romántico. Radical y romántico. Perdedor y romántico. “La cuartelada de Isaacs” la bautizó en su momento Tomás Carrasquilla, en una obra menor ambientada en ese instante histórico, allí señaló que era “una lucha que no estaba restringida a las amenidades de la milicia armada, pues grandes cantidades de tinta se empleaban en la defensa de las causas”. No era su primera tentativa guerrera. A sus veintitrés años se unió a los ejércitos que combatieron las dictaduras de Tomás Cipriano de Mosquera y José María Melo. Hacia 1869 crecieron sus simpatías por la causa liberal, hecho que lo llevó a vincularse a ese partido y convertirse en masón. En 1876, tomó parte en la guerra civil, a favor del gobierno de Aquileo Parra contra los conservadores. Parra buscaba, entre otros objetivos, restarle poder al clero para laicizar y hacer pública la educación. Carrasquilla captó magistralmente este ambiente de fanatismo y de farsa en El Padre Casafús (o Luterito) y en el final de Hace Tiempos.
También Juan de Dios Uribe , “El Indio”, revivió esos instantes en una pieza literaria titulada “En el cercado ajeno”: «Al otro día de la batalla de Los Chancos (31 de agosto de 1876) vi a Jorge Isaacs, de pie, a la entrada de una barraca de campaña. Pasaban las camillas de los heridos, las barbacoas de guadua con los muertos, grupos de mujeres en busca de sus deudos, jinetes a escape, compañías de batallón a los relevos, un ayudante, un General, los médicos con el cuchillo en la mano y los practicantes con la jofaina y las vendas. Trujillo que marcha al Sur, Conto que regresa a Buga, David Peña a caballo con su blusa colorada, como un jeque árabe que ha perdido el jaique y el turbante… el mundo de gente, ansiosa, fatigada, febril, que se agolpa, se baraja y se confunde después de un triunfo. El sol hacía tremer las colinas, la yerba estaba arada por el rayo, el cielo incendiado por ese mediodía de septiembre, y por sobre el olor de la pólvora y los cartuchos quemados, llegaba un gran sollozo, una larguísima queja de los mil heridos que se desangraban en aquella zona abrasada, bajo aquel sol que desollaba la tierra. Isaacs reemplazó el día antes a Vinagre Neira a la cabeza del Zapadores, y, como su primo hermano César Conto, estuvo donde la muerte daba sus mejores golpes. Yo lo vi al otro día en la puerta de la barraca, silencioso en ese ruido de la guerra, los labios apretados, el bigote espeso, la frente alta, la melena entrecana, como el rescoldo de la hoguera; y con su rostro bronceado por el sol de agosto y por la refriega, me parecieron sus ojos negros y chispeantes como las bocas de dos fusiles».

Baldomero Sanín Cano comparaba esta narración con las impresiones de Stendhal y de Tolstoi de las batallas de Waterloo y Borodino, en La Cartuja de Parma y en Guerra y Paz, respectivamente, porque “tienen la originalidad de sugerir, en un panorama de alegría y felicitaciones, el ambiente caldeado de la batalla ocurrida el día anterior y la magnitud de las ideas que allí se dieron a tremenda prueba”. El Indio Uribe, en el relato mencionado, rememoró algunos momentos de su infancia y juventud con Isaacs, mientras aquel era estudiante de la Escuela Normal de Popayán y este Superintendente de Instrucción Pública del Cauca, en 1875: «Cuando atravesaba los claustros de la Escuela Normal de Popayán, envuelto en su capa, sin mirar a nadie, los estudiantes cerrábamos los libros para contemplarlo llenos de respeto. Él imponía ese respeto, por otra parte; mas nosotros nos sentíamos orgullosos y felices al tener por superior de estudios al gran poeta que había paseado la novia inmortal caucana por todas las comarcas de la tierra; que había dejado a María como numen que preside los amores castos […] Felices, orgullosos y entusiastas, al pensar que el célebre escritor venía del lado de César Conto, de la redacción de El Programa Liberal, de dar un asalto a los fanáticos, por nosotros, por los normalistas, que estábamos en el nido de la serpiente, a quienes cada día nos gritaba la manada religiosa en las puertas de la Escuela, en la plaza, en las calles, con aullidos de fiera hambrienta: ¡Mueran los masones! ¡Mueran los herejes! con este estribillo de la época, que despedazaba el gaznate de hombres y mujeres: ¡Santo Dios! ¡Santo Dios!.
Cuando la lucha se dio, los insurrectos atacaron trincheras al grito de ¡Viva la religión! Uno de los batallones conservadores se llamaba Pío IX, y en la mencionada batalla de Los Chancos, multitudes fanatizadas, principalmente venidas de Antioquia, se lanzaron al combate electrizadas por un Mesías criollo, que se decía encarnación de Jesucristo y que fue descrito por Carrasquilla así: «Un hombre misterioso, de blancas talares vestiduras, tez de alabastro, y luenga cabellera de oro diluido, surge de improviso. Su aire iconógrafo, su acento, sus preces públicas y autoritarias de supremo oficiante, sugieren al punto el sentimiento de lo maravilloso. Quién le teme y le huye con recelo; quién le venera de rodillas; para unos es profeta del Altísimo, Anticristo para otros, para muchos Jesús de Nazareth. Mi Dios le llaman y como a Dios le siguen… Contra ese fanatismo se levantó Isaacs.
Es un hecho histórico que los conservadores manipulaban y utilizaban a la iglesia católica hasta donde les era posible; asimismo, que en algunos elementos de esta existía un antiliberalismo extremo. Esto se percibe en las cartas pastorales que los obispos escribían en la época, sobre cómo tratar a los liberales en el confesionario, cómo definir el grado de liberalismo que el penitente estaba padeciendo y qué tipo de penas se debían implantar. Un ambiente que se prolongó por décadas. A principios del siglo XX, el general Rafael Uribe Uribe escribió un folleto titulado De cómo el liberalismo político colombiano no es pecado, que al parecer sirvió muy poco ya que años después, en Santa Rosa de Osos, el obispo Miguel Ángel Builes consideraba al liberalismo algo peor.

Defendiendo una opinión contraria a la comúnmente aceptada y quizá con el deseo de recuperar para el liberalismo la figura de Jorge Isaacs, Germán Arciniegas (1967) escribió que: «No hay que pensar que el radicalismo le hubiera nacido a Isaacs tardíamente, que fuera una veleidad de jugador político. Aunque no lo parezca, María es ya una novela radical, y en la obra de los primeros años de Isaacs no hay nada contrario a lo que fue luego su vida de luchador radical. Isaacs se formó dentro de la más ardiente escuela liberal cuando, de quince años, en Bogotá, le tocó seguir de cerca la presidencia de José Hilario López. López, entonces, expulsó a los jesuitas, suprimió el fuero eclesiástico, promulgó la ley de la libertad de los esclavos. Amaba el progreso a la manera radical. Los estudiantes y los artesanos le hacían coro a estas reformas, y lo que con el tiempo se ve en la vida de Isaacs es el reventar de aquellas semillas que cayeron en su mente juvenil…»
No pensaba igual Miguel Antonio Caro, que con ira santa y benevolencia cristiana decía, en 1887, que:» El que hace guerra a la Religión es enemigo de la Patria. El señor Isaacs debe comprender que es tan sincero el horror que nos inspiran sus conceptos darwinianos, como son sinceros los votos que hacemos porque él, para gloria suya, para honra de la patria, y regocijo de los que hemos sido sus amigos, vuelva sobre sus pasos y los enderece por el camino de la verdad» .
Poco antes de morir en Ibagué, en 1895, Isaacs dijo al sacerdote católico que lo atendió: “Sí. Creo en Él y en su divinidad. Soy de su raza, y confío en su misericordia infinita” . Aunque pocos años antes hacía suya la consigna de los publicistas radicales: “Todos los que hablan en nombre de Dios, intentan algo contra mi libertad o contra mi bolsillo”.

Parece que el materialismo lo ha esterilizado
En 1887, en pleno auge de la Regeneración, Caro se apartó por un momento de su quehacer político y gramatical para asestarle un golpe científico-religioso a Isaacs. Este venía de reunir en el libro Estudio sobre las tribus indígenas del Estado del Magdalena, su peregrinaje por las mitologías, leyendas, lenguaje, arte y religión de aquellas culturas. En su artículo “El darwinismo y las misiones”, mencionó Caro (1887) “[…] Que el señor Isaacs, después de publicar la María y sus Poesías, escritas cuando era espiritualista y creyente, no ha vuelto, en veinte años, a escribir ningún libro ni cosa alguna de mérito literario. Parece que el materialismo le ha esterilizado”. La ira de Caro la provocó el estudio sobre la gramática y religión de nuestros aborígenes, donde al parecer, muy razonablemente, Isaacs prescinde de la hipótesis de Dios. Frases románticas, eróticas, que señalan el acercamiento sincero y apasionado que tuvo siempre como explorador del territorio colombiano y del alma de las poblaciones campesinas, indígenas y negras.
Seineivia zabugámue vivi azani rischakana / La hija de Seineivia es muy ardiente [businka]
Jauya guá aipiraiba? / ¿Quieres irte conmigo? [guajiro]
Seire pía aipâ / Vén a la noche [guajiro]
Makata pía atunkaiba tamá / Quédate a dormir conmigo [guajiro]
Seire pía muimba / Ven sola [guajiro]
Así, mientras el autor de María buscaba un mayor conocimiento del país y sus riquezas, Caro (1887) le sacaba en cara su curiosidad: «En el punto de vista científico, la filología de lenguas bárbaras les debe todo su caudal a los misioneros. El interés de estudiar esas lenguas se ha subordinado siempre al de enseñar, a los que las hablan, la doctrina cristiana. Sin este móvil religioso ¿quién se hubiera tomado la molestia de estudiar seriamente la jerga de los salvajes? ¿Quién el de escribir gramáticas y vocabularios? ¿Ni quién habría pensado en establecer, como las tuvieron los Jesuitas en Bogotá, cátedras de tales idiomas iliterarios? ¿No era más natural, más fácil, despreciarlos altamente y contribuir a su extinción, persiguiendo a las tribus mismas que los hablaban? La condescendencia de estudiar el habla del salvaje, no era, ni ha sido, ni será nunca, efecto de impulso natural, sino obra de la Gracia. Nadie va a tratar con salvajes por puro amor a la ciencia del lenguaje; ningún filólogo visita a las tribus bárbaras por el gusto de tomar los materiales de primera mano.
Aun para trasmitir estos materiales a los filólogos que “en la blandura y grato calor del gabinete”, según la frase del señor Isaacs, se entregan a sus lucubraciones favoritas, necesitase de un intermediario religioso. Fuelo, a principios de este siglo, el sabio Jesuita Hervás y Panduro, que en su Catálogo de las lenguas recopiló los datos científicos obtenidos con fines evangélicos por los laboriosos misioneros, y echó, por confesión unánime de todos los filólogos, la primera base de la ciencia moderna de la Filología comparada. El misionero aprende las lenguas bárbaras para catequizar al salvaje; el filólogo estudia los datos que el misionero le proporciona, para descubrir semejanzas, indagar orígenes y comprobar leyes lingüísticas. Ninguno de ellos tiene, como manifiesta el señor Isaacs tenerlo, interés particular en conservar la pureza de un idioma que no ha alcanzado, ni lleva trazas de alcanzar nunca, los refinamientos de las lenguas literarias y clásicas; tronco rudo que no da flores».
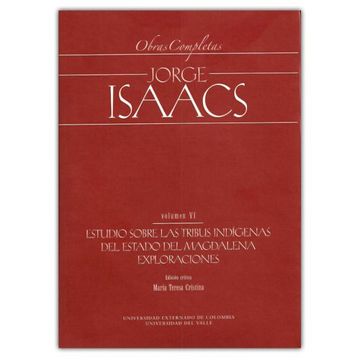
Esta diatriba de Caro es muestra de cómo se esgrimían la religión, la teología y los dogmas en las polémicas del siglo XIX. Además de intentar describir el lenguaje guajiro y businka, en sus recorridos por el norte del país, Isaacs descubrió las minas de carbón de El Cerrejón, en la Guajira. Procuró del Estado el reconocimiento de los títulos para explotar el mineral, pero no lo consiguió. Tampoco consiguió que le pagaran los dineros que le prometió el gobierno de Rafael Núñez, por haber recorrido la zona en misión oficial. Diez años después de su muerte, el general Uribe Uribe logró el reconocimiento de las minas para la familia Isaacs; sin embargo, mediante una ley de la República sustentada por él mismo, los derechos fueron indemnizados con treinta y cinco mil pesos de la época.
En la Guajira, de forma directa, recopiló relatos y cantos míticos sobre el origen del mundo y la procedencia de los hombres. Su afán y sus métodos de investigador quedaron descritos por él mismo: «…] investigaciones minuciosas, esfuerzo tenaz: captarse el respeto y cariño de los jefes y sacerdotes, y el de sus allegados, lo primero; recorrer así, ya en compañía de algunos salvajes, las comarcas que habitan y los desiertos donde imperan; en el estudio de los idiomas, no perder instante propicio para la adquisición de un dato valioso, de una palabra nueva, de un giro extraño; obtener de los ancianos, mediante dones, benevolencia y astucia paciente, lo que no ha sido fácil conseguir de los jefes y médicos-sacerdotes, en lo relativo a tradiciones y creencias religiosas; conquistar el afecto de las mujeres, comúnmente agreñas y recelosas al principio, con regalos de bujerías y bagatelas, que estiman mucho para adornarse a su modo, y acariciando a los niños, tributando consideración a las ancianas: en fin, días y noches, perdido el recuerdo de número y de fechas, sin otra sociedad que la de gentes bárbaras, sin más techo, ni hogar ni cuidados que los suyos; por horizonte, lo no visto, lo grandioso, lo ignorado… y sed insaciable de eso; una impaciencia indócil a las caricias del sueño, y fuerte, sin ligaduras ni zozobras, el alma libre.».

En 1951, el Ministerio de Educación de Colombia reeditó en la colección Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, el Estudio sobre las tribus indígenas del Estado del Magdalena, bajo la dirección de uno de los primeros antropólogos del país, Luis Duque Gómez, quien afirmó en el prólogo: “El trabajo de Jorge Isaacs sigue siendo, aún hoy en día, un acopio de datos, algunos de los cuales son de singular importancia para la investigación de los complejos culturales en una zona de contactos intercontinentales como lo fue en tiempos remotos ésta del antiguo Estado del Magdalena”.
En fin, la ira de Caro fuera mayor si hubiese sabido que Isaacs aprovechó sus incansables viajes por la nación, para servir de amanuense del espíritu popular expresado en coplas y canciones graciosas, picarescas y hasta pornográficas. Con el título Canciones y coplas populares fueron publicadas, siguiendo un manuscrito suyo hallado en la Biblioteca Nacional de Colombia, y editado por primera vez en 1985 por Procultura, en la colección Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, con prólogo de Guillermo Abadía Morales. Una recopilación de cantos que pagan con la muerte del nombre del autor, la perennidad en la memoria colectiva. Su origen es diverso, cultural y geográficamente. Las 494 canciones y coplas compiladas por Isaacs muestran cómo su hogar fue siempre una parada en su incesante recorrido por la nación. Por eso rehacer sus caminos es un trabajo por realizar. Con su desmesurada imaginación se anticipó a los trabajos que, ya en el siglo XX, hicieron Antonio José Restrepo, Benigno A. Gutiérrez, Ciro Mendía, Arturo Escobar Uribe y Abadía Morales, entre otros. Pero lo propio de los hombres es el olvido. Así lo plasma en la copla 428:
No sé qué estrella importuna
Influyó en mi nacimiento:
¡Tan alto mi pensamiento
Y tan baja mi fortuna!
En 1860, de su primer viaje a Antioquia, dejó versos candorosos al paisaje y a las mujeres de esta tierra. A continuación, se transcriben unos de su poema “La Montañera”:
Ayer de tarde
La Frisolera
Pasó un recluta
Cantando vueltas.
— ¿Pablo?, le dijo.
— ¡Murió en la guerra!
¡Pobre muchacho!
¡Pobre Gabriela!
Y estos de 1861, tomados del poema “De Antioquia a Medellín”:
Al fin te diviso,
Hermosa ciudad,
Respiro tus aires
Que vida me dan,
La vega contemplo
Que moja al pasar
La onda revuelta
Del manso Aburrá.
Morir es dejarte,
No vuelvo a viajar.
Penoso recuerdo
Me sigue tenaz.
¡Qué sol! ¡Qué camino!
¡Qué mula! ¡Qué afán!
¡Calor del infierno!
Me voy a asfixiar;
El brandy envenena
Y el agua hace mal.
Me muero, me ahogo:
¡Qué insano es viajar!
Jerónimo[horrible
(Te niego hasta el san),
Tus llanos son crueles,
Tu pueblo infernal.
De ti fatigado,
Llegué a Sopetrán,
Al Cauca jadeante,
A Antioquia mortal:
¡Y vi tantos… vaya!
¡Qué malo es viajar!
[…]
No dejes, bagaje,
Tu suave compás,
Galopa, galopa…
Llegamos a Aná.
Las cuestas cesaron,
Cesó el pedregal.
¡Bendita alameda!
Juro por San Blas
Que en mula y por lomas
No vuelvo a viajar.
La inclinación de Isaacs por las manifestaciones folclóricas de los pueblos que conoció y estudió quedaron reseñada en sus obras. Ya no solo en sus primeros cantos, sino en el idilio de Efraín y María. Los bambucos, los bundes, las vueltas, los bailes y cantos negros aparecen como telón de fondo del romance. El famoso capítulo XL, reputado como exótico y marginal en la novela, no solo es indispensable a su unidad, sino que muestra cómo el romanticismo americano fue diferente del europeo. Al relatar la hermosa leyenda de Nay y Sinar, estaba haciendo un alegato contra la esclavitud y cantando las historias que de niño escuchaba de las esclavas negras, protectoras suyas en el Cauca natal.
¿Dónde y cómo escribe Isaacs su novela? Él mismo cuenta que: «hay una época de lucha titánica en mi vida, la de 1864 a 1865: viví como Inspector del camino de Buenaventura, que se empezaba a construir entonces, en los desiertos vírgenes y malsanos de la costa del Pacífico. Vivía entonces como un salvaje, a merced de las lluvias, rodeado siempre de una naturaleza hermosa, pero refractaria a toda civilización, armada de todos los reptiles venenosos, de todos los hálitos emponzoñados de la selva. Los 300 o 400 obreros que tenía bajo mis órdenes y con quienes habitaba como en campaña, tenían casi adoración por mí. Trabajé y luché hasta caer medio muerto por obra de la fatigante tarea y del mal clima. Después he hecho cuanto mis fuerzas han permitido, hasta el Congreso de 1878, en favor de la vía redentora para el Cauca; pero nada ha sido eso, comparándolo con lo que hice y sufrí como Inspector de los trabajos desde noviembre de 1864 hasta el mismo mes en 1865». Durante ese año como inspector de construcciones del ferrocarril que uniría a Cali y Buenaventura, comenzó a esbozar los primeros capítulos de María, obra que terminó de escribir en Cali meses después.

Cripta de Isaacs en el cementerio de San Pedro en Medellin.

Su imaginario peregrinaje mortal
En 1879, cuando Isaacs se preparaba para dar el golpe de mano en el Estado Soberano de Antioquia, escribió en un editorial del periódico que dirigía, La Nueva Era, editado en Medellín: «Que no intente el conservatismo, que no insista en recuperar aquí su dominación anacrónica y absurda, que no pretenda hacer de Dios un aliado para la satisfacción de ridículos orgullos y viles avaricias… porque si tal hiciera, si tal locura le cegara otra vez, las espadas liberales, sí, esas espadas, léase bien, serán azotes de Dios, azotes implacables sobre los contumaces rebeldes; y nada, nada bajo el sol podría detener la justa cólera de los siervos de ayer, víctimas del feudalismo ultramontano hasta ayer, y libres y victoriosos hoy»:
Cuando se hacían sentir ya los estragos de la Regeneración y se consumaba la agonía del radicalismo, cuando en su decadencia no era ya un movimiento popular sino una rosca, Isaacs se convirtió en partidario de un movimiento contra ambos excesos, apoyando al general Marceliano Vélez, jefe de los conservadores históricos en Antioquia. Esta conversión no fue muy del agrado de sus antiguos compañeros. El Indio Uribe le escribió a Antonio José Restrepo (Ñito) sobre los conversos de última hora: «Hay quienes tiemblan de su historia de ayer, como las mujeres de mala vida cuando han mejorado su posición, si se refieren crónicas escabrosas de antaño. Otros tratan de que se les perdone el imaginario delito de haber pensado bien […] otros, muñecos, buenos para decir papá y mamá apretándoles la barriga, imitan servilmente lo que oyen, y resuelven que no hay cuestión religiosa, aunque nos abrume el despotismo en nombre de los intereses católicos, y que debe dejarse en paz a los clérigos, aunque sean los más calificados instrumentos de la servidumbre. Muy avanzada está la noche, pero, por lo mismo está cerca el amanecer, muy poderosos ha sido el esfuerzo de la reacción y ello indica que está cerca el agotamiento del mal. No podrá creer jamás que se hayan perdido todas las enseñanzas de los maestros, no hay noticias de un desastre tan grande, por mucho que descienda un pueblo». Lo cierto es que así sucedió.
De julio a diciembre de 1867, Isaacs redactó con Sergio Arboleda el periódico La República, comandando el grupo conservador que impulsaba la candidatura de Pedro Justo Berrío. Al respecto señaló: «Cuando redacté La República creía aún posible poner de todo en toda la fracción avanzada del partido conservador al servicio de la república democrática. En 1868 y 1869, siendo diputado al Congreso Nacional, obtuve el doloroso desengaño y empecé a ser víctima de la demagogia ultramontana y de la oligarquía conservadora. Se me había educado «republicano» y resulté ser soldado insurgente en las filas del partido conservador. Ahora puedo explicarme eso satisfactoriamente».
Años después, contemporizando con su odiado Núñez, al que trató de asesino y sanguinario, Isaacs no acompañó a sus antiguos amigos radicales al fragor y al fracaso de la batalla de La Humareda ni al aniquilamiento siguiente, que restó la luz para la larga noche de la Regeneración. Por esos años, esperaba que Núñez le ofreciera algún cargo oficial. Este lo nombró embajador en Argentina, pero la guerra civil de 1884-1885 le impidió asumir el cargo; aun recibiendo de Julio Roca, presidente del país austral, tres mil pesos para su viaje. Esa era su mayor ambición.
En 1881, había dedicado su primer canto de “Saulo”, al presidente Roca. Isaacs testamentó: “[…] si al fin llega el ya temido y acaso inevitable día en que suelo colombiano les niegue hasta una fosa a mis cenizas, mis huesos se estremecerán de orgullo y de placer al tocarlos la tierra que cubre los de Belgrano y Rivadavia” . Sin embargo, no conoció Buenos Aires, donde alguna vez su obra paralizó una sesión del consejo de Ministros del presidente Avellaneda. Pero sus cenizas sí las destinó de variadas formas: “En esta carísima prueba de dos años, ciertos hombres debían convencerme más y más de que ni hogar ni tumba podré tener en el país en que nací”. Dos años antes de morir terminó su imaginario peregrinaje mortal. “Si en Ibagué me dan tumba prestada, que pronto envíe Antioquia por mis huesos, a ella pertenecen, que los sepulten en el valle de Medellín o cerca de la tumba de Córdoba”.

Carroza con los restos de Isaacs, diseñada por Tomás Carrasquilla. Medellín 1905.
La arcilla claudicante, el fardo de miserias
¿Por qué ese desengaño de su tierra natal? Nunca armonizó con sus paisanos. Desde 1878 abandonó Cali y solo estuvo de nuevo de paso. Su quiebra con la hacienda “Guayabonegro” —historia que publicó en un panfleto titulado A mis amigos y a los comerciantes del Cauca— lo desterró para siempre. Mario Carvajal, uno de sus biógrafos, señaló que “sus paisanos tocados de la incurable ceguedad espiritual de nuestras gentes, no alcanzaron a ver en él sino las tristezas cotidianas, la arcilla claudicante, el fardo de miserias que todos y cada uno, fatalmente, llevamos con nosotros”.
Sus relaciones con Antioquia tuvieron otro signo. En 1860 luchó con los ejércitos que combatieron a Mosquera. Por esta época escribió varios poemas a esta tierra y recorrió en mula parte del territorio, entre otras, para conocer en Sonsón a Gregorio Gutiérrez González. Compuso Río Moro, poema que leyó en la famosa velada literaria de El Mosaico, comienzo de su gloria literaria. Fue presidente de facto del Estado y compuso el poema “La Tierra de Córdoba”, apología de la raza, en el que defendió el origen judío del pueblo antioqueño. En fin, legó sus restos.
Antonio José Restrepo (1895), ocasional adversario suyo durante su incursión militar de 1880, lo recordó tiempo después: «Yo fui amigo de D. Jorge de diez años acá y pude apreciar cuánto valía por su carácter y talento […] María nos dominó, nos sedujo, nos hipnotizó a todos en aquella época, y en Antioquia mucho más que fuera de él. Allá habían conocido a su joven apuesto autor, de quien se sabía que amaba esa tierra con fervor de consanguíneo. Su nombre extraño de judío, que él reclamaba ante todo y sobre todo, le despertaba afinidades secretas en todas partes. Él cantaba las campesinas antioqueñas con una coquetería de salón que no se asemejaba al dejo sencillísimo de Gregorio y de Epifanio Mejía; y una vez que pasó por Sonsón y se internó en las montañas y breñales del Páramo en busca de Victoria para venir a Bogotá, esa vez sacó a su lira de poeta el mejor y más alto son que haya dado jamás jugando con las rimas: esa vez cantó a Río Moro e inmortalizó para siempre el modesto y escondido afluente de La Miel, cuyas aguas Isaacs y muy contados más hemos bebido. A Antioquia, en fin, le consagró el poeta su último canto, el canto del cisne moribundo, La Tierra de Córdoba […] Y la Biblia que para Isaacs era un manual casero, un libro que le contaba la historia y hazañas de los de su familia y su solar, fue para nosotros los antioqueños un punto de comparación, una piedra de toque donde aquilatamos nuestro entusiasmo y devoción por la prometida de Efraím».
María, elegía y paroxismo del paisaje de su valle natal. Testimonió en copiosas líneas el auge de la colonización antioqueña hacia el Sur, y el cariño que Efraín sentía por esos colonos: «Mis comidas en casa de José no eran ya como la que describí en otra ocasión: yo hacía en ellas parte de la familia; y sin aparatos de mesa, salvo el único cubierto que se me destinaba siempre, recibía mi ración de frisoles, mazamorra, leche y gamuza de manos de la señora Luisa, sentado ni más ni menos que José y Braulio, en un banquillo de raíz de guadua. No sin dificultad los acostumbré a tratarme así. Viajero años después por las montañas del país de José, he visto ya a puestas del sol llegar labradores alegres a la cabaña donde se me daba hospitalidad […] Tiburcio, el otro colono antioqueño amigo de Efraín, “entretenía su camino contando por instinto sus penas a la soledad”:.
Al tiempo le pido tiempo
Y el tiempo tiempo me da,
Y el mismo tiempo me dice
Que él me desengañará.
Buscador insaciable de riqueza, peregrino impenitente por todo el país explorando minerales, Isaacs descubrió petróleo y carbón. En 1857 había hallado yacimientos de hulla y otros metales en Urabá. Le dice a Adriano Páez: “Vea de dónde le escribo: no es ya de las pampas guajiras; es del fondo de este golfo (el de Urabá), salvaje aún, casi lo mismo que lo dejaron Bastidas, Ojeda, Enciso. Cumplo la consigna, caro amigo mío, la que usted me dio en 1864: amar y laborar”.
Pero, no todo marchó bien para Isaacs en Antioquia. Conocidos panfletistas y periodistas como Camilo Antonio Echeverri, “El Tuerto”, y Fidel Cano lo hostigaron. Echeverri escribió: “A mí nadie me ha tratado mal, es decir, grosera y bajamente, sino Federico de la Vega, aventurero español según creo; Jorge Isaacs, jefe elevado por una chusma al rango de jefe de esa zambra hebreo-morisco-beduina a la que él mismo dio el pomposo nombre de Revolución radical en Antioquia” . Fidel Cano le dedicó muchos artículos y anónimos y durante la jefatura militar, publicó un periódico clandestino llamado El Látigo, del cual se resintió fuertemente Isaacs. Este replicó: «Se nos llama extraños, huéspedes intrusos en el propio suelo de Colombia; hay hombres que nos quisieran expulsar de él, como si nuestra sombra dañara sus sembrados, como si nuestra voz perturbase su sueño, como si en nuestra pobre existencia necesitáramos de su oro, como si el pan de sus mesas hubiésemos probado, como si la luz que hacemos hubiese de incendiar sus palacios, como si nuestra voz pudiese levantar en marejada rabiosa sobre ellos a los hijos de la miseria y del dolor…[…] Se nos llama huéspedes desagradecidos. En el Estado del Cauca habitan más de cuarenta mil hijos de Antioquia, en tierra fecunda que aquel país les brinda generosamente; y las poblaciones de esos emigrantes tienen la protección del partido Liberal del Cauca, y el amor de todas las clases sociales en nuestro suelo natal. Y allá no es tacha ni delito ser nacido en Antioquia […]

Tres fábricas de mala cerveza, una casa de locos, cuatro herrerías…
¿A qué tierra vino el novelista a soltar su verbo radical? Sanín Cano recordaba que “la prensa de la capital no era conocida sino de una o dos personas suscritas al Diario de Cundinamarca. Ejemplares de libros publicados en Bogotá solían llegar a personas favorecidas por el destino. Recuerdo que María de Isaacs, en un solo ejemplar, pasaba de casa en casa, bañado en lágrimas del vecindario”.
Retornó a Medellín en 1879, luego de agitar el Congreso con sus discursos contra la anunciada Regeneración de Núñez y Caro. Asistió al lanzamiento del lema que marcó ese tramo de la historia nacional “Regeneración administrativa fundamental o catástrofe”. Con su verbo contribuyó a que el general Julián Trujillo clausurara el Congreso. Llegó a dirigir La Nueva Era. Órgano del lánguido radicalismo antioqueño en el poder con el general Rengifo. En la disputa con Fidel Cano, escribió que desde esa tribuna lucharía por la República hasta que el liberalismo lo releve: “descenderemos de ella con honor, vivos o muertos”. En sus memorias, Mariano Ospina Rodríguez señaló el poco ascendiente que tenía Isaacs sobre la población: no sabían ni pronunciar su apellido.
La capital del Estado, Medellín, no pasaba de los treinta mil habitantes. Según la prolija y exhaustiva enumeración de Lisandro Ochoa en Cosas viejas de la Villa de la Candelaria: «funcionaban tres bancos el de Antioquia, el de Restrepo y Cía. y el de Botero Arango. Cuatro malos hoteles atendían a los pocos parroquianos que visitaban nuestra tierra. Sus diversas actividades de entonces se limitaban a siete carpinterías, cinco sastrerías, seis boticas, cuatro peluquerías, seis cantinas, dos fotografías, tres imprentas, dos casas de baños públicos, siete zapaterías y una litografía. Existían cincuenta y dos casas de dos pisos y una de tres pisos, catorce consultorios médicos, un teatro, una notaría, dos librerías, tres fábricas de mala cerveza, una casa de locos, cuatro herrerías y un hospital de caridad».
A este desierto llegó Isaacs a lanzar sus consignas anticlericales y de liberación social. Radical y romántico.
Emiro Kastos, quien dio techo y alimentación al novelista y a su familia, para que no muriera de hambre en Ibagué, pintó el panorama espiritual de la ciudad en ese momento: «Nada encontré nuevo: las mujeres como siempre encerradas en sus casas, vegetando sin sociedad y sin placeres: los hombres reuniéndose en las mismas partes, conversando las mismas cosas, aburriéndose de la misma manera: los ricos despreciando a los pobres y los pobres hablando mal de los ricos; los jóvenes buscando en los vicios las emociones que les niega la monotonía social; y los viejos corriendo desalados tras las pesetas y economizando como si la vida durara mil años». No parece que hayamos progresado mucho desde esos tiempos decimonónicos.
Se tomó Rionegro y arribó victorioso a Medellín en enero de 1880. Derrocó a Pedro Restrepo Uribe, a quien acusó de nuñista y traidor al radicalismo. Curiosamente, cuando Isaacs alternó tiempo después en el palacio presidencial con la esposa de Núñez, doña Soledad Román, Restrepo Uribe estaba combatiendo contra el gobierno de la Regeneración. El ejército de la Unión envió refuerzos para restaurar el gobierno legítimo, de manera que el poeta y novelista hijo de Cali, entregó las armas para no ocasionar enfrentamientos entre copartidarios.
El jefe conservador Carlos Martínez Silva resumió la aventura: «la posición del señor Isaacs, convertido de la noche a la mañana, de poeta y novelista en general, es desesperada […] A pesar de todo nosotros creemos que el señor Isaacs no combatirá; comprendiendo su impotencia para luchar con probabilidades de buen éxito, celebrará una honrosa capitulación, en la cual sacarán libres los revolucionarios sus espadas y sus equipajes. Y este será el resultado menos malo de esa torpe y criminal revolución, pues se ahorrarán así muchas vidas humanas, y no tendríamos que deplorar la pérdida del señor Isaacs, que ha ofrecido dejar su cadáver en el campo de batalla. Sería lástima que el poeta general fuera a quedar tendido atravesado por una bala cuyo cartucho estaría hecho con una de las páginas de María».
Nada le falta a tu grandeza ni escasez, ni abandono ni ostracismo
Publicada María en 1867, su fama voló por toda América. El pintor Alejandro Dorronsoro hizo el retrato oficial de la protagonista, según las indicaciones del autor: “La Virgen de la Silla de Rafael, modificando un poco la nariz, puede servirle de modelo para esa facción”. En la derrota, Isaacs intentó comprarlo: «suponiendo quizá que se me podía obligar a todo sacrificio me exigieron 200 fuertes, y 50 pesos fue el valor que le asignaron cuando Usted lo envió, le confiesa al pintor. –Yo no podía dar tanto y fue crueldad, o algo muy parecido a eso, pretender que se triplicara el precio para vendérmelo, aprovechándose de la admiración que imaginaron me causaría. Los hombres de negocios suelen ser implacables».
En agosto de 1894 confesó su derrota definitiva: “Fría y larga noche de invierno es la vejez e infortunios de la patria me han entristecido. Afortunados los que pueden reír”. En su desespero, solicitó al mexicano Justo Sierra, el “Maestro de América”, nombrarlo Cónsul de aquel país. Isaacs soñó con minas, se quejó ingenuamente de los editores, lamentó su suerte. Al respecto, Alfonso Reyes (1956) comentó: «Pocas figuras más representativas en la literatura americana que el autor de María. Jorge Isaacs toma la pluma —y al punto se le saltan las lágrimas. Y cunde por América y España el dulce contagio sensitivo, el gran consuelo de llorar. El romántico caballero judío, hijo de un judío inglés establecido en Cauca, está hecho —afortunadamente— para despistar cierta tendencia a sustituir la crítica literaria con artimañas sociológicas. Tendencia según la cual este creador de la novela de lágrimas debiera ser indio por los cuatro costados.
[…] Veo —al trasluz— todos los dolores de mi América; y algo muy mío, que no acierto a formular yo mismo, se agita y despierta en mí: algo entre recuerdo y amenaza. Tal vez sea el contagio de las lágrimas. Justo Sierra no pudo hacer Cónsul de México a Jorge Isaacs. ¿Lograría auxiliarlo de algún modo? ¿Cuándo aprenderemos a dar a los hombres lo que es suyo? Pero ya lo entiendo: lo propio de Jorge Isaacs eran las lágrimas».
Ya enfermo de muerte en Ibagué, Isaacs declaró: «Hay horas que me figuro que descanso y me mortifico para una gran jornada, acaso sea para la de más allá de la tumba. La ambición viene una noche a turbar el sueño tranquilo que disfrutábamos en el hogar paterno y deslumbrados y ciegos e insensatos, huimos de la campiña y de los bosques y del río persiguiendo una quimera en alcance de una sombra, y cansados y solos, con el remordimiento en el alma, lloramos después sobre las rocas de playas extranjeras los días de felicidad perdida, y buscamos en vano un rostro amigo y ya no se levantarán en nuestro horizonte las palmeras y techumbres del hogar paterno. Sólo la paz del alma, los apacibles y dulcemente monótonos placeres de la vida de familia, el afecto de corazones honrados dan el bien que hace llevadero el dolor y la fatiga en la jornada de la existencia».
Venía de enterrar a su gran amigo Emiro Kastos. Debido a su cercanía con la familia del poeta José Asunción Silva, escribió un poema a la muerte de su hermana, Elvira Silva: “El único que puede escribir un poema a su memoria es Jorge”, señaló su amigo. La carta de agradecimiento de Silva es de infinita amargura, a la vez que resulta un anuncio de cómo y por qué se suicidará. A ella, Isaacs respondió: “Lo que me dice en su carta del dolor que lo tortura, los recuerdos que evoca y acaricia para matarse, su ternura por la muerta adorada y casi divina, me quebranta el corazón”. Muere el autor de María el 17 de abril de 1895. Como un epitafio, Mario Carvajal escribió: «Nunca has sido más grande, oh soñador, que en este cansado, penoso atardecer. Porque nunca has estado más abandonado que ahora de los hombres. Antes bullía el ruido en torno tuyo: la lucha en todos los campos de contienda. Ahora esos mismos hombres, que aprendieron a olvidarte mientras te batías en el desierto, te dejan hundido en el silencio de tu postrera soledad: Solo has vivido siempre. Mas tu otra soledad era de luz y estruendo. Esta de ahora es callada y oscura como el fondo a que principias a descender. Nada le falta a tu grandeza: ni escasez, ni abandono, ni ostracismo».

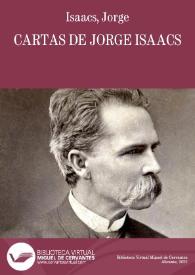
CRONOLOGÍA DE JORGE ISAACS
1822 Se establece George Henry Isaacs, padre de Jorge Isaacs, proveniente de Jamaica, en el Chocó.
1828 George Henry Isaacs contrae matrimonio con Manuela Ferrer Scarpetta.
1837 1 de abril, Jorge Isaacs nace en Cali, Colombia.
1848 Isaacs viaja a Bogotá para comenzar sus estudios secundarios en el Colegio del Espíritu Santo, dirigido por Lorenzo María Lleras.
1854 En Cali, Isaacs se alista en el ejército del coronel conservador Manuel Tejada, para combatir al general José María Melo. En junio de este año, su padre adquiere la finca “El Paraíso”, escenario idílico de María.
1856 19 de noviembre, contrae matrimonio con Felisa González Umaña en Cali.
1860-1861 Lucha en el ejército del gobierno contra la revolución del general Tomás Cipriano de Mosquera. Empieza a componer poesía.
1861 Administra las haciendas familiares “La Rita” y “La Manuelita”, tras la muerte de su padre, en marzo.
1863 Luego de fracasar en la administración de la herencia familiar, viaja a Bogotá en procura de la asesoría jurídica de José María Vergara y Vergara.
1864 Triunfa en una lectura de sus poemas ante los contertulios de El Mosaico, en Bogotá, quienes publican su primer libro Poesías. En noviembre, y durante un año, asume el cargo de inspector de construcciones en el ferrocarril que se está construyendo entre Cali y Buenaventura. Allí comienza a escribir María.
1866-1869 En Bogotá, actúa como representante del Partido Conservador del Valle en el Congreso Nacional.
1867 Junio, publica María en la imprenta de José Benito Gaitán. De julio a diciembre dirige La República, periódico conservador.
1869-1870 Secretario de la Cámara de Representantes. Sus crecientes simpatías por la causa liberal culminan en su adhesión a ese partido. Se convierte en masón.
1870-1872 Cónsul de Colombia en Chile. En su viaje al Sur pasa por Lima, donde conoce al escritor de las Tradiciones peruanas, Ricardo Palma.
1873 Regresa a Colombia y adquiere con el chileno Recaredo Miguel Infante, la hacienda “Guayabonegro”. De nuevo fracasa y se ve implicado en procesos judiciales durante varios años.
1876 César Conto, su primo, presidente del Estado Soberano del Valle del Cauca, lo nombra superintendente de instrucción pública. En este cargo, logra establecer clases nocturnas para adultos, escuelas de agricultura y de artes manuales. Con su primo codirige el periódico El Programa Liberal. El 31 de agosto, combate en la batalla de Los Chancos.
1877 Nombrado secretario del gobierno del Valle del Cauca, luego de que Conto dejara la presidencia del Estado.
1879 Viaja al Estado de Antioquia, donde es presidente su amigo el general Tomás Rengifo. Allí dirige el periódico La Nueva Era.
1880 30 de enero, se declara presidente de Antioquia; cargo del que se retira en marzo por falta de reconocimiento federal. Ese mismo mes lo expulsan del Congreso, debido a sus actividades revolucionarias. Defiende su rebelión en La revolución radical en Antioquia. Se traslada con su familia a Ibagué, con el apoyo de su amigo Emiro Kastos.
1881 Publica el primer canto de su poema “Saulo”, dedicado a Julio Roca, presidente de Argentina. En septiembre es nombrado por el presidente Rafael Núñez, como secretario de una comisión conformada para estudiar y explorar las riquezas minerales de la costa atlántica. Descubre depósitos de carbón en los Estados de Magdalena y Bolívar.
1886 Recibe el derecho de explotación de los depósitos de carbón que descubrió, sin embargo, no logra reunir el capital necesario para emprender este proyecto.
1887 Publicación de su Estudio sobre las tribus indígenas del Estado del Magdalena.
1895 17 de abril, Isaacs muere en Ibagué.
1904 Sus restos son trasladados a Medellín.
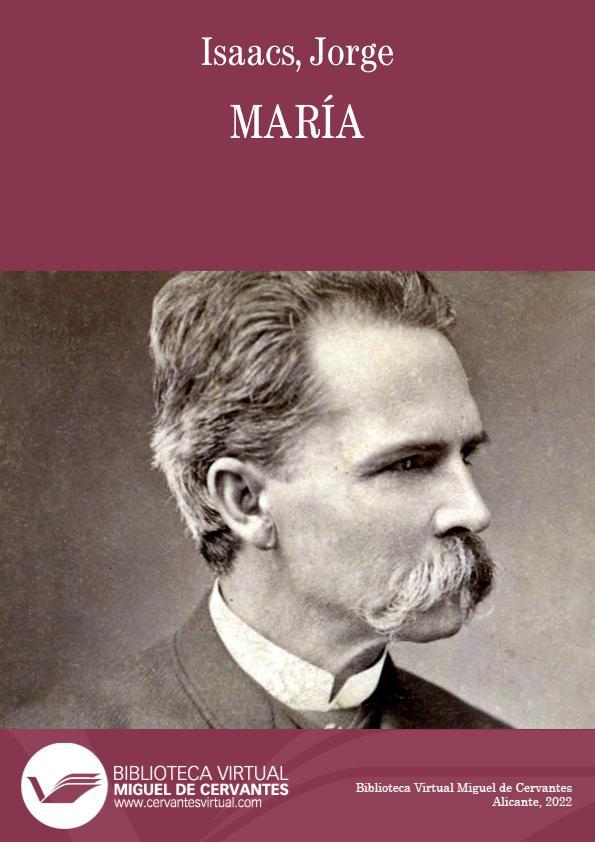
Textos y poemas seleccionados de Jorge Isaacs
María
A LOS HERMANOS DE EFRAÍN
He aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia de aquel a quien tanto amasteis y que ya no existe. Mucho tiempo os he hecho esperar estas páginas. Después de escritas me han parecido pálidas e indignas de ser ofrecidas como un testimonio de mi gratitud y de mi afecto. Vosotros no ignoráis las palabras que pronunció aquella noche terrible, al poner en mis manos el libro de sus recuerdos: «Lo que ahí falta tú lo sabes: podrás leer hasta lo que mis lágrimas han borrado». ¡Dulce y triste misión! Leedlas, pues, y si suspendéis la lectura para llorar, ese llanto me probará que la he cumplido fielmente.
I
Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio del doctor Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años, y famoso en toda la República por aquel tiempo.
En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró a mi cuarto una de mis hermanas, y sin decirme una sola palabra cariñosa, porque los sollozos le embargaban la voz, cortó de mi cabeza unos cabellos: cuando salió, habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas.
Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Esos cabellos quitados a una cabeza infantil; aquella precaución del amor contra la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante el sueño vagase mi alma por todos los sitios donde había pasado, sin comprenderlo, las horas más felices de mi existencia.
A la mañana siguiente mi padre desató de mi cabeza, humedecida por tantas lágrimas, los brazos de mi madre. Mis hermanas al decirme sus adioses las enjugaron con besos. María esperó humildemente su turno, y balbuciendo su despedida, juntó su mejilla sonrosada a la mía, helada por la primera sensación de dolor.
Pocos momentos después seguía yo a mi padre, que ocultaba el rostro a mis miradas. Las pisadas de nuestros caballos en el sendero guijarroso ahogaban mis últimos sollozos. El rumor del Zabaletas, cuyas vegas quedaban a nuestra derecha, se aminoraba por instantes. Dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda, en las que solían divisarse desde la casa viajeros deseados; volví la vista hacia ella buscando uno de tantos seres queridos: María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi madre.
II
Pasados seis años, los últimos días de un lujoso agosto me recibieron al regresar al nativo valle. Mi corazón rebosaba de amor patrio. Era ya la última jornada del viaje, y yo gozaba de la más perfumada mañana del verano. El cielo tenía un tinte azul pálido: hacia el oriente y sobre las crestas altísimas de las montañas, medio enlutadas aún, vagaban algunas nubecillas de oro, como las gasas del turbante de una bailarina esparcidas por un aliento amoroso. Hacia el sur flotaban las nieblas que durante la noche habían embozado los montes lejanos. Cruzaba planicies de verdes gramales, regadas por riachuelos cuyo paso me obstruían hermosas vacadas, que abandonaban sus sesteaderos para internarse en las lagunas o en sendas abovedadas por florecidos písamos e higuerones frondosos. Mis ojos se habían fijado con avidez en aquellos sitios medio ocultos al viajero por las copas de añosos guaduales; en aquellos cortijos donde había dejado gentes virtuosas y amigas. En tales momentos no habrían conmovido mi corazón las arias del piano de U… ¡Los perfumes que aspiraba eran tan gratos, comparados con el de los vestidos lujosos de ella, el canto de aquellas aves sin nombre tenía armonías tan dulces a mi corazón!
Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo recuerdo había creído conservar en la memoria porque algunas de mis estrofas, admiradas por mis condiscípulos, tenían de ella pálidas tintas. Cuando en un salón de baile, inundado de luz, lleno de melodías voluptuosas, de aromas mil mezclados, de susurros de tantos ropajes de mujeres seductoras, encontramos aquella con quien hemos soñado a los dieciocho años y una mirada fugitiva suya quema nuestra frente, y su voz hace enmudecer por un instante toda otra voz para nosotros, y sus flores dejan tras sí esencias desconocidas; entonces caemos en una postración celestial: nuestra voz es impotente, nuestros oídos no escuchan ya la suya, nuestras miradas no pueden seguirla. Pero cuando, refrescada la mente, vuelve ella a la memoria horas después, nuestros labios murmuran en cantares su alabanza, y es esa mujer, es su acento, es su mirada, es su leve paso sobre las alfombras, lo que remeda aquel canto, que el mundo creerá ideal. Así el cielo, los horizontes, las pampas y las cumbres del Cauca hacen enmudecer a quien los contempla. Las grandes bellezas de la creación no pueden a un tiempo ser vistas y cantadas: es necesario que vuelvan al alma, empalidecidas por la memoria infiel.
Antes de ponerse el Sol, ya había yo visto blanquear sobre la sobre la falda de la montaña la casa de mis padres. Al acercarme a ella contaba con mirada ansiosa los grupos de sus sauces y naranjos, al través de los cuales vi cruzar poco después las luces que se repartían en las habitaciones.
Respiraba al fin aquel olor nunca olvidado del huerto que me vio formar. Las herraduras de mi caballo chispearon sobre el empedrado del patio. Oí un grito indefinible; era la voz de mi madre: al estrecharme ella en los brazos y acercarme a su pecho, una sombra me cubrió los ojos: era el supremo placer que conmovía a una naturaleza virgen.
Cuando traté de reconocer en las mujeres que veía, a las hermanas que dejé niñas, María estaba en pie junto a mí, y velaban sus ojos anchos párpados orlados de largas pestañas. Fue su rostro el que se cubrió del más notable rubor cuando al rodar mi brazo de sus hombros rozó con su talle; y sus ojos estaban humedecidos, aún al sonreír a mi primera expresión afectuosa, como los de un niño cuyo llanto ha acallado una caricia materna.
V
Habían pasado tres días cuando me convidó mi padre a visitar sus haciendas del valle, y fue preciso complacerlo; por otra parte, yo tenía interés real a favor de sus empresas. Mi madre se empeñó vivamente por nuestro pronto regreso. Mis hermanas se entristecieron. María no me suplicó, como ellas, que regresase en la misma semana; pero me seguía incesantemente con los ojos durante mis preparativos de viaje.
En mi ausencia, mi padre había mejorado sus propiedades notablemente: una costosa y bella fábrica de azúcar, muchas fanegadas de caña para abastecerla, extensas dehesas con ganado vacuno y caballar, buenos cebaderos y una lujosa casa de habitación, constituían lo más notable de sus haciendas de tierra caliente. Los esclavos, bien vestidos y contentos hasta donde es posible estarlo en la servidumbre, eran sumisos y afectuosos para con su amo. Hallé hombres a los que, niños poco antes, me habían enseñado a poner trampas a las chilacoas y guatines en la espesura de los bosques; sus padres y ellos volvieron a verme con inequívocas señales de placer. Solamente a Pedro, el buen amigo y fiel ayo, no debía encontrarlo: él había derramado lágrimas al colocarme sobre el caballo el día de mi partida para Bogotá, diciendo: «Amito mío, ya no te veré más». El corazón le avisaba que moriría antes de mi regreso.
Pude notar que mi padre, sin dejar de ser amo, daba un trato cariñoso a sus esclavos, se mostraba celoso por la buena conducta de sus esposas y acariciaba a los niños.
Una tarde, ya a puestas del Sol, regresábamos de las labranzas a la fábrica mi padre, Higinio -el mayordomo- y yo. Ellos hablaban de trabajos hechos y por hacer; a mí me ocupaban cosas menos serias: pensaba en los días de mi infancia. El olor peculiar de los bosques recién derribados y el de las piñuelas en sazón: la greguería de los loros en los guaduales y guayabales vecinos; el tañido lejano del cuerno de algún pastor, repetido por los montes; las castrueras de los esclavos que volvían espaciosamente de las labores con las herramientas al hombro; los arreboles vistos al través de los cañaverales movedizos, todo me recordaba las tardes en que, abusando mis hermanas, María y yo de alguna licencia de mi madre, obtenida a fuerza de tenacidad, nos solazábamos recogiendo guayabas de nuestros árboles predilectos, sacando nidos de piñuelas, muchas veces con grave lesión de brazos y manos, y espiando polluelos de pericos en las cercas de los corrales.
Al encontrarnos con un grupo de esclavos, dijo mi padre a un joven negro de notable apostura:
-Conque, Bruno, ¿todo lo de tu matrimonio está arreglado para pasado mañana?
-Sí, mi amo -le respondió quitándose el sombrero de junco y apoyándose en el mango de su pala.
-¿Quiénes son los padrinos?
-Ña Dolores y ñor Anselmo, si su merced quiere.
-Bueno. Remigia y tú estaréis bien confesados. ¿Compraste todo lo que necesitas para ella y para ti con el dinero que mandé darte?
-Todo está ya, mi amo.
-¿Y nada más deseas?
-Su merced verá.
-El cuarto que te ha señalado Higinio, ¿es bueno?
-Sí, mi amo.
-¡Ah! ya sé. Lo que quieres es baile.
Rióse entonces Bruno, mostrando sus dientes de blancura deslumbrante, volviendo a mirar a sus compañeros.
-Justo es; te portas muy bien. Ya sabes -agregó, dirigiéndose a Higinio-: arregla eso, y que queden contentos.
-¿Y sus mercedes se van antes? -preguntó Bruno.
-No -le respondí-, nos damos por convidados.
En la madrugada del sábado próximo se casaron Bruno y Remigia. Esa noche, a las siete, montamos mi padre y yo para ir al baile, cuya música empezábamos a oír. Cuando llegamos, Julián, el esclavo capitán de la cuadrilla, salió a tomarnos el estribo y a recibir nuestros caballos. Estaba lujoso con su vestido de domingo y le pendía de la cintura el largo machete de guarnición plateada, insignia de su empleo. Una sala de nuestra antigua casa de habitación había sido desocupada de los enseres de labor que contenía, para hacer el baile en ella. Habíanla rodeado de tarimas; en una araña de madera suspendida en una de las vigas, daba vueltas media docena de luces; los músicos y cantores, mezcla de agregados, esclavos y manumisos, ocupaban una de las puertas. No había sino dos flautas de caña, un tambor improvisado, dos alfandoques y una pandereta; pero las finas voces de los negritos entonaban los bambucos con maestría tal; había en sus cantos tan sentida combinación de melancólicos, alegres y ligeros acordes; los versos que cantaban eran tan tiernamente sencillos, que el más culto |dilettante hubiera escuchado en éxtasis aquella música semisalvaje. Penetramos en la sala con zamarros y sombreros. Bailaban en ese momento Remigia y Bruno; ella con follao de boleros azules, tumbadillo de flores rojas, camisa blanca bordada de negro y gargantilla y zarcillos de cristal color de rubí, danzaba con toda la gentileza y donaire que eran de esperarse de su talle cimbrador. Bruno, doblados sobre los hombros los paños de su ruana de hilo, calzón de vistosa manta, camisa blanca aplanchada y un |cabiblanco nuevo a la cintura, zapateaba con destreza admirable.
Pasada aquella mano, que así llaman los campesinos a cada pieza de baile, tocaron los músicos su más hermoso bambuco, porque Julián les anunció que era para el amo. Remigia, animada por su marido y por el capitán, se resolvió al fin a bailar unos momentos con mi padre; pero entonces no se atrevía a levantar los ojos, y sus movimientos en la danza eran menos espontáneos. Al cabo de una hora nos retiramos.
Quedó mi padre satisfecho de mi atención durante la visita que hicimos a las haciendas; mas cuando le dije que en adelante deseaba participar de sus fatigas quedándome a su lado, me manifestó, casi con pesar, que se veía en el caso de sacrificar a favor mío su bienestar, cumpliéndome la promesa que me tenía hecha de tiempo atrás de enviarme a Europa a concluir mis estudios de medicina, y que debía emprender viaje a más tardar dentro de cuatro meses. Al hablarme así, su fisonomía se revistió de una seriedad solemne sin afectación, que se notaba en él cuando tomaba resoluciones irrevocables. Esto pasaba la tarde en que regresábamos a la sierra. Empezaba a anochecer, y a no haber sido así, habría notado la emoción que su negativa me causaba. El resto del camino se hizo en silencio. ¡Cuán feliz hubiera yo vuelto a ver a María, si la noticia de ese viaje no se hubiese interpuesto desde aquel momento entre mis esperanzas y ella!
VII
Cuando hizo mi padre el último viaje a las Antillas, Salomón, primo suyo a quien mucho había amado desde la niñez, acababa de perder a su esposa. Muy jóvenes habían venido juntos a Sudamérica, y en uno de sus viajes se enamoró mi padre de la hija de un español, intrépido capitán de navío que, después de haber dejado el servicio por algunos años, se vio forzado en 1819 a tomar nuevamente las armas en defensa de los reyes de España, y que murió fusilado en Majagual el 20 de mayo de 1820.
La madre de la joven que mi padre amaba exigió por condición para dársela por esposa que renunciase él a la religión judaica. Mi padre se hizo cristiano a los veinte años de edad. Su primo se aficionó en aquellos días a la religión católica, sin ceder por eso a sus instancias para que también se hiciese bautizar, pues sabía que lo que hecho por mi padre, le daba la esposa que deseaba, a él le impediría ser aceptado por la mujer a quien amaba en Jamaica.
Después de algunos años de separación, volvieron a verse, pues, los dos amigos. Ya era viudo Salomón. Sara, su esposa, le había dejado una niña que tenía a la sazón tres años. Mi padre lo encontró desfigurado moral y físicamente por el dolor, y entonces su nueva religión le dio consuelos para su primo, consuelos que en vano habían buscado los parientes para salvarlo. Instó a Salomón para que le diera su hija a fin de educarla a nuestro lado, y se atrevió a proponerle que la haría cristiana. Salomón aceptó diciéndole: «Es verdad que solamente mi hija me ha impedido emprender un viaje a la India, que mejoraría mi espíritu y remediaría mi pobreza: también ha sido ella mi único consuelo después de la muerte de Sara; pero tú lo quieres, sea hija tuya. Las cristianas son dulces y buenas, y tu esposa debe ser una santa madre. Si el cristianismo da en las desgracias supremas el alivio que tú me has dado, tal vez yo haría desdichada a mi hija dejándola judía. No lo digas a nuestros parientes; pero cuando llegues a la primera costa donde se halle un sacerdote católico, hazla bautizar y que le cambien el nombre de Ester en el de María».
Esto decía el infeliz derramando muchas lágrimas.
A pocos días se daba a la vela en la bahía de Montego la goleta que debía conducir a mi padre a las costas de Nueva Granada. La ligera nave ensayaba sus blancas alas como una garza de nuestros bosques las suyas antes de emprender un largo vuelo. Salomón entró a la habitación de mi padre, que acababa de arreglar su traje de a bordo, llevando a Ester sentada en uno de sus brazos, y pendiente del otro un cofre que contenía el equipaje de la niña: ésta tendió los bracitos a su tío, y Salomón, poniéndola en los de su amigo, se dejó caer sollozando sobre el pequeño baúl. Aquella criatura, cuya cabeza preciosa acababa de bañar con una lluvia de lágrimas el bautismo del dolor antes que el de la religión de Jesús, era un tesoro sagrado; mi padre lo sabía bien, y no lo olvidó jamás. A Salomón le fue recordada por su amigo, al saltar éste a la lancha que iba a separarlos, una promesa, y él respondió con voz ahogada: «¡Las oraciones de mi hija por mí y las mías por ella y su madre, subirán juntas a los pies del Crucificado!».
Contaba yo siete años cuando regresó mi padre, y desdeñé los juguetes preciosos que me trajo de su viaje por admirar aquella niña tan bella, tan dulce y sonriente. Mi madre la cubrió de caricias, y mis hermanas la agasajaron con ternura, desde el momento en que mi padre, poniéndola en el regazo de su esposa, le dijo: «Esta es la hija de Salomón, que él te envía».
Durante nuestros juegos infantiles sus labios empezaron a modular acentos castellanos, tan armoniosos y seductores en una linda boca de mujer y en la risueña de un niño.
Habrían corrido unos seis años. Al entrar yo una tarde en el cuarto de mi padre, lo oí sollozar: tenía los brazos cruzados sobre la mesa y en ellos apoyaba la frente; cerca de él mi madre lloraba, y en sus rodillas reclinaba María la cabeza, sin comprender ese dolor y casi indiferente a los lamentos de su tío: era que una carta de Kingston, recibida aquel día, daba la nueva de la muerte de Salomón. Recuerdo solamente una expresión de mi padre en aquella tarde: «Si todos me van abandonando sin que pueda recibir sus últimos adioses, ¿a qué volveré yo a mi país?». ¡Ay, sus cenizas debían descansar en tierra extraña, sin que los vientos del océano, en cuyas playas retozó siendo niño, cuya inmensidad cruzó joven y ardiente, vengan a barrer sobre la losa de su sepulcro las flores secas de los aromas y el polvo de los años!
Pocos eran entonces los que, conociendo nuestra familia, pudiesen sospechar que María no era hija de mis padres. Hablaba bien nuestro idioma, era amable, viva e inteligente. Cuando mi madre le acariciaba la cabeza, al mismo tiempo que a mis hermanas y a mí, ninguno hubiera podido adivinar cuál era allí la huérfana.
Tenía nueve años. La cabellera abundante, todavía de color castaño claro, suelta y jugueteando sobre su cintura fina y movible; los ojos parleros; el acento con algo de melancólico que no tenían nuestras voces; tal era la imagen que de ella llevé cuando partí de la casa paterna; así estaba en la mañana de aquel triste día, bajo las enredaderas de la ventana de mi madre.
IX
Levantéme al día siguiente cuando amanecía. Los resplandores que delineaban hacia el oriente las cúspides de la cordillera central doraban en semicírculos sobre ella algunas nubes ligeras que se desataban las unas de las otras para alejarse y desaparecer.
Las verdes pampas y selvas del valle se veían como al través de un vidrio azulado, y en medio de ellas algunas cabañas blancas, humaredas de los montes recién quemados elevándose en espiral, y alguna vez las revueltas de un río. La cordillera de occidente, con sus pliegues y senos, semejaba mantos de terciopelo azul oscuro suspendidos de sus centros por manos de genios velados por las nieblas. Al frente de mi ventana, los rosales y los follajes de los árboles del huerto parecían temer las primeras brisas que vendrían a derramar el rocío que brillaba en sus hojas y flores. Todo me pareció triste. Tomé la escopeta; hice una señal al cariñoso Mayo que, sentado sobre las piernas traseras, me miraba fijamente, arrugada la frente por la excesiva atención, aguardando la primera orden; y saltando el vallado de piedra, cogí el camino de la montaña. Al internarme, la hallé fresca y temblorosa bajo las caricias de las últimas auras de la noche. Las garzas abandonaban sus dormideros formando en su vuelo líneas ondulantes que plateaba el Sol, como cintas abandonadas al capricho del viento. Bandadas numerosas de loros se levantaban de los guaduales para dirigirse a los maizales vecinos, y el diostedé saludaba al día con su canto triste y monótono desde el corazón de la sierra.
Bajé a la vega montuosa del río por el mismo sendero por donde lo había hecho tantas veces seis años antes.
El trueno de su raudal se iba aumentando, y poco después descubrí las corrientes, impetuosas al precipitarse en los saltos, convertidas en espumas hervidoras en ellos, cristalinas y tersas en los remansos, rodando siempre sobre un lecho de peñascos afelpados de musgos, orlados en la ribera por iracales, helechos y cañas de amarillos tallos, plumajes sedosos y semilleros de color de púrpura.
Detúveme en la mitad del puente, formado por el huracán con un cedro corpulento, el mismo por donde había pasado en otro tiempo. Floridas parásitas colgaban de sus ramas, y campanillas azules y tornasoladas bajaban en festones desde mis pies a mecerse en las ondas. Una vegetación exuberante y altiva abovedaba a trechos el río, y al través de ella penetraban algunos rayos del Sol naciente como por la techumbre rota de un templo indiano abandonado. Mayo aulló cobarde en la ribera que yo acababa de dejar, y a instancias mías se resolvió a pasar por el puente fantástico, tomando en seguida antes que yo el sendero que conducía a la posesión del viejo José, quien esperaba de mí aquel día el pago de su visita de bienvenida.
Después de una pequeña cuesta pendiente y oscura, y de atravesar a saltos por sobre el arbolado seco de los últimos derribos del montañés, me hallé en la placeta sembrada de legumbres, desde donde divisé humeando la casita situada en medio de las colinas verdes, que yo había dejado entre bosques al parecer indestructibles. Las vacas, hermosas por su tamaño y color, bramaban a la puerta del corral buscando sus becerros. Las aves domésticas alborotaban recibiendo la ración matutina; en las palmeras cercanas, que había respetado el hacha de los labradores, se mecían las oropéndolas bulliciosas en sus nidos colgantes, y en medio de tan grata algarabía oíase a las veces el grito agudo del pajarero, que desde su barbacoa y armado de honda espantaba las guacamayas hambrientas que revoloteaban sobre el maizal.
Los perros del antioqueño le dieron con sus ladridos aviso de mi llegada. Mayo, temeroso de ellos, se me acercó mohíno. José salió a recibirme, el hacha en una mano y el sombrero en la otra.
La pequeña vivienda denunciaba laboriosidad, economía y limpieza; todo era rústico, pero estaba cómodamente dispuesto, y cada cosa en su lugar. La sala de la casita, perfectamente barrida, poyos de guadua alrededor, cubiertos de esteras de junco y pieles de oso, algunas estampas de papel iluminado representando santos y prendidas con espinas de naranjo a las paredes sin blanquear, tenía a derecha e izquierda la alcoba de la mujer de José y la de las muchachas. La cocina, formada de caña menuda y con el techo de hojas de la misma planta, estaba separada de la casa por un huertecillo donde el perejil, la manzanilla, el poleo y las albahacas mezclaban sus aromas.
Las mujeres parecían vestidas con más esmero que de ordinario. Las muchachas, Lucía y Tránsito, llevaban enaguas de zaraza morada y camisas muy blancas con golas de encaje, ribeteadas de trencilla negra, bajo las cuales escondían parte de sus rosarios, y gargantillas de bombillas de vidrio con color de ópalo. Las trenzas de sus cabellos, gruesas y de color de azabache, les jugaban sobre sus espaldas al más leve movimiento de los pies desnudos, cuidados e inquietos. Me hablaban con suma timidez, y su padre fue quien, notando eso, las animó diciéndoles: «¿Acaso no es el mismo niño Efraín, porque venga del colegio sabido y ya mozo?». Entonces se hicieron más joviales y risueñas: nos enlazaban amistosamente los recuerdos de los juegos infantiles, poderosos en la imaginación de los poetas y de las mujeres. Con la vejez, la fisonomía de José había ganado mucho: aunque no se dejaba la barba, su faz tenía algo de bíblico, como casi todas las de los ancianos de buenas costumbres del país donde nació; una cabellera cana y abundante le sombreaba la tostada y ancha frente, y sus sonrisas revelaban tranquilidad de alma. Luisa, su mujer, más feliz que él en la lucha con los años, conservaba en el vestir algo de la manera antioqueña, y su constante jovialidad dejaba comprender que estaba contenta de su suerte.
José me condujo al río y me habló de sus siembras y cacerías, mientras yo me sumergía en el remanso diáfano desde el cual se lanzaban las aguas formando una pequeña cascada. A nuestro regreso encontramos servido en la única mesa de la casa el provocativo almuerzo. Campeaba el maíz por todas partes: en la sopa de mote servida en platos de loza vidriada y en doradas arepas esparcidas sobre el mantel. El único cubierto del menaje estaba cruzado sobre mi plato blanco y orillado de azul.
Mayo se sentó a mis pies con mirada atenta, pero más humilde que de costumbre.
José remendaba una atarraya mientras sus hijas, listas pero vergonzosas, me servían llenas de cuidado, tratando de adivinarme en los ojos lo que podía faltarme. Mucho se habían embellecido, y de niñas loquillas que eran se habían hecho mujeres oficiosas.
Apurado el vaso de espesa y espumosa leche, postre de aquel almuerzo patriarcal, José y yo salimos a recorrer el huerto y la roza que estaba cogiendo. El quedó admirado de mis conocimientos teóricos sobre las siembras, y volvimos a la casa una hora después para despedirme yo de las muchachas y de la madre.
Púsele al buen viejo en la cintura el cuchillo de monte que le había traído del reino1, al cuello de tránsito y Lucía, preciosos rosarios, y en manos de Luisa un relicario que ella había encargado a mi madre. Tomé la vuelta de la montaña cuando era mediodía por filo, según el examen que del Sol hizo José.
XXI
Al dia siguiente al amanecer tomé el camino de la montaña, acompañado de Juan Angel, que iba cargado con algunos regalos de mi madre para Luisa y las muchachas. Seguíanos Mayo: su fidelidad era superior a todo escarmiento, a pesar de algunos malos ratos que había tenido en esa clase de expediciones, impropias ya de sus años.
Pasado el puente del río, encontramos a José y a su sobrino Braulio que venían ya a buscarme. Aquél me habló al punto de su proyecto de caza, reducido a asestar un golpe certero a un tigre famoso en las cercanías, que le había muerto algunos corderos. Teníale seguido el rastro al animal y descubierta una de sus guaridas en el nacimiento del río, a más de media legua arriba de la posesión.
Juan Angel dejó de sudar al oír estos pormenores, y poniendo sobre la hojarasca el cesto que llevaba, nos veía con ojos tales cual si estuviera oyendo discutir un proyecto de asesinato.
José continuó hablando así de su plan de ataque:
-Respondo con mis orejas de que no se nos va. Ya veremos si el valluno Lucas es tan jaque como dice. De Tiburcio sí respondo. ¿Trae la munición gruesa?
-Sí -le respondí- y la escopeta larga.
-Hoy es el día de Braulio. Él tiene mucha gana de verle hacer a usted una jugada, porque yo le he dicho que usted y yo llamamos errados los tiros cuando apuntamos a la frente de un oso y la bala se zampa por un ojo.
Rio estrepitosamente, dándole palmadas sobre el hombro a su sobrino.
-Bueno, y vámonos -continuó-: pero que lleve el negrito estas legumbres a la señora, porque yo me vuelvo; -y se echó a la espalda el cesto de Juan Angel, diciendo-: ¿Serán cosas dulces que la niña María pone para su primo?…
-Ahí vendrá algo que mi madre le envía a Luisa.
-Pero ¿qué es lo que ha tenido la niña? Yo la vi ayer a la pasada tan fresca y lúcida como siempre. Parece un botón de rosa de Castilla.
-Está buena ya.
-Y tú ¿qué haces ahí que no te largas, negritico? -dijo José a Juan Angel-. Carga con la guambía y vete, para que vuelvas pronto, porque más tarde no te conviene andar solo por aquí. No hay que decir nada allá abajo.
-¡Cuidado con no volver! -le grité cuando estaba él del otro lado del río.
Juan Angel desapareció entre el carrizal como un guatín asustado.
Braulio era un mocetón de mi edad. Hacía dos meses que había venido de la Provincia para acompañar a su tío, y estaba locamente enamorado, de tiempo atrás, de su prima Tránsito.
La fisonomía del sobrino tenía toda la nobleza que hacía interesante la del anciano; pero lo más notable en ella era una linda boca, sin bozo aún, cuya sonrisa femenina contrastaba con la energía varonil de las otras facciones. Manso de carácter, apuesto, e infatigable en el trabajo, era un tesoro para José y el más adecuado marido para Tránsito.
La señora Luisa y las muchachas salieron a recibirme a la puerta de la cabaña, risueñas y afectuosas. Nuestro frecuente trato en los últimos meses había hecho que las muchachas fuesen menos tímidas conmigo. José mismo, en nuestras cacerías, es decir, en el campo de batalla, ejercía sobre mí una autoridad paternal, todo lo cual desaparecía cuando se presentaba en casa, como si fuese un secreto nuestra amistad leal y sencilla.
-¡Al fin, al fin! -dijo la señora Luisa tomándome por el brazo para introducirme a la salita-. ¡Siete días!… uno por uno los hemos contado.
Las muchachas me miraban sonriendo maliciosamente.
-Pero ¡Jesús!, qué pálido está -exclamó Luisa mirándome más de cerca-. Eso no está bueno así; si viniera usted con frecuencia estaría tamaño de gordo.
-¿Y a ustedes cómo les parezco? -dije a las muchachas.
-¡Eh! -contestó Tránsito-: pues ¿qué nos va a parecer? Si por estarse allá en sus estudios y…
-Hemos tenido tantas cosas buenas para usted -interrumpió Lucía-: dejamos dañar la primera badea de la mata nueva, esperándolo: el jueves, creyendo que venía, le tuvimos una natilla tan buena…
-¡Y qué peje! ¿ah Luisa? -añadió José-; si eso ha sido el juicio, no hemos sabido qué hacer con él. Pero ha tenido razón para no venir -continuó en tono grave-; ha habido motivo; y como pronto lo convidarás a que pase con nosotros un día entero… ¿no es así, Braulio?
-Sí, sí, pase y hablemos de eso. ¿Cuándo es ese gran día, señora Luisa? ¿cuándo es, Tránsito?
Esta se puso como una grana, y no hubiera levantado los ojos para ver a su novio por todo el oro del mundo.
-Eso tarda -respondió Luisa-: ¿no ve que falta blanquear la casita y ponerle las puertas? Vendrá siendo el día de Nuestra Señora de Guadalupe, porque Tránsito es su devota.
-¿Y eso cuándo es?
-¿Y no sabe? Pues el doce de diciembre. ¿No le han dicho estos muchachos que quieren hacerlo su padrino?
-No, y la tardanza en darme tan buena noticia no se la perdono a Tránsito.
-Si yo le dije a Braulio que se lo dijera a usted, porque mi padre creía que era mejor así.
-Yo agradezco tanto esa elección como no podéis figurároslo; mas es con la esperanza de que me hagáis muy pronto compadre.
Braulio miró de la manera más tierna a su preciosa novia, y avergonzada ésta, salió presurosa a disponer el almuerzo, llevándose de paso a Lucía.
Mis comidas en casa de José no eran ya como la que describí en otra ocasión: yo hacía en ellas parte de la familia; y sin aparatos de mesa, salvo el único cubierto que se me destinaba siempre, recibía mi ración de frisoles, mazamorra, leche y gamuza de manos de la señora Luisa, sentado ni más ni menos que José y Braulio, en un banquillo de raíz de guadua. No sin dificultad los acostumbré a tratarme así.
Viajero años después por las montañas del país de José, he visto ya a puestas de sol llegar labradores alegres a la cabaña donde se me daba hospitalidad: luego que alababan a Dios ante el venerable jefe de la familia, esperaban en torno del hogar la cena que la anciana y cariñosa madre repartía: un plato bastaba a cada pareja de esposos; y los pequeñuelos hacían pinicos apoyados en las rodillas de sus padres. Y he desviado mis miradas de esas escenas patriarcales, que me recordaban los últimos días felices de mi juventud…
El almuerzo fue suculento como de costumbre, y sazonado con una conversación que dejaba conocer la impaciencia de Braulio y de José por dar principio a la cacería.
Serían las diez cuando, listos ya todos, cargado Lucas con el fiambre que Luisa nos había preparado, y después de las entradas y salidas de José para poner en su gran garniel de nutria tacos de cabuya y otros chismes que se le habían olvidado, nos pusimos en marcha.
Éramos cinco los cazadores: el mulato Tiburcio, peón de la chagra ; Lucas, neivano agregado de una hacienda vecina; José, Braulio y yo. Todos íbamos armados de escopetas. Eran de cazoleta las de los dos primeros, y excelentes, por supuesto, según ellos. José y Braulio llevaban además lanzas cuidadosamente enastadas.
En la casa no quedó perro útil: todos atramojados de dos en dos, engrosaron la partida expedicionaria dando aullidos de placer; y hasta el favorito de la cocinera Marta, Palomo, a quien los conejos tenían con ceguera, brindó el cuello para ser contado en el número de los hábiles; pero José lo despidió con un «¡zumba!» seguido de algunos reproches humillantes.
Luisa y las muchachas quedaron intranquilas, especialmente Tránsito, que sabía bien era su novio quien iba a correr mayores peligros, pues su idoneidad para el caso era indisputable.
Aprovechando una angosta y enmarañada trocha, empezamos a ascender por la ribera septentrional del río. Su sesgado cauce, si tal puede llamarse el fondo selvoso de la cañada, encañonado por peñascos en cuyas cimas crecían, como en azoteas, crespos helechos y cañas enredadas por floridas trepadoras, estaba obstruido a trechos con enormes piedras, por entre las cuales se escapaban las corrientes en ondas veloces, blancos borbollones y caprichosos plumajes.
Poco más de media legua habíamos andado cuando José, deteniéndose a la desembocadura de un zanjón ancho, seco y amurallado por altas barrancas, examinó algunos huesos mal roídos, dispersos en la arena: eran los del cordero que el día antes se le había puesto de cebo a la fiera. Precediéndonos Braulio, nos internamos José y yo por el zanjón. Los rastros subían. Braulio, después de unas cien varas de ascenso, se detuvo, y sin mirarnos hizo ademán de que parásemos. Puso oído a los rumores de la selva; aspiró todo el aire que su pecho podía contener; miró hacia la alta bóveda que los cedros, jiguas y yarumos formaban sobre nosotros, y siguió andando con lentos y silenciosos pasos. Detúvose de nuevo al cabo de un rato; repitió el examen hecho en la primera estación; y mostrándonos los rasguños que tenía el tronco de un árbol que se levantaba desde el fondo del zanjón, nos dijo, después de un nuevo examen de las huellas: «Por aquí salió: se conoce que está bien comido y baquiano». La chamba terminaba veinte varas adelante por un paredón desde cuyo tope se conocía, por la hoya excavada al pie, que en los días de lluvia se despeñaban por allí las corrientes de la falda.
Contra lo que creía yo conveniente, buscamos otra vez la ribera del río, y continuamos subiendo por ella. A poco halló Braulio las huellas del tigre en una playa, y esta vez llegaban hasta la orilla.
Era necesario cerciorarnos de si la fiera había pasado por allí al otro lado, o si, impidiéndoselo las corrientes, ya muy descolgadas e impetuosas, había continuado subiendo por la ribera en que estábamos, que era lo más probable.
Braulio, la escopeta terciada a la espalda, vadeó el raudal atándose a la cintura un rejo, cuyo extremo retenía José para evitar que un mal paso hiciera rodar al muchacho a la cascada inmediata.
Guardábase un silencio profundo y acallábamos uno que otro aullido de impaciencia que dejaban escapar los perros.
-No hay rastro acá- dijo Braulio después de examinar las arenas y la maleza.
Al ponerse en pie, vuelto hacia nosotros, sobre la cima de un peñón, le entendimos por los ademanes que nos mandaba estar quietos.
Zafóse de los hombros la escopeta; la apoyó en el pecho como para disparar sobre las peñas que teníamos a la espalda; se inclinó ligeramente hacia adelante, firme y tranquilo, y dio fuego.
-¡Allí!- gritó señalando hacia el arbolado de las peñas cuyos filos nos era imposible divisar; y bajando a saltos a la ribera, añadió:
-¡La cuerda firme, los perros más arriba!
Los perros parecían estar al corriente de lo que había sucedido: no bien los soltamos, cumpliendo la orden de Braulio, mientras José le ayudaba a pasar el río, desaparecieron a nuestra derecha por entre los cañaverales.
-¡Quietos!- volvió a gritar Braulio, ganando ya la ribera; y mientras cargaba precipitadamente la escopeta, divisándome a mí, agregó:
-Usted aquí, patrón.
Los perros perseguían de cerca la presa, que no debía de tener fácil salida, puesto que los ladridos venían de un mismo punto de la falda.
Braulio tomó una lanza de manos de José, diciéndonos a los dos:
-Ustedes más abajo y más altos, para cuidar este paso, porque el tigre volverá sobre su rastro si se nos escapa de donde está. Tiburcio con ustedes- agregó.
Y dirigiéndose a Lucas:
-Los dos a costear el peñón por arriba.
Luego, con su sonrisa dulce de siempre, terminó al colocar con pulso firme un pistón en la chimenea de la escopeta:
-Es un gatico, y está ya herido.
En diciendo las últimas palabras nos dispersamos.
José, Tiburcio y yo subimos a una roca convenientemente situada. Tiburcio miraba y remiraba la ceba de su escopeta. José era todo ojos. Desde allí veíamos lo que pasaba en el peñón y podíamos guardar el paso recomendado; porque los árboles de la falda, aunque corpulentos, eran raros.
De los seis perros, dos estaban ya fuera de combate: uno de ellos destripado a los pies de la fiera; el otro dejando ver las entrañas por entre uno de los costillares, desgarrado, había venido a buscarnos y expiraba dando quejidos lastimeros junto a la piedra que ocupábamos.
De espaldas contra un grupo de robles, haciendo serpentear la cola, erizando el dorso, los ojos llameantes y la dentadura descubierta, el tigre lanzaba bufidos roncos, y al sacudir la enorme cabeza, las orejas hacían un ruido semejante al de las castañuelas de madera. Al revolver, hostigado por los perros, no escarmentados aunque no muy sanos, se veía que de su ijar izquierdo chorreaba sangre, la que a veces intentaba lamer inútilmente, porque entonces lo acosaba la jauría con ventaja.
Braulio y Lucas se presentaron saliendo del cañaveral sobre el peñón, pero un poco más distantes de la fiera que nosotros. Lucas estaba lívido, y las manchas de carate de sus pómulos, de azul turquí.
Formábamos así un triángulo los cazadores y la pieza, pudiendo ambos grupos disparar a un tiempo sobre ella sin ofendernos mutuamente.
-¡Fuego todos a un tiempo!- gritó José.
-¡No, no; los perros! -respondió Braulio-; y dejando solo a su compañero, desapareció.
Comprendí que un disparo general podía terminarlo todo; pero era cierto que algunos perros sucumbirían; y no muriendo el tigre, le era fácil hacer una diablura encontrándonos sin armas cargadas.
La cabeza de Braulio, con la boca entreabierta y jadeante, los ojos desplegados y la cabellera revuelta, asomó por entre el cañaveral, un poco atrás de los árboles que defendían la espalda de la fiera: en el brazo derecho llevaba enristrada la lanza, y con el izquierdo desviaba los bejucos que le impedían ver bien.
Todos quedamos mudos; los perros mismos parecían interesados en el fin de la partida.
José gritó al fin:
-¡Hubi! ¡Mataleón! ¡Hubi! ¡Pícalo! ¡Truncho!
No convenía dar tregua a la fiera, y se evitaba así riesgo mayor a Braulio.
Los perros volvieron al ataque simultáneamente. Otro de ellos quedó muerto sin dar un quejido.
El tigre lanzó un maullido horroroso.
Braulio apareció tras el grupo de robles, hacia nuestro lado, empuñando el asta de la lanza sin la hoja.
La fiera dio sobre sí misma la vuelta en su busca; y él gritó:
«¡Fuego! ¡fuego!», volviendo a quedar de un brinco en el mismo punto donde había asestado la lanzada.
El tigre lo buscaba. Lucas había desaparecido. Tiburcio estaba de color de aceituna. Apuntó y sólo se quemó la ceba.
José disparó: el tigre rugió de nuevo tratando como de morderse el lomo, y de un salto volvió instantáneamente sobre Braulio. Este, dando una nueva vuelta tras de los robles, lanzóse hacia nosotros a recoger la lanza que le arrojaba José.
Entonces la fiera nos dio frente. Sólo mi escopeta estaba disponible: disparé; el tigre se sentó sobre la cola, tambaleó y cayó.
Braulio miró atrás instintivamente para saber el efecto del último tiro. José, Tiburcio y yo nos hallábamos ya cerca de él, y todos dimos a un tiempo un grito de triunfo.
La fiera arrojaba sanguaza espumosa por la boca: tenía los ojos empañados e inmóviles, y en el último paroxismo de muerte estiraba las piernas temblorosas y removía la hojarasca al enrollar y desenrollar la hermosa cola.
-¡Valiente tiro!… ¡Qué tiro! -exclamó Braulio poniéndole un pie al animal sobre el cogote-: ¡En la frente! ¡Ese sí es un pulso firme!
José, con voz no muy segura todavía (el pobre amaba tanto a su hija), dijo limpiándose con la manga de la camisa el sudor de la frente:
-No, no… ¡Si es mecha! ¡Santísimo Patriarca! ¡Qué animal tan bien criado! ¡Hij’, un demonio! ¡Si te toca ni se sabe!…
Miró tristemente los cadáveres de los tres perros diciendo:
-¡Pobre Campanilla!, es la que más siento… ¡Tan guapa mi perra!
Acarició luego a los otros tres, que con tamaña lengua afuera jadeaban acostados y desentendidos, como si solamente se hubiera tratado de acorralar un becerro arisco.
José, tendiéndome su ruana en lo limpio, me dijo:
-Siéntese, niño; vamos a sacar bien el cuero, porque es de usted: -y en seguida gritó-: ¡Lucas!
Braulio soltó una carcajada, concluyéndola por decir:
-Ya ése estará metido en el gallinero de casa.
-¡Lucas!- volvió a gritar José, sin atender a lo que su sobrino decía; mas viéndonos a todos reír, preguntó:
-¡Eh! ¡Eh! ¿Pues qué es?
-Tío, si el valluno zafó desde que erré la lanzada.
José nos miraba como si fuese imposible entendernos.
-¡Timanejo pícaro!
Y acercándose al río, gritó de forma que las montañas repitieron su voz.
-¡Lucas del demonio!
-Aquí tengo yo un buen cuchillo para desollar, le advirtió Tiburcio.
No, hombre, si es que ese caratoso traía el gótico del fiambre, y este blanco querrá comer algo y… yo también, porque aquí no hay esperanzas de mazamorra.
Pero la mochila deseada estaba señalando precisamente el punto abandonado por el neivano. José, lleno de regocijo, la trajo al sitio donde nos hallábamos y procedió a abrirla, después de mandar a Tiburcio a llenar nuestros cocos de agua del río.
Las provisiones eran blandas y moradas masas de choclo | (16) , queso fresco y carne asada con primor: todo ello fue puesto sobre hojas de platanillo. Sacó en seguida de entre una servilleta una botella de vino tinto, pan, ciruelas e higos pasos, diciendo:
-Esta es cuenta aparte.
Las navajas machetonas salieron de los bolsillos. José nos dividió la carne, que acompañada con las masas de choclo, era un bocado regio. Agotamos el tinto, despreciamos el pan, y los higos y ciruelas les gustaron más a mis compañeros que a mí. No faltó la panela, dulce compañera del viajero, del cazador y del pobre. El agua estaba helada. Mis cigarros de olor | (17) humearon después de aquel rústico banquete.
José estaba de excelente humor, y Braulio se había atrevido a llamarme padrino.
Con imponderable destreza, Tiburcio desolló el tigre, sacándole el sebo, que dizque servía para qué sé yo qué.
Acomodadas en las mochilas la piel, cabeza y patas del tigre, nos pusimos en camino para la posesión de José, el cual, tomando mi escopeta, la colocó en un mismo hombro con la suya, precediéndonos en la marcha y llamando a los perros. Deteníase de vez en cuando para recalcar sobre alguno de los lances de la partida o para echarle alguna nueva maldición a Lucas.
Conocíase que las mujeres nos contaban y recontaban desde que nos alcanzaron a ver; y cuando nos acercamos a la casa estaban aún indecisas entre el susto y la alegría pues por nuestra demora y los disparos que habían oído suponían que habíamos corrido peligros.
Fue Tránsito quien se adelantó a recibirnos, notablemente pálida.
-¿Lo mataron?- nos gritó.
-Sí, hija- le respondió su padre.
Todas nos rodearon, entrando en la cuenta hasta la vieja Marta, que llevaba en las manos un capón a medio pelar. Lucía se acercó a preguntarme por mi escopeta, y como yo se la mostrase, añadió en voz baja:
-Nada le ha sucedido, ¿no?
-Nada- le respondí cariñosamente, pasándole por los labios una ramita.
-Ya yo pensaba…
-¿No ha bajado ese fantasioso de Lucas por aquí? -preguntó José.
-El no- respondió Marta.
José masculló una maldición.
-¿Pero dónde está lo que mataron?- dijo al fin, haciéndose oír, la señora Luisa.
-Aquí, tía -contestó Braulio-; y ayudado por su novia, se puso a desfruncir la mochila, diciéndole a la muchacha algo que no alcancé a oír. Ella me miró de una manera particular, y sacó de la sala un banquito para que me sentase en el empedrado, desde el cual dominaba yo la escena.
Extendida en el patio la grande y aterciopelada piel, las mujeres intentaron exhalar un grito; mas al rodar la cabeza sobre la grama, no pudieron contenerse.
-¿Pero cómo lo mataron? ¡Cuenten! -decía la señora Luisa-: todos están como tristes.
-Cuéntennos- añadió Lucía.
Entonces José, tomando la cabeza del tigre entre las dos manos, dijo:
-El tigre iba a matar a Braulio cuando el señor –señalándome- le dio este balazo.
Mostró el foramen que en la frente tenía la cabeza. Todos se volvieron a mirarme, y en cada una de esas miradas había recompensa de sobra para una acción que la mereciera.
José siguió refiriendo con pormenores la historia de la expedición, mientras hacía remedios a los perros heridos, lamentando la pérdida de los otros tres.
Cuando llegué a las haciendas en la mañana del día siguiente, encontré en la casa de habitación al médico que reemplazaba a Mayn en la asistencia de Feliciana. El, por su porte y fisonomía, parecía más un capitán retirado que lo que aseguraba ser. Me hizo saber que había perdido toda esperanza de salvar a la enferma, pues que estaba atacada de una hepatitis que en su último período resistía ya a toda clase de aplicaciones; y concluyó manifestándome ser de opinión que se llamara un sacerdote. XL
Entré al aposento donde se hallaba Feliciana. Ya estaba Juan Angel allí, y se admiraba de que su madre no le respondiera el alabarle a Dios. El encontrar a Feliciana en tan desesperante estado no podía menos de conmoverme.
Di orden para que se aumentase el número de esclavas que le servían; hice colocarla en una pieza más cómoda, a lo cual ella se había opuesto humildemente, y se mandó por el sacerdote al pueblo.
Aquella mujer que iba a morir lejos de su patria; aquella mujer que tan dulce afecto me había tenido desde que fue a nuestra casa; en cuyos brazos se durmió tantas veces María siendo niña… Pero he aquí su historia, que referida por Feliciana con rústico y patético lenguaje, entretuvo algunas veladas de mi infancia.
Magmahú había sido desde su adolescencia uno de los jefes más distinguidos de los ejércitos de Achanti25, nación poderosa del Africa occidental. El denuedo y pericia que había mostrado en las frecuentes guerras que el rey Say Tuto Kuamina sostuvo con los Achimis hasta la muerte de Orsué, caudillo de éstos; la completa victoria que alcanzó sobre las tribus del litoral sublevadas contra el rey por Carlos Macharty, a quien Magmahú mismo dio muerte en el campo de batalla, hicieron que el monarca lo colmara de honores y riquezas, confiándole al propio tiempo el mando de todas sus tropas, a despecho de los émulos del afortunado guerrero, los cuales no le perdonaron nunca el haber merecido tamaño favor.
Pasada la corta paz conseguida con el vencimiento de Macharty, pues los ingleses, con ejército propio ya, amenazaban a los Achantis, todas las fuerzas del reino salieron a campaña.
Empeñóse la batalla, y pocas horas bastaron a convencer a los ingleses de la insuficiencia de sus mortíferas armas contra el valor de los africanos. Indecisa aún la victoria, Magmahú, resplandeciente de oro, y terrible en su furor, recorría las huestes animándolas con su intrepidez, y su voz dominaba el estruendo de las baterías enemigas. Pero en vano envió repetidas órdenes a los jefes de las reservas para que entrasen en combate atacando el flanco más debilitado de los invasores. La noche interrumpió la lucha; y cuando a la primera luz del siguiente día pasó revista Magmahú a sus tropas, diezmadas por la muerte y la deserción y acobardadas por los jefes que impidieron la victoria, comprendió que iba a ser vencido, y se preparó para luchar y morir. El rey, que llegó en tales terribles momentos al campo de sus huestes, las vio, y pidió la paz. Los ingleses la concedieron y celebraron tratados con Say Tuto Kuamina. Desde aquel día perdió Magmahú el favor de su rey.
Irritado el valiente jefe con la injusta conducta del monarca, y no queriendo dar a su émulos el placer de verle humillado, resolvió expatriarse. Antes de partir determinó arrojar a la corrientes del Tando la sangre y las cabezas de sus más hermosos esclavos, como ofrenda a su Dios. Sinar era entre ellos el más joven y apuesto. Hijo éste de Orsué, el desdichado caudillo de los Achimis, cayó prisionero lidiando valeroso en la sangrienta jornada en que su padre fue vencido y muerto; mas temiendo Sinar y sus compatriotas esclavos la saña implacable de los Achantis, les habían ocultado la noble estirpe del prisionero que tenían.
Solamente Nay, única hija de Magmahú, conoció aquel secreto. Siendo niña todavía cuando Sinar vino como siervo a casa del vencedor de Orsué, la cautivó al principio la digna mansedumbre del joven guerrero, y más tarde su ingenio y hermosura. Él le enseñaba las danzas de su tierra natal, los amorosos y sentidos cantares del país de Bambuk26; le refería las maravillosas leyendas con que su madre lo había entretenido en la niñez; y si algunas lágrimas rodaban entonces por la tez úvea de las mejillas del esclavo, Nay solía decirle:
-Yo pediré tu libertad a mi padre para que vuelvas a tu país, puesto que eres tan desdichado aquí.
Y Sinar no respondía; mas sus grandes ojos dejaban de llorar y miraban a su joven señora de manera que ella parecía en aquellos momentos la esclava.
Un día en que Nay, acompañada de su servidumbre, había salido a pasearse por las cercanías de Cumasia, Sinar, que guiaba el bello avestruz en que iba sentada su señora como sobre blandos cojines de Bornú, hizo andar al ave tan precipitadamente, que a poco se encontraron a gran distancia de la comitiva. Sinar, deteniéndose, con las miradas llameantes y una sonrisa de triunfo en los labios, dijo a Nay señalándole el valle que tenían a sus pies.
-Nay, he allí el camino que conduce a mi país: yo voy a huir de mis enemigos, pero tú irás conmigo: serás reina de los Achimis, y la única mujer mía: yo te amaré más que a la madre desventurada que llora mi muerte, y nuestros descendientes serán invencibles llevando en sus venas mi sangre y la tuya. Mira y ven: ¿quién se atreverá a ponerse en mi camino?
Al decir estas últimas palabras levantó el ancho manto de piel de pantera que le caía de los hombros, y bajo él brillaron las culatas de dos pistolas y la guarnición de un sable turco ceñido con un chal rojo de Zerbí.
Sinar, de rodillas, cubrió de besos los pies de Nay pendientes sobre el mullido plumaje del avestruz, y éste halaba cariñoso con el pico los vistosos ropajes de su señora.
Muda y absorta ella al oír las amorosas y tremendas palabras del esclavo, reclinó al fin sobre su regazo la bella cabeza de Sinar diciéndole:
-Tú no quieres ser ingrato conmigo, y dices que me amas y me llevas a ser reina de tu patria; yo no debo ser ingrata con mi padre, que me amó antes que tú, y a quien mi fuga causaría la desesperación y la muerte. Espera y partiremos juntos con su consentimiento; espera, Sinar, que yo te amo…
Y Sinar se estremeció al sentir sobre su frente los ardientes labios de Nay.
Días y días corrieron, y Sinar esperaba, porque en su esclavitud era feliz.
Salió Magmahú a campaña contra las tribus insurreccionadas por Macharty, y Sinar no acompañó a su señor a la guerra como los otros esclavos. Le había dicho a Nay:
-Prefiero la muerte antes que combatir contra pueblos que fueron aliados de mi padre.
Ella, en vísperas de marchar las tropas, dio a su amante, sin que él lo echase de ver, una bebida en la cual había dezumado una planta soporífera; y el hijo de Orsué quedó así imposibilitado para marchar, pues que permaneció por varios días dominado de un sueño invencible, el cual interrumpía Nay a voluntad, derramándole en los labios un aceite aromático y vivificante.
Mas declarada después la guerra por los ingleses a Say Tuto Kuamina, Sinar se presentó a Magmahú para decirle:
-Llévame contigo a las batallas: yo combatiré a tu lado contra los blancos; te prometo que mereceré comer corazones suyos asados por los sacerdotes, y que traeré en el cuello collares de dientes de los hombres rubios.
Nay le dio bálsamos preciosos para curar heridas: y poniendo plumas sagradas en el penacho de su amante, roció con lágrimas el ébano de aquel pecho que ella acababa de ungir con odorífero aceite y polvos de oro.
En la sangrienta jornada en que los jefes achantis, envidiosos de la gloria de Magmahú, le impidieron alcanzar victoria sobre los ingleses, una bala de fusil rompió el brazo izquierdo de Sinar.
Terminada la guerra y hecha la paz, el intrépido capitán de los Achantis volvió humillado a su hogar; y Nay durante algunos días sólo dejó de enjugar el lloro que la ira arrancaba a su padre, para ir ocultamente a dar alivio a Sinar, curándole amorosamente la herida.
Tomada por Magmahú la resolución de abandonar la patria y ofrecer aquel sangriento sacrificio al río Tando, habló así a su hija:
-Vamos, Nay, a buscar suelo menos ingrato que éste para mis nietos. Los más bellos y famosos jefes del Gambia, país que visité en mi juventud, se engreirán de darme asilo en sus hogares, y de preferirte a sus más bellas mujeres. Estos brazos están todavía fuertes para combatir, y poseo suficientes riquezas para ser poderoso donde quiera que un techo nos cubra… Pero antes de partir es necesario que aplaquemos la cólera del Tando, ensañado contra mí por mi amor a la gloria, y que le sacrifiquemos lo más granado de nuestros esclavos; Sinar entre ellos el primero…
Nay cayó sin sentido al oír aquella terrible sentencia, dejando escapar de sus labios el nombre de Sinar. La recogieron sus esclavas, y Magmahú, fuera de sí, hizo venir a Sinar a su presencia. Desenvainando el sable, le dijo tartamudeando de ira:
-¡Esclavo!, has puesto tus ojos en mi hija; en castigo haré que se cierren para siempre.
-Tú lo puedes -respondió sereno el mancebo-: no será la mía la primera sangre de los reyes de los Achimis con que tu sable se enrojece.
Magmahú quedó desconcertado al oír tales palabras, y el temblor de su diestra hacía resonar sobre el pavimento el corvo alfanje que empuñaba.
Nay, deshaciéndose de sus esclavas, que aterradas la detenían, entró a la habitación donde estaban Sinar y Magmahú, y abrazándosele a éste de las rodillas, bañábale con lágrimas los pies exclamando:
-¡Perdónanos, señor, o mátanos a ambos!
El viejo guerrero, arrojando de sí el arma temible, se dejó caer en un diván y murmuró al ocultarse el rostro con las manos:
-¡Y ella lo ama!… ¡Orsué, Orsué!, ya te han vengado.
Sentada Nay sobre las rodillas de su padre, lo estrechaba en sus brazos, y cubriéndole de besos la cana cabellera, le decía sollozante:
-Tendrás dos hijos en vez de uno: aliviaremos tu vejez, y su brazo te defenderá en los combates.
Levantó Magmahú la cabeza, y haciendo ademán a Sinar para que se acercara, le dijo con voz y semblante terribles, extendiendo hacia él su diestra:
-Esta mano dio muerte a tu padre; con ella le arranqué del pecho el corazón… y mis ojos se gozaron en su agonía…
Nay selló con los suyos los labios de Magmahú, y volviéndose precipitadamente a Sinar, tendió sus lindas manos hacia él, diciéndole con amoroso acento:
-Estas curaron tus heridas, y estos ojos han llorado por ti.
Sinar cayó de hinojos ante su amada y su señor, y éste, después de unos momentos, le dijo abrazando a su hija:
-He aquí lo que te daré en prueba de mi amistad el día en que esté seguro de la tuya.
-Juro por mis dioses y el tuyo -respondió el hijo de Orsué- que la mía será eterna.
Pasados dos días, Nay, Sinar y Magmahú salieron de Cumasia a favor de la oscuridad de la noche, llevando treinta esclavos de ambos sexos, camellos y avestruces para cabalgar, y cargados otros con las más preciosas alhajas y vajilla que poseían; gran cantidad de tíbar27 y cauris28, comestibles y agua como para un largo viaje.
Muchos días gastaron en aquella peligrosa peregrinación. La caravana tuvo la fortuna de llevar buen; tiempo y de no tropezar con los sereres29. Durante el viaje, Sinar y Nay disipaban la tristeza del corazón de Magmahú entonando a dúo alegres canciones; y en las noches serenas a la luz de la luna y al lado de la tienda de la caravana, ensayaban los dichosos amantes graciosas danzas al son de las trompetas de marfil y de las liras de los esclavos.
Por fin llegaron al país de los Kombu-Manez, en las riberas del Gambia; y aquella tribu celebró con suntuosas fiestas y sacrificios el arribo de tan ilustres huéspedes.
Desde tiempo inmemorial se hacían los Kombu-Manez y los Cambez una guerra cruel, guerra atizada en ambos pueblos no solamente por el odio que se profesaban sino por una criminal avaricia. Unos y otros cambiaban a los europeos traficantes en esclavos, los prisioneros que hacían en los combates, por armas, pólvora, sal, fierro y aguardiente; y a falta de enemigos que vender, los jefes vendían a sus súbditos, y muchas veces aquéllos y éstos a sus hijos.
El valor y pericia militar de Magmahú y Sinar fueron por algún tiempo de gran provecho a los Kombu-Manez en la guerra con sus vecinos, pues libraron contra ellos repetidos combates, en los cuales obtuvieron un éxito hasta entonces no alcanzado. Precisado Magmahú a optar entre que se degollara a los prisioneros o que se les vendiera a los europeos, hubo de consentir en lo último, obteniendo al propio tiempo la ventaja de que el jefe de los Kombu-Manez impusiera penas temidas a aquellos de sus súbditos que enajenasen a sus dependientes o a sus hijos.
Una tarde que Nay había ido con algunas de sus esclavas a bañarse en las riberas del Gambia y que Sinar, bajo la sombra de un gigantesco baobab, sitio en que se aislaban siempre algunas horas en los días de paz, la esperaba con amorosa impaciencia, dos pescadores amarraron su piragua en la misma ribera donde Sinar estaba, y en ella venían dos europeos: el uno se puso trabajosamente en tierra, y arrodillándose sobre la playa oró por algunos momentos: los pálidos rayos del Sol moribundo, atravesando los follajes, le iluminaron la faz tostada por los soles y orlada de una espesa barba, casi blanca. Como al ponerse de hinojos había colocado sobre las arenas el ancho sombrero de cañas que llevaba, las brisas del Gambia jugaban con su larga y enmarañada cabellera.
Tenía un vestido talar negro, enlodado y hecho jirones, y le brillaba sobre el pecho un crucifijo de cobre.
Así le encontró Nay al acercarse en busca de su amante. Los dos pescadores subieron a ese tiempo el cadáver del otro europeo, el cual estaba vestido de la misma manera que su compañero.
Los pescadores refirieron a Sinar cómo habían encontrado a los dos blancos bajo una barraca de hojas de palmera, dos leguas arriba del Gambia, expirante el joven y ungiéndole el anciano al pronunciar oraciones en una lengua extraña.
El viejo sacerdote permaneció por algún rato abstraído de cuanto le rodeaba. Luego que se puso en pie, Sinar, llevando de la mano a Nay, asustada ante aquel extranjero de tan raro traje y figura, le preguntó de dónde venía, qué objeto tenía su viaje y de qué país era; y quedó sorprendido al oírle responder, aunque con alguna dificultad, en la lengua de los Achimis:
-Yo vengo de tu país: veo pintada en tu pecho la serpiente roja de los Achimis nobles, y hablas su idioma. Mi misión es de paz y de amor: nací en Francia. ¿Las leyes de este país no permiten dar sepultura al cadáver del extranjero? Tus compatriotas lloraron sobre los de otros dos de mis hermanos, pusieron cruces sobre sus tumbas, y muchos las llevan de oro pendientes del cuello. ¿Me dejarás, pues, enterrar al extranjero?
Sinar le respondió:
-Parece que dices la verdad, y no debes de ser malo como los blancos, aunque se te parezcan; pero hay quien mande más que yo entre los Kombu-Manez. Ven con nosotros: te presentaré a su jefe y llevaremos el cadáver de tu amigo para saber si permite que lo entierres en sus dominios.
Mientras andaban el corto trecho que los separaba de la ciudad, Sinar hablaba con el misionero, y esforzábase Nay por entender lo que decían; seguíanle los dos pescadores conduciendo en una manta el cadáver del joven sacerdote.
Durante el diálogo, Sinar se convenció de que el extranjero era veraz, por el modo como respondió a las preguntas que le hizo sobre el país de los Achimis: reinaba en éste un hermano suyo, y a Sinar lo creían muerto. Explicóle el misionero los medios de que se había valido para captarse el afecto de algunas tribus de los Achimis; afecto que tuvo por origen el acierto con que había curado algunos enfermos, y la circunstancia de haber sido uno de ellos la esclava favorita del Rey. Los Achimis le habían dado una caravana y víveres para que se dirigiese a la costa con el único de sus compañeros que sobrevivía; pero sorprendidos en el viaje por una partida enemiga, unos de sus guardianes los abandonaron y otros fueron muertos; contentándose los vencedores con dejar sin guías en el desierto a los sacerdotes, temerosos quizá de que los vencidos volviesen a la pelea. Muchos días viajaron sin otra guía que el Sol y sin más alimento que las frutas que hallaban en los oasis, y así habían llegado a la ribera del Gambia, donde, devorado por la fiebre, acababa de expirar el joven cuando los pescadores los encontraron.
Magmahú y Sinar llevaron al sacerdote a presencia del jefe de los Kombu-Manez, y el segundo le dijo:
-He aquí un extranjero que te suplica le permitas enterrar en tus dominios el cadáver de su hermano, y tomar descanso para poder continuar viaje a su país: en cambio, te promete curar a tu hijo.
Aquella noche, Sinar y dos esclavos suyos ayudaron al misionero a sepultar el cadáver. Arrodillado el anciano al borde de la huesa que los esclavos iban colmando, entonó un canto profundamente triste, y la Luna hacía brillar en la blanca barba del ministro lágrimas que rodaban a humedecer la tierra extranjera que le ocultaba al denodado amigo.
XLIII
Explotábanse en aquel tiempo muchas minas de oro en el Chocó; y si se tiene en cuenta el rudimental sistema empleado para elaborarlas, bien merecen ser calificados de considerables sus productos. Los dueños ocupaban cuadrillas de esclavos en tales trabajos. Introducíanse por el Atrato la mayor parte de las mercancías extranjeras que se consumían en el Cauca, y naturalmente las destinadas a expenderse en el Chocó. Los mercados de Kingston y de Cartagena eran los más frecuentados por los comerciantes importadores. Existía en Turbo una bodega.
Esto indicado, es fácil estimar cuán tácticamente había Sardick establecido su residencia: las comisiones de muchos negociantes; la compra de oro y el frecuente cambio que con los Cunas ribereños hacía de carey, tagua, pieles, cacao y caucho, por sales, aguardiente, pólvora, armas y baratijas, eran, sin contar sus utilidades como agricultor, especulaciones bastante lucrativas para tenerlo satisfecho y avivarle la risueña esperanza de regresar rico a su país, de donde había venido miserable. Servíale de poderoso auxiliar su hermano Thomas, establecido en Cuba y capitán del buque negrero que he seguido en su viaje. Descargado el bergantín de los efectos que en aquella ocasión traía y que a su arribo al puerto de La Habana había recibido, y ocupado con producciones indígenas, almacenadas por William durante algunos meses, todo lo cual fue ejecutado en dos noches y con el mayor sigilo por los sirvientes de los contrabandistas, el capitán se dispuso a partir.
Aquel hombre que tan despiadadamente había tratado a los compañeros de Nay, desde el día en que al levantar un látigo sobre ella la vio desplomarse inerte a su pies, le dispensó toda la consideración de que su recia índole era capaz. Comprendiendo Nay que el capitán iba a embarcarse, no pudo sofocar sus sollozos y lamentos, suponiéndose que aquel hombre volvería a ver pronto las costas de Africa, de donde la había arrebatado. Acercóse a él, le pidió de rodillas y con ademanes que no la dejara, besóle los pies, e imaginando en su dolor que podría comprenderla, le dijo:
-Llévame contigo. Yo seré tu esclava; buscaremos a Sinar, y así tendrás dos esclavos en vez de uno… Tú que eres blanco y que cruzas los mares, sabrás dónde está y podremos hallarlo… Nosotros adoramos al mismo dios que tú, y te seremos fieles, con tal que no nos separes jamás.
Debía estar bella en su doloroso frenesí. El marino la contempló en silencio: plególe los labios una sonrisa extraña que la rubia y espesa barba que acariciaba no alcanzó a velar, pasóle por la frente una sombra roja, y sus ojos dejaron ver la mansedumbre de los del chacal cuando lo acaricia la hembra. Por fin, tomándole una mano y llevándola contra el pecho, le dio a entender que si prometía amarlo partirían juntos. Nay, altiva como una reina, se puso en pie, dio la espalda al irlandés y entró al aposento inmediato. Ahí la recibió Gabriela, quien después de indicarle temerosa que guardase silencio, le significó que había obrado bien y le prometió amarla mucho. Como después de señalarle el cielo le mostró un crucifijo, quedó asombrada al ver a Nay caer de rodillas ante él, y orar sollozando cual si pidiese a Dios lo que los hombres le negaban.
Transcurridos seis meses, Nay se hacía entender ya en castellano, merced a la constancia con que se empeñaba Gabriela en enseñarle su lengua. Esta sabía ya cómo se había convertido la africana; y lo que había logrado comprenderle de su historia, la interesaba más y más en su favor. Pero casi a ninguna hora estaban sin lágrimas los ojos de la hija de Magmahú: el canto de alguna ave americana que le recordaba las de su país, o la vista de flores parecidas a las de los bosques de Gambia avivaban su dolor y la hacían gemir. Como durante los cortos viajes del irlandés le permitía Gabriela dormir en su aposento, habíale oído muchas veces llamar en sueños a su padre y a su esposo.
Las despedidas de los compañeros de infortunio habían ido quebrantando el corazón de esclava, y al fin llegó el día en que se despidió del último. Ella no había sido vendida, y era tratada con menos crueldad, no tanto porque la amparase el afecto de su ama, sino porque la desventurada iba a ser madre, y su señor esperaba realizarla mejor una vez que naciera el manumiso. Aquel avaro negociaba de contrabando con sangre de reyes.
Nay había resuelto que el hijo de Sinar no fuera esclavo.
En una ocasión en que Gabriela le hablaba del cielo, usó de toda su salvaje franqueza para preguntarle:
-Los hijos de los esclavos, si mueren bautizados, ¿pueden ser ángeles?
La criolla adivinó el pensamiento criminal que Nay acariciaba, y se resolvió a hacerle saber que en el país en que estaba, su hijo sería libre cuando cumpliera dieciocho años.
Nay respondió solamente en tono de lamento:
-¡Dieciocho años!
Dos meses después dio a luz a un niño, y se empeñó en que se le cristianara inmediatamente. Así que acarició con el primer beso a su hijo, comprendió que Dios le enviaba con él un consuelo; y orgullosa de ser madre del hijo de Sinar, volvieron a sus labios las sonrisas que parecían haber huido de ellos para siempre.
Un joven inglés que regresaba de las Antillas al interior de Nueva Granada descansó por casualidad en aquellos meses en la casa de Sardick antes de emprender la penosa navegación del Atrato. Traía consigo una preciosa niña de tres años a quien parecía amar tiernamente.
Eran ellos mi padre y Ester, la cual empezaba apenas a acostumbrarse a responder a su nuevo nombre de María.
Nay supuso que aquella niña era huérfana de madre, y le cobró particular cariño. Mi padre temía confiársela, a pesar de que María no estaba contenta sino en los brazos de la esclava o jugando con su hijo; pero Gabriela lo tranquilizó contándole lo que ella sabía de la historia de la hija de Magmahú, relación que conmovió al extranjero. Comprendió éste la imprudencia cometida por la esposa de Sardick al hacerle sabedor de la fecha en que había sido traída la africana a tierra granadina, puesto que las leyes del país prohibían desde 1821 la importación de esclavos; y en tal virtud, Nay y su hijo eran libres. Mas guardóse bien de dar a conocer a Gabriela el error cometido, y esperó una ocasión favorable para proponer a William le vendiera a Nay.
Un norteamericano que regresaba a su país después de haber realizado en Citará un cargamento de harina, se detuvo en casa de Sardick, esperando para continuar su viaje la llegada a Pisisí de los botes que venían de Cartagena conduciendo las mercancías que importaba mi padre. El yanqui vio a Nay, y pagado de su gentileza, habló a William durante la comida del deseo que tenía de llevar una esclava de bellas condiciones, pues que la solicitaba con el fin de regalarla a su esposa. Nay le fue ofrecida, y el norteamericano, después de regatear el precio una hora, pesó al irlandés ciento cincuenta castellanos de oro en pago de la esclava.
Nay supo en seguida por Gabriela, al referirle ésta que estaba vendida, que esa pequeña porción de oro, pesada por los blancos a su vista, era el precio en que la estimaban; y sonrió amargamente al pensar que la cambiaban por un puñado de tíbar. Gabriela no le ocultó que en el país adonde la llevaban el hijo de Sinar sería esclavo.
Nay se mostró indiferente a todo; pero en la tarde, cuando al ponerse el Sol se paseaba mi padre por la ribera del mar llevando de la mano a María, se acercó a él con su hijo en los brazos: en la fisonomía de la esclava aparecía una mezcla tal de dolor e ira salvaje, que sorprendió a mi padre. Cayendo de rodillas a sus pies, le dijo en mal castellano:
-Yo sé que en ese país adonde me llevan, mi hijo será esclavo: si no quieres que lo ahogue esta noche, cómprame; yo me consagraré a servir y querer a tu hija.
Mi padre allanó todo con dinero. Firmado por el norteamericano el nuevo documento de venta con todas las formalidades apetecibles, mi padre escribió a continuación una nota en él, y pasó el pliego a Gabriela para que Nay la oyese leer. En esas líneas renunciaba al derecho de propiedad que pudiera tener sobre ella y su hijo.
Impuesto el yanqui de lo que el inglés acababa de hacer, le dijo admirado:
-No puedo explicarme la conducta de usted. ¿Qué gana esta negra con ser libre?
-Es -le respondió mi padre- que yo no necesito una esclava sino un aya que quiera mucho a esta niña.
Y sentando a María sobre la mesa en que acababa de escribir, hizo que ella le entregase a Nay el papel, diciendo él al mismo tiempo a la esposa de Sinar estas palabras:
-Guarda bien esto. Eres libre para quedarte o ir a habitar con mi esposa y mis hijos en el bello país en que viven.
Ella recibió la carta de libertad de manos de María, y tomando a la niña en los brazos, la cubrió de besos.
Asiendo después una mano de mi padre, tocóla con los labios, y la acercó llorando a los de su hijo.
Así fueron a habitar en la casa de mis padres Feliciana y Juan Angel.
A los tres meses, Feliciana, hermosa otra vez y conforme en su infortunio cuanto era posible, vivía con nosotros amada de mi madre, quien la distinguió siempre con especial afecto y consideración.
En los últimos tiempos, por su enfermedad, y más, por ser aparente para ello, cuidaba en Santa R… del huerto y la lechería; pero el principal objeto de su permanencia allí era recibirnos a mi padre y a mí cuando bajábamos de la sierra.
Niños María y yo, en los momentos en que Feliciana era más complaciente con nosotros, solíamos acariciarla llamándola Nay; pero pronto notamos que se entristecía si le dábamos ese nombre. Alguna vez que, sentada a la cabecera de mi cama, a prima noche, me entretenía con uno de sus fantásticos cuentos, se quedó silenciosa luego que lo hubo terminado; y yo creí notar que lloraba.
-¿Por qué lloras? -le pregunté.
-Así que seas hombre -me respondió con su más cariñoso acento- harás viajes y nos llevarás a Juan Angel y a mí; ¿no es cierto?
-Sí, sí -le contesté entusiasmado-: iremos a la tierra de esas princesas lindas de tus historias… me las mostrarás… ¿Cómo se llama?
-Africa -contestó.
Yo me soñé esa noche con palacios de oro y oyendo músicas deliciosas.
LV
Durante un año tuve dos veces cada mes cartas de María. Las últimas estaban llenas de melancolía tan profunda, que comparadas con ellas, las primeras que recibí parecían escritas en nuestros días de felicidad.
En vano había tratado de reanimarla diciéndole que esa tristeza destruiría su salud, por más que hasta entonces hubiese sido tan buena como me lo decía; en vano. «Yo sé que no puede faltar mucho para que yo te vea -me había contestado-; desde ese día ya no podré estar triste; estaré siempre a tu lado… No, no; nadie podrá volver a separarnos».
La carta que contenía esas palabras fue la única de ella que recibí en dos meses.
En los últimos días de junio, una tarde se me presentó el señor A…, que acababa de llegar de París y a quien no había visto desde el pasado invierno.
-Le traigo a usted cartas de su casa -me dijo después de habernos abrazado.
-¿De tres correos?
-De uno solo. Debemos hablar algunas palabras antes -me observó reteniendo el paquete.
Noté en su semblante algo siniestro que me turbó.
-He venido -añadió después de haberse paseado silencioso algunos instantes por el cuarto- a ayudarle a usted a disponer su regreso a América.
-¡Al Cauca! -exclamé, olvidado por un momento de todo, menos de María y de mi país.
-Sí -me respondió- pero ya habrá usted adivinado la causa.
-¡Mi madre! -prorrumpí desconcertado.
-Está buena -respondió.
-¿Quién, pues? -grité asiendo el paquete que sus manos retenían.
-Nadie ha muerto.
-¡María! ¡María! -exclamé, como si ella pudiera acudir a mis voces, y caí sin fuerzas sobre el asiento.
-Vamos -dijo procurando hacerse oír el señor A…-; para esto fue necesaria mi venida. Ella vivirá si usted llega a tiempo. Lea usted las cartas, que ahí debe venir una de ella.
«Vente -me decía- ven pronto, o me moriré sin decirte adiós. Al fin me consienten que te confiese la verdad: hace un año que me mata hora por hora esta enfermedad de que la dicha me curó por unos días. Si no hubieran interrumpido esa felicidad, yo habría vivido para ti.
«Si vienes… sí, vendrás, porque yo tendré fuerzas para resistir hasta que te vea; si vienes hallarás solamente una sombra de tu María; pero esa sombra necesita abrazarte antes de desaparecer. Si no te espero, si una fuerza más poderosa que mi voluntad me arrastra sin que tú me animes, sin que cierres mis ojos, a Emma le dejaré para que te lo guarde, todo lo que yo sé te será amable: las trenzas de mis cabellos, el guardapelo en donde están los tuyos y los de mi madre, la sortija que pusiste en mi mano en vísperas de irte, y todas tus cartas.
«Pero, ¿a qué afligirte diciéndote todo esto? Si vienes, yo me alentaré; si vuelvo a oír tu voz, si tus ojos me dicen un solo instante lo que ellos solo sabían decirme, yo viviré y volveré a ser como antes era. Yo no quiero morirme; yo no puedo morirme y dejarte solo para siempre».
-Acabe usted -me dijo el señor A… recogiendo la carta de mi padre caída a mis pies-. Usted mismo conocerá que no podemos perder tiempo.
Mi padre decía lo que yo había sabido ya demasiado cruelmente. Quedábales a los médicos sólo una esperanza de salvar a María: la que les hacía conservar mi regreso. Ante esa necesidad mi padre no vaciló; ordenábame regresar con la mayor precipitud posible, y se disculpaba por no haberlo dispuesto así antes.
Dos horas después salí de Londres.
LVI
Hundíase en los confines nebulosos del Pacífico el Sol del veinticinco de julio, llenando el horizonte de resplandores de oro y rubí; persiguiendo con sus rayos horizontales hasta las olas azuladas que iban como fugitivas a ocultarse bajo las selvas sombrías de la costa. La Emilia López, a bordo de la cual venía yo de Panamá, fondeó en la bahía de Buenaventura después de haber jugueteado sobre la alfombra marina acariciada por las brisas del litoral.
Reclinado sobre el barandaje de cubierta, contemplé esas montañas a vista de las cuales sentía renacer tan dulces esperanzas. Diez y siete meses antes rodando a sus pies, impulsado por las corrientes tumultuosas del Dagua, mi corazón había dicho un adiós a cada una de ellas, y su soledad y silencio habían armonizado con mi dolor.
Estremecida por las brisas, temblaba en mis manos una carta de María que había recibido en Panamá, la cual volví a leer a la luz del moribundo crepúsculo. Acaban de recorrerla mis ojos… Amarillenta ya, aún parece húmeda con mis lágrimas de aquellos días.
«La noticia de tu regreso ha bastado a volverme las fuerzas. Ya puedo contar los días, porque cada uno que pasa acerca más aquel en que he de volver a verte.
«Hoy ha estado muy hermosa la mañana, tan hermosa como esas que no has olvidado. Hice que Emma me llevara al huerto; estuve en los sitios que me son más queridos en él; y me sentí casi buena bajo esos árboles, rodeada de todas esas flores, viendo correr el arroyo, sentada en el banco de piedra de la orilla. Si esto me sucede ahora, ¿cómo no he de mejorarme cuando vuelva a recorrerlo acompañada por ti?
«Acabo de poner azucenas y rosas de las nuestras al cuadro de la Virgen, y me ha parecido que ella me miraba más dulcemente que de costumbre y que iba a sonreír.
«Pero quieren que vayamos a la ciudad, porque dicen que allá podrán asistirme mejor los médicos: yo no necesito otro remedio que verte a mi lado para siempre. Yo quiero esperarte aquí: no quiero abandonar todo esto que amabas, porque se me figura que a mí me lo dejaste recomendado y que me amarías menos en otra parte. Suplicaré para que papá demore nuestro viaje, y mientras tanto llegarás, adiós».
Los últimos renglones eran casi ilegibles.
El bote de la aduana, que al echar ancla la goleta, había salido de la playa, estaba ya inmediato.
-¡Lorenzo! -exclamé al reconocer a un amigo querido en el gallardo mulato que venía de pie en medio del Administrador y del jefe del resguardo.
-¡Allá voy! -contestó.
Y subiendo precipitadamente la escala, me estrechó en sus brazos.
-No lloremos -dijo enjugándose los ojos con una de las puntas de su manta y esforzándose por sonreír: nos están viendo y esos marineros tienen corazón de piedra.
Ya en medias palabras me había dicho lo que con mayor ansiedad deseaba yo saber: María estaba mejor cuando él salió de casa. Aunque hacía dos semanas que me esperaba en Buenaventura, no habían venido cartas para mí sino las que él trajo, seguramente porque la familia me aguardaba de un momento a otro.
Lorenzo no era esclavo. Compañero fiel de mi padre en los viajes frecuentes que éste hizo durante su vida comercial, era amado por toda la familia, y gozaba en casa fueros de mayordomo y consideraciones de amigo. En la fisonomía y talante mostraba su vigor y franco carácter: alto y fornido, tenía la frente espaciosa y con entradas; hermosos ojos sombreados por cejas crespas y negras; recta y elástica
LVII
A las cuatro llamó el buen amigo a mi puerta, y hacía una hora que lo esperaba yo, listo ya para marchar. El, Lorenzo y yo nos desayunamos con brandy y café mientras los bogas conducían a las canoas mi equipaje, y poco después estábamos todos en la playa.
La Luna, grande y en su plenitud, descendía ya al ocaso, y al aparecer bajo las negras nubes que la habían ocultado, bañó las selvas distantes, los manglares de las riberas y la mar tersa y callada con resplandores trémulos y rojizos, como los que esparcen los blandones de un féretro sobre el pavimento de mármol y los muros de una sala mortuoria.
-¿Y ahora hasta cuándo? -me dijo el Administrador correspondiendo a mi abrazo de despedida con otro apretado.
-Quizá volveré muy pronto -le respondí.
-¿Regresas, pues, a Europa?
-Tal vez.
Aquel hombre tan festivo me pareció melancólico en ese momento.
Al alejarse de la orilla la canoa ranchada, en la cual íbamos Lorenzo y yo, grito:
-¡Muy buen viaje!
Y dirigiéndose a los dos bogas:
-¡Cortico! ¡Laureán!… cuidármelo mucho, cuidármelo como cosa mía.
-Sí, mi amo -contestaron a dúo los dos negros. A dos cuadras estaríamos de la playa, y creí distinguir el bulto blanco del Administrador, inmóvil en el mismo sitio en que acababa de abrazarme.
Los resplandores amarillentos de la luna, velados a veces, fúnebres siempre, nos acompañaron hasta después de haber entrado a la embocadura del Dagua.
Permanecía yo en pie a la puerta del rústico camarote, techumbre abovedada, hecha con matambas, bejucos y hojas de rabihorcado, que en el río llaman rancho. Lorenzo, después de haberme arreglado una especie de cama sobre tablas de guadua bajo aquella navegante gruta, estaba sentado a mis pies con la cabeza apoyada sobre las rodillas y parecía dormitar. Cortico (o sea Gregorio, que tal era su nombre de pila bogaba cerca de nosotros refunfuñando a ratos la tonada de un bunde. El atlético cuerpo de Laureán se dibujaba como el perfil de un gigante sobre los últimos celajes de la Luna ya casi invisible.
Apenas si se oían el canto monótono y ronco de los bamburés en los manglares sombríos de las riberas y el ruido sigiloso de las corrientes, interrumpiendo aquel silencio solemne que rodea los desiertos en su último sueño, sueño siempre profundo como el del hombre en las postreras horas de la noche.
-Toma un trago, Cortico, y entona esa canción triste -dije al boga enano.
-¡Jesú!, mi amo, ¿le parece triste?
Lorenzo escanció de su chamberga pastusa cantidad más que suficiente de anisado en el mate que el boga le presentó, y éste continuó diciendo:
-Será que el sereno me ha dado carraspera; -y dirigiéndose a su compañero-: compae Laureán, el branco que si quere despejá el pecho para que cantemo un baile alegrito.
-¡A probalo! -respondió el interpelado con voz ronca y sonora-: otro baile será el que va a empezar en el escuro. ¿Ya sabe?
-Po lo mesmo, señó.
Laureán saboreó el aguardiente como conocedor en la materia, murmurando:
-Del que ya no baja.
-¿Qué es eso del baile a oscuras? -le pregunté.
Colocándose en su puesto entonó por respuesta el primer verso del siguiente bunde, respondiéndole Cortico con el segundo, tras de lo cual hicieron pausa, y continuaron de la misma manera hasta dar fin a la salvaje y sentida canción.
Se no junde ya la luna;
Remá, remá.
¿Qué hará mi negra tan sola?
Llorá, llorá.
Me coge tu noche escura,
San Juan, San Juan.
Escura como mi negra,
Ni má, ni má.
La lú de su s’ojo mío
Der má, der má.
Lo relámpago parecen,
Bogá, bogá.
Aquel cantar armonizaba dolorosamente con la naturaleza que nos rodeaba; los tardos ecos de esas selvas inmensas repetían sus acentos quejumbrosos, profundos y lentos.
-No más bunde -dije a los negros aprovechándome de la última pausa.
-¿Le parece a su mercé mal cantao? -preguntó Gregorio, que era el más comunicativo.
-No, hombre, muy triste.
-¿La juga?
-Lo que sea.
-¡Alabao! Si cuando me cantan bien una juga y la baila con este negro Mariugenia… créame su mercé lo que le digo: hasta lo’ s’ángele del cielo zapatean con gana de bailala.
-Abra el ojo y cierre el pico, compae -dijo Laureán-; ¿ya oyó?
-¿Acaso soy sordo?
-Bueno, pué.
-Vamo a velo, señó.
Las corrientes del río empezaban a luchar contra nuestra embarcación. Los chasquidos de los herrones de las palancas, se oían ya. Algunas veces la de Gregorio daba un golpe en el borde de la canoa para significar que había que variar de orilla, y atravesábamos la corriente. Poco o poco fueron haciéndose densas las nieblas. Del lado del mar nos llegaba el retumbo de truenos lejanos. Los bogas no hablaban. Un ruido semejante al vuelo rumoroso de un huracán sobre las selvas venía en nuestro alcance. Gruesas gotas de lluvia empezaron a caer después.
Me recosté en la cama que Lorenzo me había tendido. Este quiso encender luz, pero Gregorio, que le vio frotar un fósforo, le dijo:
-No prenda vela, patrón, porque me deslumbro y se embarca la culebra.
La lluvia azotaba rudamente la techumbre del rancho. Aquella oscuridad y silencio eran gratos para mí después del trato forzado y de la fingida amabilidad usada durante mi viaje con toda clase de gentes. Los más dulces recuerdos, los más tristes pensamientos volvieron a disputarse mi corazón en aquellos instantes para reanimarlo o entristecerlo. Bastábanme ya cinco días de viaje para volver a tenerla en mis brazos y devolverle toda la vida que mi ausencia le había robado. Mi voz, mis caricias, mis ojos, que tan dulcemente habían sabido conmoverla en otros días, ¿no serían capaces de disputársela al dolor y a la muerte? Aquel amor ante el cual la ciencia se consideraba impotente, que la ciencia llamaba en su auxilio, debía poderlo todo…
Había cesado la lluvia y empezaba a amanecer, cuando después de las despedidas y cuchufletas picantes sazonadas con risotadas y algo más, que se cruzaban entre mis bogas y los guardas, continuamos viaje.De allí para adelante las selvas de las riberas fueron ganando en majestad y galanura: los grupos de palmeras se hicieron más frecuentes: veíase la pambil de recta columna manchada de púrpura; la milpesos frondosa brindando en sus raíces el delicioso fruto; la chontadura y la guatle; distinguiéndose entre todas la naidí de flexible tallo e inquieto plumaje, por un no sé qué de coqueto y virginal que recuerda talles seductores y esquivos. Las más con sus racimos medio defendidos aún por la concha que los había abrigado, todas con penachos color de oro, parecían con sus rumores dar la bienvenida a un amigo no olvidado. Pero aún faltaban allí las bejucadas de rojos festones, las trepadoras de frágiles y lindas flores, las sedosas larvas y los aterciopelados musgos de los peñascos. El naguare y el piáunde, como reyes de la selva, empinaban sus copas sobre ella para divisar algo más grandioso que el desierto: la mar lejana.
La navegación iba haciéndose cada vez más penosa. Eran casi las diez cuando llegamos a Callelarga. En la ribera izquierda había una choza, levantada, como todas las del río, sobre gruesos estantillos de guayacán, madera que como es sabido, se petrifica en la humedad: así están los habitantes libres de las inundaciones, y menos en familia con las víboras, que por su abundancia y diversidad son el terror y pesadilla de los viajeros…
Debíamos llegar por la tarde a San Cipriano, y los bogas no se hicieron rogar para continuar el viaje, vigorizados ya por el tinto selecto del Administrador.
El Sol no desmentía ser de verano…
Componíase la casa, como que era una de las mejores del río, de un corredor, del cual, en cierta manera, formaba continuación la sala, pues las paredes de palma de ésta, en dos de los lados, apenas se levantaban a vara y media del suelo, presentando así la vista del Dagua por una parte y la del dorrnido y sombrío San Cipriano por la otra: a la sala seguía una alcoba, de la que se salía a la cocina, cuya hornilla estaba formada por un gran cajón de tablas de palma rellenado con tierra, sobre el cual descansaban las tulpas y el aparato para hacer el fufú. Sustentado sobre las vigas de la sala, había un tablado que la abovedaba en una tercera parte, especie de despensa en que se veían amarillear hartones y guineos, adonde subía frecuentemente Rufina por una escalera más cómoda que la del patio. De una viga colgaban atarrayas y catangas, y estaban atravesadas sobre otras, muchas palancas y varas de pescar. De un garabato pendían un mal tamboril y una carrasca, y en un rincón estaba recostado el carángano, rústico bajo en la música de aquellas riberas…
LX
Al día siguiente a las cuatro de la tarde llegué al alto de las Cruces. Apeéme para pisar aquel suelo desde donde dije adiós para mi mal a la tierra nativa. Volví a ver ese valle del Cauca, país tan bello cuanto desventurado yo… Tantas veces había soñado divisarlo desde aquella montaña, que después de tenerlo delante con toda su esplendidez, miraba a mi alrededor para convencerme de que en tal momento no era juguete de un sueño. Mi corazón palpitaba aceleradamente como si presintiese que pronto iba a reclinarse sobre él la cabeza de María; y mis oídos ansiaban recoger en el viento una voz perdida de ella. Fijos estaban mis ojos sobre las colinas iluminadas al pie de la sierra distante, donde blanqueaba la casa de mis padres.
Lorenzo acababa de darme alcance trayendo del diestro un hermoso caballo blanco que había recibido en Tocotá para que yo hiciese en él las tres últimas leguas de la jornada.
-Mira le dije cuando se disponía a ensillármelo, y mi brazo le mostraba el punto blanco de la sierra al cual no podía yo dejar de mirar-; mañana a esta hora estaremos allá.
-¿Pero allá a qué? -respondió.
-¡Cómo!
-La familia está en Cali.
-Tú no me lo habías dicho. ¿Por qué se han venido?
-Justo me contó anoche que la señorita seguía muy mala.
Lorenzo al decir esto no me miraba, y me pareció conmovido.
Monté temblando en el caballo que él me presentaba ensillado ya, y el brioso animal empezó a descender velozmente y casi a vuelos por el pedregoso sendero.
La tarde se apagaba cuando doblé la última cuchilla de las montañuelas. Un viento impetuoso de occidente zumbaba en torno de mí en los peñascos y malezas desordenando las abundantes crines del caballo. En el confín del horizonte a mi izquierda no blanqueaba ya la casa de mis padres sobre las faldas sombrías de la montaña; y a la derecha, muy lejos, bajo un cielo turquí, se descubrían lampos de la mole del Huila medio arropado por brumas flotantes.
Quien aquello crió, me decía yo, no puede destruir aún la más bella de sus criaturas y lo que él ha querido que yo más ame. Y sofocaba de nuevo en mi pecho sollozos que me ahogaban.
Ya dejaba a mi izquierda la pulcra y amena vega del Peñón, digna de su hermoso río y de mis gratos recuerdos de infancia. La ciudad acababa de dormirse sobre su verde y acojinado lecho: como bandadas de aves enormes que se cernieran buscando sus nidos, divisábanse sobre ella, abrillantados por la luna, los follajes de las palmeras.
Hube de reunir todo el resto de mi valor para llamar a la puerta de la casa. Un paje abrió. Apeándome boté las bridas en sus manos y recorrí precipitadamente el zaguán y parte del corredor que me separaba de la entrada al salón: estaba oscuro. Me había adelantado pocos pasos en él cuando oí un grito y me sentí abrazado.
-¡María! ¡Mi María! -exclamé estrechando contra mi corazón aquella cabeza entregada a mis caricias.
-¡Ay!, ¡No, no, Dios mío! -interrumpióme sollozando.
Y desprendiéndose de mi cuello cayó sobre el sofá inmediato: era Emma. Vestía de negro, y la luna acababa de bañar su rostro lívido y regado de lágrimas.
Se abrió la puerta del aposento de mi madre en ese instante. Ella, balbuciente y palpándome con sus besos, me arrastró en los brazos al asiento donde Emma estaba muda e inmóvil.
-¿Dónde está, pues, donde está? -grité poniéndome en pie.
-¡Hijo de mi alma! -exclamó mi madre con el más hondo acento de ternura y volviendo a estrecharme contra su seno-: en el cielo.
Algo como la hoja fría de un puñal penetró en mi cerebro: faltó a mis ojos luz y a mi pecho aire. Era la muerte que me hería… Ella, tan cruel e implacable, ¿por qué no supo herir?…
LXI
Me fue imposible darme cuenta de lo que por mí había pasado, una noche que desperté en un lecho rodeado de personas y objetos que casi no podía distinguir. Una lámpara velada, cuya luz hacían más opaca las cortinas de la cama, difundía por la silenciosa habitación una claridad indecisa. Intenté en vano incorporarme: llamé, y sentí que estrechaban una de mis manos; torné a llamar, y el nombre que débilmente pronunciaba tuvo por respuesta un sollozo. Volvíme hacia el lado de donde éste había salido y reconocí a mi madre, cuya mirada anhelosa y llena de lágrimas estaba fija en mi rostro. Me hizo casi en secreto y con su más suave voz, muchas preguntas para cerciorarse de si estaba aliviado.
-¿Conque es verdad? -le dije cuando el recuerdo aún confuso de la última vez en que la había visto, vino a mi memoria.
Sin responderme, reclinó la frente en el almohadón, uniendo así nuestras cabezas.
Después de unos momentos tuve la crueldad de decirle:
-¡Así me engañaron!… ¿A qué he venido?
–¿Y yo? –me interrumpió humedeciendo mi cuello con sus lágrimas.
Mas su dolor y su ternura no conseguían que algunas corriesen de mis ojos.
Se trataba, sin duda, de evitarme toda fuerte emoción, pues poco rato después se acercó silencioso mi padre, y me estrechó una mano, mientras se enjugaba los ojos sombreados por el insomnio.
Mi madre, Eloísa y Emma se turnaron aquella noche para velar cerca de mi lecho, luego que el doctor se retiró prometiendo una lenta pero positiva reposición. Inútilmente agotaron ellas sus más dulces cuidados para hacerme conciliar el sueño. Así que mi madre se durmió rendida por el cansancio, supe que hacía algo más de veinticuatro horas que me hallaba en casa.
Emma sabía lo único que me faltaba saber: la historia de sus últimos días… sus últimos momentos y sus últimas palabras. Sentía que para oír esas confidencias terribles, me faltaba valor, pero no pude dominar mi sed de dolorosos pormenores, y le hice muchas preguntas. Ella sólo me respondía con el acento de una madre que hace dormir a su hijo en la cuna:
-Mañana.
Y acariciaba mi frente con sus manos o jugaba con mis cabellos.
LXII
Tres semanas habían corrido desde mi regreso, durante las cuales me retuvieron a su lado Emma y mi madre, aconsejadas por el médico y disculpando su tenacidad con el mal estado de mi salud.
Los días y las noches de dos meses habían pasado sobre su tumba y mis labios no hablan murmurado una oración sobre ella. Sentíame aún sin la fuerza necesaria para visitar la abandonada mansión de nuestros amores, para mirar ese sepulcro que a mis ojos la escondía y la negaba a mis brazos. Pero en aquellos sitios debía esperarme ella: allí estaban los tristes presentes de su despedida para mí, que no había volado a recibir su último adiós y su primer beso antes que la muerte helara sus labios.
Emma fue exprimiendo lentamente en mi corazón toda la amargura de las postreras confidencias de María para mí. Así, recomendada para romper el dique de mis lágrimas, no tuvo más tarde cómo enjugarlas, y mezclando las suyas a las mías pasaron esas horas dolorosas y lentas.
En la mañana que siguió a la tarde en que María me escribió su última carta, Emma, después de haberla buscado inútilmente en su alcoba, la halló sentada en el banco de piedra del jardín: dábase ver lo que había llorado: sus ojos fijos en la corriente y agrandados por la sombra que los circundaba, humedecían aún con algunas lágrimas despaciosas aquellas mejillas pálidas y enflaquecidas, antes tan llenas de gracia y lozanía: exhalaba sollozos ya débiles, ecos de otros en que su dolor se había desahogado.
-¿Por qué has venido sola hoy? -le preguntó Emma abrazándola-: yo quería acompañarte como ayer.
-Sí -le respondió-; lo sabía; pero deseaba venir sola; creí que tendría fuerzas. Ayúdame a andar.
Se apoyó en el brazo de Emma y se dirigió al rosal de enfrente a mi ventana. Luego que estuvieron cerca de él, María lo contempló casi sonriente, y quitándole las dos rosas más frescas, dijo:
-Tal vez serán las últimas. Mira cuántos botones tiene: tú le pondrás a la Virgen los más hermosos que vayan abriendo.
Acercando a su mejilla la rama más florecida, añadió:
-¡Adiós, rosal mío, emblema querido de su constancia! Tú le dirás que lo cuidé mientras pude -dijo volviéndose a Emma, que lloraba con ella.
Mi hermana quiso sacarla del jardín diciéndole:
-¿Por qué te entristeces así? ¿No ha convenido papá en demorar nuestro viaje? Volveremos todos los días. ¿No es verdad que te sientes mejor?
-Estémonos todavía aquí -le respondió acercándose lentamente a la ventana de mi cuarto: la estuvo mirando olvidada de Emma, y se inclinó después a desprender todas las azucenas de su mata predilecta, diciendo a mi hermana-: Dile que nunca dejó de florecer. Ahora sí vámonos.
Volvió a detenerse en la orilla del arroyo, y mirando en torno suyo apoyó la frente en el seno de Emma murmurando:
-¡Yo no quiero morirme sin volver a verlo aquí!
Durante el día se la vio más triste y silenciosa que de costumbre. Por la tarde estuvo en mi cuarto y dejó en el florero, unidas con algunas hebras de sus cabellos, las azucenas que había cogido por la mañana; y allí fue Emma a buscarla cuando ya había oscurecido. Estaba de codos en la ventana; y los bucles desordenados de la cabellera casi le ocultaban el rostro.
-María -le dijo Emma después de haberla mirado en silencio unos momentos- ¿no te hará mal este viento de la noche?
Ella, sorprendida al principio, le respondió tomándole una mano, atrayéndola a sí y haciendo que se sentase a su lado en el sofá:
-Ya nada puede hacerme mal.
-¿No quieres que vayamos al oratorio?
-Ahora no: deseo estarme aquí todavía; tengo que decirte tantas cosas…
-¿No hay tiempo para que me las digas en otra parte? Tú, tan obediente a las prescripciones del doctor, vas así a hacer infructuosos todos sus cuidados y los nuestros: hace dos días que no eres ya dócil como antes.
-Es que no saben que voy a morirme -respondió abrazando a Emma y sollozando contra su pecho.
-¡Morirte! ¿Morirte cuando Efraín va a llegar?…
-Sin verlo otra vez, sin decirle… morirme sin poderlo esperar. Esto es espantoso -agregó estremeciéndose después de una pausa-; pero es cierto: nunca los síntomas del acceso han sido como los que estoy sintiendo. Yo necesito que lo sepas todo antes que me sea imposible decírtelo. Oye: quiero dejarle cuanto yo poseo y le ha sido amable. Pondrás en el cofrecito en que tengo sus cartas y las flores secas, este guardapelo donde están sus cabellos y los de mi madre; esta sortija que me puso en vísperas de su viaje; y en mi delantal azul envolverás mis trenzas… No te aflijas así -continuó acercando su mejilla fría a la de mi hermana-; yo no podría ya ser su esposa… Dios quiere librarlo del dolor de hallarme como estoy, del trance de verme expirar. ¡Ay!, yo podría morirme conforme, dándole mi último adiós. Estréchalo por mí en tus brazos y dile que en vano luché por no abandonarlo… que me espantaba más su soledad que la muerte misma, y…
María dejó de hablar y temblaba en los brazos de Emma; cubrióla ésta de besos y sus labios la hallaron yerta; llamóla y no respondió; dio voces y corrieron en su auxilio.
Todos los esfuerzos del médico fueron infructuosos para volverla del acceso, y en la mañana del siguiente día se declaró impotente para salvarla.
El anciano cura de la parroquia ocurrió a las doce al llamamiento que se le hizo.
Frente al lecho de María se colocó en una mesa adornada con las más bellas flores del jardín, el crucifijo del oratorio, y lo alumbraban dos cirios benditos. De rodillas ante aquel altar humilde y perfumado, oró el sacerdote durante una hora; y al levantarse, le entregó uno de los cirios a mi padre y otro a Mayn para acercarse con ellos al lecho de la moribunda. Mi madre y mis hermanas, Luisa, sus hijas y algunas esclavas se arrodillaron para presenciar la ceremonia. El ministro pronunció estas palabras al oído de María:
-Hija mía, Dios viene a visitarte: ¿quieres recibirlo?
Ella continuó muda e inmóvil como si durmiese profundamente. El sacerdote miró a Mayn, quien, comprendiendo al instante esa mirada, tomó el pulso a María, diciendo en seguida en voz baja:
-Cuatro horas lo menos.
El sacerdote la bendijo y la ungió. Los sollozos de mi madre, mis hermanas y las hijas del montañés acompañaron la oración.
Una hora después de la ceremonia, Juan se había acercado al lecho y se empinaba para alcanzar a ver a María, llorando porque no lo subían. Tomólo mi madre en sus brazos y lo sentó en el lecho.
-¿Está dormida, no? -preguntó el inocente reclinando la cabeza en el mismo almohadón en que descansaba la de María, y tomándole en sus manitas una de las trenzas como lo acostumbraba para dormirse.
Mi padre interrumpió esa escena que agotaba las fuerzas de mi madre y que los asistentes presenciaban contristados.
A las cinco de la tarde, Mayn, que permanecía a la cabecera pulsando constantemente a María, se puso en pie, y sus ojos humedecidos dejaron comprender a mi padre que había terminado la agonía. Sus sollozos hicieron que Emma y mi madre se precipitasen sobre el lecho. Estaba como dormida; pero dormida para siempre… ¡muerta!, ¡sin que mis labios hubiesen aspirado su postrer aliento, sin que mis oídos hubiesen escuchado su último adiós, sin que algunas de tantas lágrimas vertidas por mí después sobre su sepulcro, hubiesen caído sobre su frente!
Cuando mi madre se convenció de que María había muerto, ante su cadáver, bañado de la luz de los arreboles de la tarde que penetraba en la estancia por una ventana que acababa de abrir, exclamó con voz enronquecida por el llanto, besando una de esas manos ya fría e insensible:
-¡María!… ¡Hija de mi corazón!… ¿Por qué nos dejas así?… ¡Ay!, ya nunca más podrás oírme… ¿Qué responderé a mi hijo cuando me pregunte por ti? ¡Qué hará, Dios mío!… ¡Muerta!, ¡muerta sin haber exhalado una queja!
Ya en el oratorio, sobre una mesa enlutada, vestida de gro blanco y recostada en el ataúd, mostraba en su rostro algo de sublime resignación. La luz de los cirios brillando en su frente tersa y sobre sus anchos párpados, proyectaba la sombra de las pestañas sobre las mejillas: aquellos labios pálidos parecían haberse helado cuando intentaban sonreír; podía creerse que alentaba aún. Sombreábanle la garganta las trenzas medio envueltas en una toca de gasa blanca, y entre las manos, descansándole sobre el pecho, sostenía un crucifijo.
Así la vio Emma a las tres de la madrugada, al acercarse a cumplir el más terrible encargo de María.
El sacerdote estaba orando de rodillas al pie del ataúd. La brisa de la noche, perfumada de rosas y azahares, agitaba las llamas de los cirios, gastados ya.
«Creí -decía Emma- que al cortar la primera trenza iba a mirarme tan dulcemente como solía si reclinada la cabeza en mi falda le peinaba yo los cabellos. Púselas al pie de la imagen de la Virgen y por última vez le besé las mejillas… Cuando desperté dos horas después… ¡ya no estaba allí!».
Braulio, José y cuatro peones más condujeron al pueblo el cadáver, cruzando esas llanuras y descansando bajo aquellos bosques por donde en una mañana feliz pasó María a mi lado amante y amada el día del matrimonio de Tránsito. Mi padre y el cura seguían paso ante paso el humilde convoy… ¡ay de mí!, ¡humilde y silencioso como el de Nay!
Mi padre regresó al medio día lentamente y ya solo. Al apearse hizo esfuerzos inútiles para sofocar los sollozos que lo ahogaban. Sentado en el salón, en medio de Emma y mi madre y rodeado de los niños que aguardaban en vano sus caricias, dio rienda a su dolor, haciéndose necesario que mi madre procurase darle una conformidad que ella misma no podía tener.
«Yo -decía él- yo autor de ese viaje maldecido, ¡la he muerto! Si Salomón pudiera venir a pedirme su hija, ¿qué habría yo de decirle?… Y Efraín… y Efraín…
¡Ah! ¿Para qué lo he llamado? ¿Así le cumpliré mis promesas?».
Aquella tarde dejaron la hacienda de la sierra para ir a pernoctar en la del valle, de donde debían emprender al día siguiente viaje a la ciudad.
Braulio y Tránsito convinieron en habitar la casa para cuidar de ella durante la ausencia de la familia.
LXIV
¡Inolvidable y última noche pasada en el hogar donde corrieron los años de mi niñez y los días felices de mi juventud! Como el ave impelida por el huracán a las pampas abrasadas intenta en vano sesgar su vuelo hacia el umbroso bosque nativo, y ajados ya los plumajes regresa a él después de la tormenta, y busca inútilmente el nido de sus amores revoloteando en torno del árbol destrozado, así mi alma abatida va en las horas de mi sueño a vagar en torno del que fue hogar de mis padres. Frondosos naranjos, gentiles y verdes sauces que conmigo crecísteis, ¡cómo os habéis envejecido! Rosas y azucenas de María, ¡quién las amará si existen! aromas del lozano huerto, ¡no volveré a aspiraros! Susurradores vientos, rumoroso río… ¡no volveré a oíros!
La media noche me halló velando en mi cuarto. Todo estaba allí como yo lo había dejado; solamente las manos de María habían removido lo indispensable, engalanando la estancia para mi regreso: marchitas y carcomidas por los insectos permanecían en el florero las últimas azucenas que ella le puso. Ante esa mesa abrí el paquete de las cartas que me había devuelto al morir. Aquellas líneas borradas por mis lágrimas y trazadas cuando tan lejos estaba de creer que serían mis últimas palabras dirigidas a ella; aquellos pliegos ajados en su seno, fueron desplegados y leídos uno a uno; y buscando entre las cartas de María la contestación a cada una de las que yo le había escrito, compaginé ese diálogo de inmortal amor dictado por la esperanza e interrumpido por la muerte.
Teniendo entre mis manos las trenzas de María y recostado en el sofá en que Emma le había oído sus postreras confidencias, dio las dos el reloj; él había medido también las horas de aquella noche angustiosa, víspera de mi viaje; él debía medir las de la última que pasé en la morada de mis mayores.
LXV
En la tarde de ese día, durante el cual había visitado todos los sitios que me eran queridos, y que no debía volver a ver, me preparaba para emprender viaje a la ciudad, pasando por el cementerio de la parroquia donde estaba la tumba de María. Juan Angel y Braulio se habían adelantado a esperarme en él, y José, su mujer y sus hijas me rodeaban ya para recibir mi despedida. Invitados por mí me siguieron al oratorio, y todos de rodillas, todos llorando, oramos por el alma de aquella a quien tanto habíamos amado. José interrumpió el silencio que siguió a esa oración solemne para recitar una súplica a la protectora de los peregrinos y navegantes.
Ya en el corredor, Tránsito y Lucía, después de recibir mi adiós, sollozaban cubierto el rostro y sentadas en el pavimento; la señora Luisa había desaparecido; José, volviendo a un lado la faz para ocultarme sus lágrimas, me esperaba teniendo el caballo del cabestro al pie de la gradería; Mayo, meneando la cola y tendido en el gramal, espiaba todos mis movimientos como cuando en sus días de vigor salíamos a caza de perdices.
Faltóme la voz para decir una postrera palabra cariñosa a José y a sus hijas; ellos tampoco la habrían tenido para responderme.
A pocas cuadras de la casa me detuve antes de emprender la bajada a ver una vez más aquella mansión querida y sus contornos. De las horas de felicidad que en ella había pasado, sólo llevaba conmigo el recuerdo; de María, los dones que me había dejado al borde de su tumba.
Llegó Mayo entonces, y fatigado se detuvo a la orilla del torrente que nos separaba: dos veces intentó vadearlo y en ambas hubo de retroceder: sentóse sobre el césped y aulló tan lastimosamente como si sus alaridos tuviesen algo de humano, como si con ellos quisiera recordarme cuánto me había amado, y reconvenirme porque lo abandonaba en su vejez.
A la hora y media me desmontaba a la portada de una especie de huerto, aislado en la llanura y cercado de palenque, que era el cementerio de la aldea. Braulio, recibiendo el caballo y participando de la emoción que descubría en mi rostro, empujó una hoja de la puerta y no dio un paso más. Atravesé por en medio de las malezas y de las cruces de leño y de guadua que se levantaban sobre ellas. El Sol al ponerse cruzaba el ramaje enmarañado de la selva vecina con algunos rayos, que amarilleaban sobre los zarzales y en los follajes de los árboles que sombreaban las tumbas. Al dar la vuelta a un grupo de corpulentos tamarindos quedé enfrente de un pedestal blanco y manchado por las lluvias, sobre el cual se elevaba una cruz de hierro: acerquéme. En una plancha negra que las adormideras medio ocultaban ya, empecé a leer: «María»…
A aquel monólogo terrible del alma ante la muerte, del alma que la interroga, que la maldice… que le ruega, que la llama… demasiado elocuente respuesta dio esa tumba fría y sorda, que mis brazos oprimían y mis lágrimas bañaban.
El ruido de unos pasos sobre la hojarasca me hizo levantar al frente del pedestal: Braulio se acercó a mí, y entregándome una corona de rosas y azucenas, obsequio de las hijas de José, permaneció en el mismo sitio como para indicarme que era hora de partir.
Púseme en pie para colgarla de la cruz, y volví a abrazarme a los pies de ella para dar a María y a su sepulcro un último adiós…
Había ya montado, y Braulio estrechaba entre sus manos una de las mías, cuando el revuelo de un ave que al pasar sobre nuestras cabezas dio un graznido siniestro y conocido para mí, interrumpió nuestra despedida: la vi volar hacia la cruz de hierro, y posada ya en uno de sus brazos, aleteó repitiendo su espantoso canto.
Estremecido, partí a galope por en medio de la pampa solitaria, cuyo vasto horizonte ennegrecía la noche.



