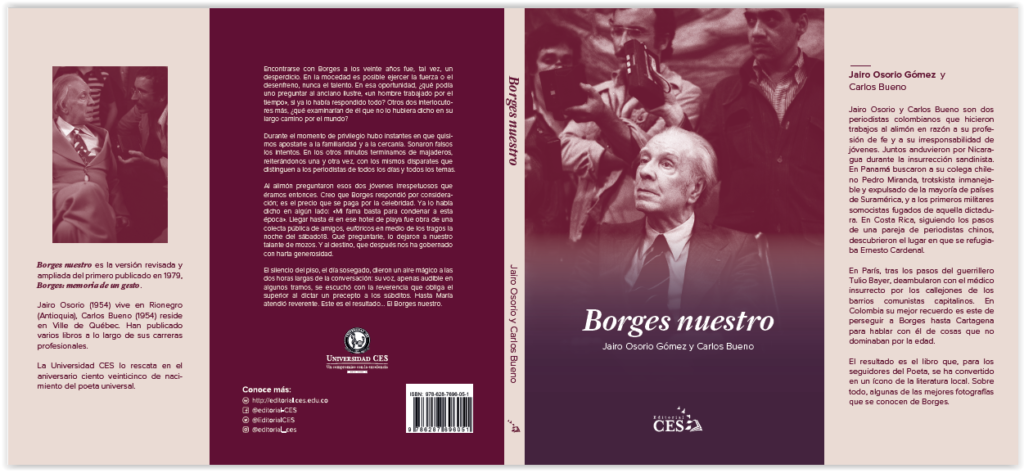El capitán Franco

El 27 de diciembre de 1951 el ejército colombiano bombardeó con morteros una extensa zona del Suroeste profundo –refugio de la guerrilla liberal–, en una de las operaciones más cruentas de las que se tenga memoria durante la Violencia en Antioquia. Su propósito era matar a un legendario combatiente que firmaba con el título de “Comandante Mayor de las Fuerzas Revolucionarias del suroeste y el occidente de Antioquia. Cuartel General, Comando Pavón. Urrao”.
Entre 1949 y 1953 su guerrilla logró el dominio militar de la margen izquierda del río Cauca en Antioquia hasta el alto Sinú, la parte norte del Chocó y poblaciones como Urrao, Betulia, Salgar, Caicedo, Uramita, Dabeiba y Frontino. Miles de muertos en los caminos por defender su vida y la de su gente de la Popol –Policía política–, de los asesinos chulavitas, de “los pájaros” del régimen laureanista. La crueldad chulavita llegaba hasta los límites de la demencia. El terrorismo se apoderó de las tierras y de las almas. Era resultado del furor de las pasiones partidistas, atizado desde las tribunas políticas mientras los curas hacían lo propio en los púlpitos. La contienda se sometió al recurso fácil de la retaliación y la venganza.
En los ideales guerrilleros del Comando Pavón tuvieron poca importancia reivindicaciones como la distribución de la tierra, la falta de empleo o los bajos salarios. No dictaron proclamas ni programas, como sí lo hicieron al otro lado del país, en los llanos ensangrentados, sus comandantes amigos, Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco Isaza, José Alvear Restrepo, Rosendo Colmenares, Dumar Aljure y Eliseo Velásquez, también levantados contra las torturas, las detenciones ilegales y los asesinatos selectivos y colectivos de esos años de horror.
Juan de Jesús Franco Yepes nació en 1905 en Andes, Antioquia. Trabajó como empleado en la chocolatería Luker, en Coltejer y en Servitax. Era de mediana estatura, robusto, trigueño. Vivió en el barrio obrero Quebrada Arriba, en el sector de La Toma en Medellín. Fue sargento del ejército y cabo de la policía. El 7 de agosto de 1950 la sede departamental del liberalismo en Medellín fue allanada ilegalmente, y Franco terminó detenido en las mazmorras del régimen. Este vendedor ambulante de baratijas fue víctima de aquel incidente. De allí su ira. Su rebeldía.
Prestó el servicio militar y se retiró en 1926 con el grado de sargento. En 1932 se vinculó a la policía. Cuando ya había estallado la Violencia, mientras prestaba sus servicios como agente en el municipio de Betania, fue sitiado y atacado ante su negativa de perseguir y torturar a los liberales; las bombas y los disparos provenían de las huestes conservadoras dirigidas por el alcalde del pueblo. Logró escapar a Medellín en un bus escalera, y por su militancialiberal fue destituido en junio de 1949.

El 28 de junio de 1950 dio su primer golpe en Orobugo, en el recóndito Suroeste antioqueño. Los llamaron “los paisanos alzados en armas” o “los campesinos enmontados”. Eran gentes del campo, liberales dueños de pequeñas y medianas propiedades, o simplemente desposeídos, arrieros, peones, aserradores y asalariados que decidieron organizarse por cuenta propia para defender la vida; en algunos casos se vincularon a ellos cuadrillas de indígenas con flechas que actuaban al amparo de la madre selva, como en Camparrusia, y hasta algunos soldados desertores y policías destituidos. Franco era autodidacta. Rey entre ciegos.
Hasta el fin de la violencia que enfrentó a los colombianos entre 1948 y 1953, los habitantes de la vereda Pavón en Urrao hicieron lo que no podía hacerse en el resto del país: contrabandearon con el tabaco por cargas, construyeron complejos sistemas de alambiques para producir tapetusa, no ocultaron su liberalismo y participaron en los distintos levantamientos armados contra los gobiernos conservadores. Franco fue enviado a Pavón por la dirección nacional del Partido Liberal: “Fuimos tantos que nunca llegué a saber cuántos éramos. Lo único cierto fue que jamás nos vencieron”. La pradera está sembrada de cruces. De lo que allí ocurrió son testigos los ríos Penderisco y Pavón, y los viejos guerrilleros liberales que abandonaron las armas en los años cincuenta. Franco ya conocía Pavón, pues cuando era sargento de la policía fue enviado allí para decomisar los alambiques clandestinos o “micos”; allí se hizo amigo de la gente y regresó a Medellín, después de una larga borrachera, con muchas cajas del mencionado licor y, obviamente, sin cumplir su cometido policivo.





El 22 de julio de 1951 perdió la mano izquierda, con la que sostenía un tubo con varias clases de pólvora para fabricar una granada. El 13 de junio de 1953 Rojas Pinilla dio el golpe de estado que removió a Laureano Gómez. El nuevo mandatario planteó la amnistía, que fue acogida por los guerrilleros. “Hubiéramos podido pelear durante diez años. Teníamos capacidad para ello. Quizás no hubiéramos tumbado al gobierno, pero nuestro propósito era mantenerlo en dificultades”, diría Franco años después. Luego de ser detenido en Urrao fue trasladado a Medellín y recluido en la cárcel de La Ladera; más tarde fue llevado a La Picota, en Bogotá, para terminar su peregrinar en la Penitenciaría de Tunja, donde estuvo hasta mayo de 1957, cuando recuperó su libertad. No se le concedió amnistía, pues los decretos del gobierno excluían a quienes hubieran sido integrantes de las fuerzas armadas.
Al quedar libre fue nombrado detective al servicio de la inteligencia del Estado; luego, el gobernador de Antioquia, Alberto Jaramillo Sánchez, lo envió a apaciguar un grupo guerrillero que hacía presencia por los lados del río San Jorge y se resistía a firmar la paz. Terminó defendiendo el bando equivocado. El 29 de junio de 1959 murió en una gresca con sus ex compañeros. Su cuerpo fue traído a Medellín y colocado en cámara ardiente en la sede del Directorio Liberal; luego fue trasladado a Urrao en una caravana que los campesinos salían a saludar en la carretera. La avenida por la que ingresó al pueblo fue bautizada Capitán Franco.

Solo una vez tuvo contacto con la prensa de la época. El periodista Miguel Zapata Restrepo, testigo ático de esa miserable época, escribió que a los conservadores se les fue la mano y a los liberales se les rebosó la taza. Después de las elecciones de 1949 surgió un grupo de hombres implacables que pretendían exterminar hasta la sombra del liberalismo: “En Antioquia la policía se fue infestando de oficiales reclutados entre antiguos cabos y sargentos del ejército que probaban su lealtad al régimen. Los recalzados eran más ardientes y eficaces. La tropa no se podía reclutar entre antioqueños porque entre ellos no han abundado los héroes y además no querían granjearse odios profundos entre amigos y vecinos. Se introdujo la policía chulavita: unos boyacenses que tenían coraje a montones, especie de mercenarios que peleaban por el sueldo y el botín y no tenían ningún arraigo con la tierra que arrasaban. Los liberales determinaron organizarse y constituyeron grupos de resistencia que afrontaron una auténtica guerra civil”.
Terminado el periodo presidencial de Mariano Ospina Pérez en 1950, el liberalismo proclamó que las elecciones de noviembre del 49 habían sido una farsa y que el nuevo gobierno era espurio. Era la tesis que justificaba el alzamiento armado. En Antioquia hubo varios focos: el de Pavón con el capitán Franco, el de Dabeiba y Urabá con el capitán Gordo, el de Camparrusia, en Peque, con el capitán Penagos.
Los caminos los cegaban escopetas de dos cañones. A muchos les llenaron el buche de bolas de cristal porque escaseaban las municiones. El 21 de agosto de 1950 el gobierno de Laureano Gómez designó como gobernador al médico de Sonsón Braulio Henao Mejía. Cuando Gómez tomó posesión como presidente dijo que “somos briznas de yerba en las manos de Dios” –y Braulio Henao podaba los prados y cortaba la yerba.

“A principios de 1952 conocí a Franco –dice Zapata Restrepo–. Parecía más un maestro que un capitán. Iba de poncho, con los brazos ocultos. Comprendí que deseaba ocultar el muñón. Mucho más cuando no me tendió la mano. Pensé que un guerrillero recorriendo zonas inhóspitas era doblemente desdichado por su invalidez. El rostro antipático de este hombre fue como una bofetada. Era así por naturaleza. De esos seres que no nacieron para reír. De un moreno indefinido, más a causa del sol de los caminos que por su propia piel. Estatura menos que regular. Muy amplio de omoplatos. Pasado de carnes, en forma que no permitía explicar cómo podía desplazarse por el monte. Miraba de soslayo, sin fijarla en la persona con quien hablaba. Cabellos negros y lacios y un admirable cuello grueso como de toro.
–¿Cómo piensan pasarme al papayo? –me preguntó.
–Lo piensan acorralar hasta que se rinda –respondí.
–Si estuviera acorralado no habría salido de Pavón. Ellos son los que no se atreven a entrar donde nosotros. Muy caro les cuesta cada intento.
–¿Quiénes son ellos?
–Los civiles no son enemigos. No han podido enganchar a nadie contra nosotros. Los soldados son muchachos que no pelean. Los que nos dan guerra son los policías. Los chulavitas –la policía conservadora reclutada desde el 9 de abril en la vereda del mismo nombre en Boavita, Boyacá– son guapos, pero muy ladrones. Los oficiales de policía son unos cobardes. No se acercan y procuran estar donde los ampare el ejército.
–Dicen que de Medellín le giran mucha plata…
–Los jefes de mi partido son unos miserables. Se reúnen todas las noches donde Rafael Pérez. Les dan muy buen trago, comida y baile. A las nueve de la noche empiezan a conspirar y a las once están todos borrachos.Se les olvida que hay un gobierno conservador que está asesinando a los copartidarios en los campos y salen a contar todo lo que charlan a los detectives. Allá van López Pumarejo y otros jefes que llegan de Bogotá y les dicen que nada tienen que ver con Franco y su pandilla porque son unos bandoleros. Así se lo dicen al gobernador para que no tenga desconfianza de ellos. Únicamente dos personas se han tomado el trabajo de estimularnos: Lía Duque de Arango y Froilán Montoya Mazo”.
Este reportaje quedó inédito. La censura del momento impidió su publicación. “Pero obtuve una lección interesante –dice Zapata Restrepo–. Debía seleccionarse la policía para poner punto final a la aberrante contienda. Los móviles eran más económicos que políticos. La estimulaban a la sombra de las influencias, individuos interesados en adquirir a menos precio las propiedades rurales que les atraían. Los que la llevaban a cabo cobraban en especies, arrancadas como pillaje, para mayor escarnio de sus víctimas”.

De las guerrillas liberales del capitán Franco se ha dicho que fueron un orden revolucionario en capullo. A diferencia de las guerrillas de los Llanos, cuyas leyes incluían aspectos como el desarrollo económico y la reforma agraria, su radicalismo partidista la privó de contenido social. Lo cierto fue que la disciplina y la efectividad militar, la delimitación de los territorios, grados de mando y el comando central le bastaron al grupo de Franco para alcanzar cierta autonomía organizativa. Para finales de octubre del primer año del gobierno de Rojas Pinilla, cerca de tres mil 500 hombres habían depuesto las armas. Un poco antes, como resultado de la celada tendida por el alcalde, un teniente Mantilla, las tropas del ejército capturaron a Franco y a ocho de sus hombres en una cantina en las goteras de Urrao. Franco fue incomunicado en una celda del Servicio de Inteligencia Colombiano en Medellín. Al año siguiente empezó de nuevo a considerarse que la paz era una ilusión. El rearme tuvo nombre propio con la fase de la Violencia de los pájaros que se prolongaría hasta 1958. Para esta época Franco ya estaba tan lejos de las armas que enviaba una tarjeta con un membrete que decía “Juan de J. Franco, ex guerrillero liberal”.
Y no dejó más que un colofón paradójico y cruel. Algo así marcó el final de los guerrilleros liberales de los años cincuenta del siglo XX. El comandante general de las guerrillas del Llano, Guadalupe Salcedo, quien creyó en la palabra oficial e hizo entrega solemne de las armas, terminó traicionado. El 6 de junio de 1957, cuando se hallaba en la zona industrial de Bogotá, agentes de la policía lo cercaron y le ofrecieron respetarle la vida si se rendía. Con las manos en alto murió acribillado. Hoy es una leyenda de la Violencia en los Llanos Orientales. La mayoría de los líderes rebeldes creyeron en la buena fe del armisticio y se aprestaron a firmar la paz para regresar a sus hatos. En sentido contrario, Eduardo Franco Isaza, quien pedía garantías para dar este paso, se opuso a la rendición incondicional y a la postre se quedó solo. Fue el único que no se entregó al general Rojas Pinilla y se asiló en Venezuela. Siempre se quejó del abandono en que los jerarcas del liberalismo dejaron a la guerrilla llanera que ellos mismos habían empujado a la revolución. Murió pacíficamente en Bogotá en 2009.
José Alvear Restrepo, defensor de los derechos humanos, tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán –su amigo y compañero de trabajo, e integrante de los núcleos de intelectuales del movimiento liberal– se adentró en los Llanos Orientales y sistematizó las prácticas democráticas y progresistas de las comunidades llaneras en un documento titulado La segunda ley del Llano, donde se sintetizaron las bases del nuevo poder, las formas de administrar justicia, el régimen tributario, la preservación de recursos naturales y las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, entre otros. El 19 de agosto de 1953 murió ahogado en un aparente accidente en el río Meta. Su nombre lo perpetúa hoy un colectivo de abogados defensores de los derechos humanos.
Eliseo Velásquez –‘Cheíto’– fue retratado así por su compañero Eduardo Franco Isaza, en su libro Las guerrillas de los Llanos: “Ese Velásquez que encarnó en un momento la reacción popular y bajo cuyo nombre se hicieron los primeros, dolorosos y dramáticos intentos de lucha, era un patán. La otra cara de la medalla liberal: por una, entrega, prudencia, legalismo; por la otra, venganza, muerte y saqueo. En el subconsciente de cada liberal había nacido un Eliseo Velásquez, que no quería saber de razones, cálculos y de nada, como no fuera gritar, maldecir, destruir y matar. A medida que la violencia y los métodos fríos y despiadados de los chulavitas crecían en intensidad, la consigna de Velásquez no era sino muerte y reacción”. Refugiado en Venezuela, en 1952 fue pedido en extradición y, en un acuerdo de concesiones mutuas, cuando Velásquez pisó la frontera sucesivas ráfagas de ametralladora destrozaron su cuerpo, y Colombia reconoció los derechos de Venezuela sobre los islotes de Los Monjes.
Dumar Aljure fue sitiado y muerto con toda su familia en San Martín, Meta, por un batallón del ejército en abril de 1968. Con su muerte, dijo el periodista Hernando Martínez, también murieron la leyenda y mito en que lo convirtieron miles de campesinos que llegaron a considerarlo dotado de poderes sobrenaturales, capaz de burlar la muerte, curar cristianos y animales y hacer llo- UC ver o irradiar el sol. Era un bandido ya desde 1945. Desertó del ejército con su fusil, prendas de dotación y cuatro hombres, y entró a formar parte del grupo de Guadalupe Salcedo. Luego de la entrega de las armas se despertaron en él apetitos de poder, y comenzó a expropiar tierras, cosechas y ganados e instauró un régimen personalista sustentado en las armas. El 14 de octubre de 1967, en Puerto Limón, asesinó al cantinero Cándido Rodríguez alegando que le había cobrado más de la cuenta. Aljure, ebrio, bañó en cerveza el cadáver de Cándido, lo levantó y bailó con él. Justificado asedio para su aparatosa muerte.

La historia de Rosendo Colmenares está bien contada en el libro de Tulio Bayer Solo contra todos, publicado en 2008 por el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. El médico Bayer recogió en 1960 sus viejas banderas liberales, pero con otro sentido y otro final. Y el capitán Franco fue ahogado en un río en una disputa menor con sus ex compañeros de armas. Mi amigo R. y su padre Geno, el último arriero, vieron ese día de 1959 su cadáver en el malecón de Montelíbano. Su recua de mulas subió pertrechos y bajó tapetusa de Pavón para la felicidad de esos días. Ya lo sabemos. Lo propio de los hombres es el olvido. Ahora entiendo por qué en alguna parte de sus Antimemorias André Malraux sentencia que la muerte de un hombre convierte su vida en destino.