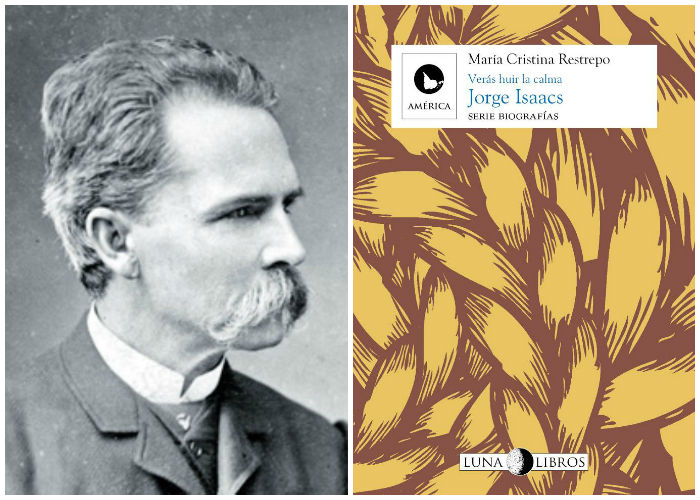

 Cripta funeraria de Jorge Isaacs.1930
Cripta funeraria de Jorge Isaacs.1930
 


¡La riqueza, la gloria y los placeres!…
humo que vuela, nube que pasa
¡cieno y ceniza!…
J. Isaacs
Volcado en la borrasca de las Guerras Civiles de nuestro del siglo XIX, este judío de ancestros ingleses, padecerá derrotas irreparables que lo harán vagar entre sombras buscando algo que nunca pudo encontrar. Hacia el final de sus 58 años de existencia, revelará patéticamente su fracaso: “Hace cinco meses que no tengo con qué pagar los alimentos del hotel donde vivo… hace tres semanas que no puedo pagar el lavado de la ropa… ni tengo dinero para fumar… ¿En qué tierra estoy, pues? ¿Quién soy, sino el que hace 30 años trabajaba honradamente para vivir con pobreza, pero honrando al país y procurando enriquecerlo? Todo esto podría volverlo a uno malo, si no hubiera nacido bueno y fuerte. Todo esto podría llenarle de ira el alma, de ira fatal…”.
Miguel Antonio Caro, el más integral escolástico de la historia nacional, quien años atrás había corregido las pruebas tipográficas de la primera edición de María y lo protegió en sus primeros años en Bogotá, soltaría esta diatriba contra nuestro autor.” Isaacs, hombre de naturaleza vigorosa y activa, ha sido comerciante, periodista conservador por los años 1868-69, representante de la misma calificación política, radical y Cónsul en Chile poco después, desgraciado empresario agrícola a sui regreso al Cauca, militar, personaje revolucionario en Antioquia en 1879, explorador científico en el Magdalena… revolucionario luego y ahora contratista del mismo gobierno para explotar las carboneras de la Guajira. Malo es salir un hombre de su esfera, porque se expone ano hallar reposo, ni llegar a ninguna parte. No censuraríamos a Isaacs sus mudanzas políticas, si no se hubiese empeñado al mismo tiempo, en hacer gala de incredulidad y de odio al clero… y esto es lo que no han perdonado las musas, porque poeta materialista es una antinomia, un imposible”.
Cierto. Luchó bravamente contra la desadaptación y esta fue el principio de todos sus fracasos. Procedía sobre bases ilusorias, sobrado de confianza en sus propias fuerzas y en su capacidad de sacrificio, nunca contó con los factores objetivos que destruían inexorablemente sus proyectos. Como afirmó Cornelio Hispano: ”tuvo el sentimiento trágico y estético de la vida. La vio como un espectáculo emocionante y la sufrió como un drama”.
Así cuando se proclamó Jefe Civil y Militar del Estado Soberano de Antioquia en enero de 1880, ante una veintena de desprovistos guerreros que era todo su ejército, no tuvo dificultad en arengar: “Si los traidores a la causa liberal cometieran la insensatez de provocarnos a lucha en el Estado de Antioquia, terrible escarmiento tendrían, i sí para la salvación de esa causa se hace necesario un Atila, héle aquí: ese Atila se tendrá”. Cuarenta y dos días después disuelve sus escasas tropas para evitar que los liberales se maten entre sí. Decía el historiador inglés Malcolm Deas que “en el siglo XIX se puede fabricar una revolución con muy poca gente. No es cierto que esas guerras representaran levantamientos de masas. Gaitán Obeso empezó con dos amigos en Bogotá en 1884… Son grupos pequeños y, a veces, ridículamente mal armados y preparados…”, como en esta caso de Isaacs.
Así era él. Romántico. Radical y romántico. Perdedor y romántico. La cuartelada de Isaacs, la bautizó en su momento Tomás Carrasquilla en una obra menor ambientada en ese instante histórico y agregaba “en una lucha que no estaba restringida a las amenidades de la milicia armada, pues grandes cantidades de tinta se empleaban en la defensa de las causas”. No era su primera tentativa guerrera. Joven se alistó en los ejércitos que combatieron las dictaduras de Mosquera y de Melo. En 1876 toma parte en la contra los conservadores. Momento de la historia nacional especialmente digno de atención y de memoria por haberse señalado con el choque violento de las creencias, exacerbadas por el clero, contra las opiniones de los hombres imbuidos en la necesidad de analizarlo, que mostraban en la otra banda, derroteros a las inteligencias capaces de entenderlos. Carrasquilla captaría magistralmente este ambiente de fanatismo y de farsa en El Padre Casafús y en el final de Hace Tiempos.
También Juan de Dios Uribe, El Indio, recogería esos instantes en una soberbia pieza literaria: “Al otro día de la batalla de Los Chancos, en un sitio entre Tuluá y Buga, el 31 de agosto de 1876, vi a Jorge Isaacs, de pie, a la entrada de una barraca de campaña. Pasaban las camillas de los heridos, las barbacoas de guadua con los muertos, grupos de mujeres en busca de sus deudos, jinetes a escape, compañías de batallón a los relevos, un ayudante, un general, los médicos con el cuchillo en las manos y los practicantes con la jofaina y las vendas. Trujillo que marcha al sur. Conto que regresa a Buga. David Peña a caballo con su blusa colorada, como un jeque árabe que ha perdido el jaique y el turbante… el mundo de gente ansiosa, fatigada y febril, que se agolpa, se baraja, y se confunde después de un triunfo. El sol hacía tremer las colinas, la hierba estaba arada por el rayo, el cielo incendiado por ese mediodía de septiembre y por sobre el olor de la pólvora y los cartuchos quemados, llegaba un gran sollozo, una larga queja de los mil heridos que se desangraban en aquella zona abrasada, bajo aquel sol que resollaba la tierra. Isaacs reemplazó el día antes a Vinagre Neira a la cabeza del batallón Zapadores, y como su primo hermano César Conto, estuvo donde la muerte daba sus mejores golpes. Yo lo vi al otro día en la puerta de la barraca, silencioso entre el ruido de la guerra, los labios apretados, el bigote espeso, la frente alta, la melena entrecana, como el rescoldo de la hoguera y con un rostro bronceado por el sol de agosto y por la refriega me parecieron sus ojos negros y chispeantes como las bocas de dos fusiles”.
Baldomero Sanín Cano comparaba esta narración con las impresiones de Stendhal y de Tolstoi de las batallas de Waterloo y Borodino en La Cartuja de Parma y en Guerra y Paz, porque tenían la originalidad de sugerir, en un panorama de alegría y felicitaciones, el ambiente caldeado de la batalla ocurrida el día anterior y la magnitud de las ideas que allí se vieron a sometidas a tremenda prueba.
El mismo Indio Uribe da cuenta del ambiente que se vivía. Era estudiante de la Normal de Popayán. Issacs oficiaba de superintendente de Educación del Estado: “Cuando atravesaba los claustros envuelto en la capa, sin mirar a nadie, los estudiantes cerrábamos los libros para contemplarlo lleno de respeto. Él imponía, por otra parte, ese respeto. Felices, orgullosos y entusiastas, al pensar que el célebre escritor venía del lado de César Conto, de la redacción de El Programa liberal, de dar un asalto a los fanáticos, por nosotros, por los normalistas, que estábamos en el nido de la serpiente, a quienes cada día nos gritaba la manada religiosa en las puertas, en las calles, con aullidos de fiera hambrienta ¡Mueran los masones! ¡Mueran los herejes!. Con ese estribillo de la época que despedazaba los gaznates de hombres y mujeres ¡Santo Dios! !Santo Dios!.
Cuándo la lucha se dio, los insurrectos atacaron trincheras al grito de ¡Viva la religión! Uno de los batallones conservadores se llamaba Pío IX y en la mencionada batalla de Los Chancos, multitudes fanatizadas, principalmente venidas de Antioquia. Se lanzaron al combate electrizadas por un Mesías criollo, que se decía encarnación de Jesucristo y que fue descrito por Carrasquilla así: ”Llevaba luenga barba y cabellera de rubio casi blanco… alba era su túnica hasta el suelo y más parece mortaja que traje de viviente, calza sandalias franciscanas. Llega a los pueblos, se desmonta en el atrio de la iglesia y de rodillas entona un rezo desconocido, las gentes los rodean, les dice el estribillo e indica la contestación ¡Si alguno sabe que hay Dios y su poder es inmenso! Y el coro: ¡Alabado sea el santísimo Sacramento! Unos lo llaman El desconocido, otros Midios. Contra ese fanatismo se levantó Isaacs.
Es un hecho histórico que los conservadores manipulaban y utilizaban a la iglesia católica hasta donde les era posible y en algunos elementos de la iglesia existía un antiliberalismo extremo. Esto se percibe en las cartas pastorales que los obispos escribían en la época sobre Cómo tratar a los liberales en el confesionario, cómo definir el grado de liberalismo que el penitente estaba padeciendo y qué tipo de penas se debían implantar. Un ambiente que se prolongó por décadas. A principios del siglo XX el general Uribe Uribe debió escribir un folleto titulado De cómo el liberalismo colombiano no es pecado, y que al parecer sirvió muy poco ya que años después en Santa Rosa de Osos, el obispo Miguel Angel Builes consideraba al liberalismo algo peor.
Defendiendo una opinión contraria a la comúnmente aceptada y quizá con el deseo de recuperar para el liberalismo la figura de Jorge Isaacs, Germán Arciniegas escribió que “no hay que pensar que el radicalismo le hubiera nacido a Isaacs tardíamente, que fuera una veleidad de jugador político. Aunque no lo parezca, María es ya una novela radical y en la obra de los primeros años no hay nada contrario a lo que fue su vida de luchador radical. Se formó dentro de la más ardiente escuela radical, cuando, de 15 años le tocó seguir de cerca la presidencia de José Hilario López, con la expulsión de los jesuitas, la libertad de los esclavos, y la supresión del fuero eclesiástico, y lo que se ve con el tiempo es el reventar, en su vida, de aquellas semillas que cayeron en su mente juvenil”.
No pensaba igual Miguel Antonio Caro que con ira santa y benevolencia cristiana decía en 1884 que “El que hace la guerra a la religión es enemigo de la patria. Por eso, Isaacs debe comprender que es tan sincero el horror que nos inspiran sus conceptos darwinianos, como son sinceros nuestros votos porque él, para gloria suya, para honra de la patria y regocijo de quienes hemos sido sus amigos, vuelva sobre sus pasos y los enderece por el camino de la verdad”: Poco antes de morir en Ibagué en 1895, Isaacs diría al sacerdote católico que lo atendió: “Creo en Jesucristo y en su divinidad, soy de su raza y confío en su misericordia infinita”. Aunque pocos años antes hacía suya la consigna de los publicistas radicales: Todos los que hablan en nombre de Dios, intentan algo contra mi libertad o contra mi bolsillo.
En 1887, en pleno auge de la Regeneración, Caro se apartó por un momento de su quehacer político y gramatical para asestarle un golpe científico-religioso a Isaacs. Este venía de recoger en el libro Las tribus indígenas del Magdalena, su peregrinaje por las mitologías, leyendas, lenguaje, arte y religión de aquellas culturas. Diría Caro que “ El señor Isaacs, después de publicar María y sus poesías, escritas cuando era espiritualista y creyente, no ha vuelto, en veinte años, a escribir ningún libro ni cosa alguna de algún mérito literario. Parece que el materialismo lo ha esterilizado”.
La ira del señor Caro la provocó el estudio sobre la gramática y religión de nuestros primitivos, donde al parecer muy razonablemente, Isaacs prescinde de la hipótesis de Dios. Frases románticas, eróticas que señalan el acercamiento sincero y apasionado que tuvo siempre como explorador de nuestro territorio y del alma de las poblaciones campesinas, indígenas y negras. Veamos ejemplos:
Seineivia zabugámue vivi azani rischakana-La hija de Seineivia es muy ardiente.
¿Jauya guá airiraibe?- ¿Quieres irte conmigo?
Seire pía aipa- Vén a la noche.
Makata pía atuntaika tamá- Quédaye a dormir conmigo.
Seire pía muimba- Vén sola..
Así, mientras nuestro autor buscaba un mayor conocimiento del país y sus riquezas, Caro le sacaba en cara su curiosidad:”¿No era más fácil, más natural, despreciarlos altamente y contribuir a su extinción, persiguiendo a las tribus mismas que las hablaban? La condescendencia de estudiar el habla, no era, no ha sido, ni será nunca, efecto del impulso natural, sino obra de la Gracia. Nadie va a tratar con salvajes por puro amor a las ciencias del lenguaje, ningún filólogo visita a las tribus bárbaras por el gusto de tomar los materiales de primera mano. Aún para transmitir estos materiales a los filólogos que en la blandura y grato calor del gabinete, se entregan a sus lucubraciones favoritas, necesitan de un intermediario religiosos, el misionero aprende las lenguas bárbaras para catequizar al salvaje, el filólogo estudia los datos que el misionero le proporciona para descubrir semejanzas, indagar orígenes y comprobar leyes lingüísticas. Ninguno de ellos, como manifiesta Isaacs, tiene particular interés en conservar la pureza de un idioma, que no ha alcanzado ni lleva trazas de alcanzar nunca, los refinamientos de las lenguas literarias y clásicas; tronco rudo que no da flores”.
Suficiente para saber cómo se esgrimía la religión, la teología y los dogmas como arma en las polémicas del siglo XIX. Sin embargo, en esos recorridos Isaacs descubriría las minas de carbón de El Cerrejón. Los últimos años de su vida los sufrió tratando de lograr del Estado el reconocimiento de los títulos para explotar el mineral. No lo conseguiría. Diez años después de su muerte, Uribe Uribe logró ese reconocimiento para la familia Isaacs, pero los derechos, mediante una ley de la república que sustentó el propio General, fueron indemnizados con 35 mil pesos de la época. Y aunque Isaacs recorrió la zona en misión oficial, nunca le pagaron los dineros que le prometió el gobierno de Nuñez.
En la Guajira recoge directamente relatos y cantos míticos sobre el origen del mundo y la procedencia de los hombres. Su afán y sus métodos de investigador quedaron descritos por él mismo: “captarse el respeto y cariño de los jefes y sacerdotes y el de sus allegados, lo primero; recorrer así, ya en compañía de algunos salvajes, las comarcas que habitan y los desiertos donde imperan; en el estudio de los idiomas, no perder instante propicio para la adquisición de un dato valioso, de una palabra nueva, de un giro extraño; obtener de los ancianos, mediante dones, benevolencia y astucia paciente, lo que no ha sido fácil conseguir de los jefes y médicos-sacerdotes, en lo relativo a tradiciones y creencias religiosas; conquistar el afecto de las mujeres, comúnmente agreñas y recelosas al principio, con regalos de bujerías y bagatelas, que estiman mucho para adornarse a su modo y acariciando a los niños, tributando consideración a las ancianas; en fin días y noches, perdido el recuero del número y de fechas, sin otra sociedad que la de gentes bárbaras, sin más techo, ni hogar ni cuidados que los suyos; por horizonte, lo no visto, lo grandioso, lo ignorado… y sed insaciable de eso, una impaciencia indócil a las caricias del sueño y fuerte, sin ligaduras ni zozobras, el alma libre”.
En 1951 el Ministerio de Educación de Colombia reedita el texto sobre las tribus indígenas bajo la dirección de uno de los primeros antropólogos del país, Luis Duque Gómez, quien escribe allí:” El trabajo de Isaacs sigue siendo, aún hoy día, un acopio de datos, algunos de los cuales son de singular importancia para la investigación de los complejos culturales como lo fue en tiempos remotos esta del antiguo Estado del Magdalena”.
En fin, que la ira de Caro sería mayor, si hubiese sabido que Isaacs aprovechó su incansable viajar por la nación para servir de amanuense del espíritu popular expresado en coplas y canciones, graciosas, picarescas y hasta pornográficas que fueron publicadas de acuerdo con un manuscrito suyo hallado en la biblioteca Nacional en Bogotá y editado por primera vez en 1985 con la selección de Guillermo Abadía Morales en la Nueva biblioteca colombiana de cultura. Una recopilación de cantos que pagan con la muerte del nombre el autor la perennidad en la memoria colectiva. Su origen es diverso, cultural y geográficamente. Las 494 coplas y canciones compiladas por Isaacs muestran como su hogar fue siempre una parada en su incesante recorrido por la nación. Por eso rehacer sus caminos es un trabajo por realizar. Con su desmesurada imaginación se anticipó a los trabajos, que ya en el siglo XX, hicieron Antonio José Restrepo, Benigno A. Gutiérrez, Ciro Mendía, Arturo Escobar Uribe y el propio Abadía Morales,entre otros. Pero lo propio de los hombres es el olvido. Como en una de sus coplas:
No sé que estrella importuna
influyó en mi nacimiento
¡tan alto mi pensamiento
y tan baja mi fortuna!.
Tal vez justamente olvidado como autor de versos y poemas, Isaacs publicó antes de la novela una serie de coplas y cancioncillas que fueron el comienzo de sus afanes literarios. En 1860, en su primer viaje a Antioquia dejaría versos candorosos al paisaje y a las mujeres de esta tierra: “Ayer de tarde / “La Frisolera”/ Pasó el recluta / cantando vueltas / ¿Pablo?, le dijo. / Murió en la guerra / Pobre muchacho / Pobre Gabriela/.
O esta de 1851, titulada De Antioquia a Medellín;
Al fin te diviso, hermosa ciudad
respiro tus aires, que vida me dan
la vega contemplo, que moja al pasar
la onda revuelta del manso Aburrá.
Morir es dejarte. No vuelvo a viajar.
Penoso recuerdo me sigue tenaz.
¡Qué sol! ¡Qué camino!
¡Qué mula! ¡Que afán!
¡Calor del infierno! Me voy a asfixiar.
El brandy envenena y el agua hace mal.
Me muero, me ahogo ¡Qué insano es viajar!.
Jerónimo horrible (te niego hasta el San),
Tus llanos son crueles, tu pueblo infernal
De ti fatigado llegue a Sopetrán,
Al Cauca jadeante, a Antioquia mortal:
¡ y vi tantos… , vaya! ¡qué malo es viajar!
No dejes, bagaje, tu suave compás,
Galopa, galopa… Llegamos a Aná.
Las cuestas cesaron, cesó el pedregal.
¡Bendita alameda! Juro por San Blas
que en mula y por lomas no vuelvo a viajar
La inclinación de Isaacs por las manifestaciones folclóricas de los pueblos que conocía y estudiaba quedó reseñada en sus obras. Ya no sólo en sus primeros cantos, sino en el idilio de Efraín y María. Los bambucos, los bundes, las vueltas, los bailes y cantos negros aparecen en el telón de fondo del romance. El famoso capítulo XL, reputado como exótico y marginal en la novela, no sólo es indispensable a su unidad sino que como el romanticismo americano fue diferente del europeo. Al relatar la hermosa leyenda de Nay y Sinar, estaba haciendo un alegato contra la esclavitud y cantando las historias que de niño escuchaba de las esclavas negras, protectoras suyas en el Cauca natal.
¿Dónde y cómo escribe Isaacs su novela? Él mismo cuenta que: “ Hay una época de lucha titánica en mi vida, la de 1864 a 1865; viví como inspector del camino de Buenaventura, que se empezaba a construir entonces, en los desiertos vírgenes y malsanos de la costa del Pacífico. Vivía entonces como salvaje, a merced de las lluvias, rodeado siempre de una naturaleza hermosa, pero refractaria de toda civilización, armada de todos los reptiles venenosos, de todos los hálitos emponzoñados de la selva. Los trescientos o cuatrocientos obreros que tenía bajo mis órdenes y con quienes habitaba como un compañero, tenían casi adoración por mí. Trabajé y luché hasta caer medio muerto por obra de la fatigante tarea y del mal clima. Entonces hice los borradores de los primeros capítulos de María, en las noches que aquel rudo trabajo dejaba libres para mí”. Meses después termina de escribirla en Cali.
Hay otro aspecto de sus preocupaciones que se conocen poco. La simpatía con que se acercaba los negros, con un romántico impulso de liberación. Esto fue resaltado por Germán Arciniegas quien dijo que “en María los sigue durante toda la novela con tal cariño que viene a ser un precursor de la literatura afroamericana, descubriendo sus secretos poéticos, no cautivado por lo exótico o ruidoso, no explotando cierta brutalidad coreográfica, sino yendo al fondo de sus amarguras de sus quejas, de su humorismo irónicamente filosófico”. Allí hay cantos negros que se anticipan en 20 años a la poesía de Candelario Obeso.
Cuando Efraín regresa desesperado de Londres, los bogas del Dagua lo reciben con esta canción:
Se no junde ya la luna:
Remá, remá.
¿Qué hará mi negra tan sola?
Llorá, llorá.
Me coge tu noche escura,
San Juan, San Juan.
Escura como mi negra
Ni má, ni má.
La lú de su ojo mío.
Der má, der má.
Lo relámpago parecen
Bogá, bogá.
Señala Germán Arciniegas en Genio y figura de Jorge Isaacs que “lo de los negros es fundamental dentro de la novela y de la propia vida del autor. En Colombia se había declarado la libertad de vientres en los primeros años de la independencia. Los hijos de esclavos nacían libres y quedaba prohibida la importación de esclavos. Pero la liberación total sólo viene a ocurrir en tiempos de José Hilario López. Simbólicamente, Isaacs quiso que María fuera como una imagen lejana, ideal, que viniera a presidir esa liberación. Veinte años de que el presidente López cumpliera su reforma radical, el padre de Isaacs le da la libertad a la negra Nay, la Feliciana de la novela, en unas páginas que son de aquellas autobiográficas, en que la novela es en parte una historia de familia.
Cuando don Jorge Enrique Isaacs estaba recién casado en Turbo, Salomón, su primo que vivía en Jamaica, acababa de enviudar y debía viajar a la India, le encomendó a su hija Ester para que cuidara cristianamente de ella. Así, llegó Ester a Turbo, se bautizó con el nombre de María y vino a ser la protagonista de la novela. Y quién cuidó de ella fue Feliciana -Nay- y era una de las negras que conoció Isaacs. Aprovecha sus historias para insertarla en la novela como un alegato contra la esclavitud. Pinta las sangrientas cacerías de negros en el África, el horror de los barcos negreros, la crueldad de los traficantes que con el látigo rajaban la carne y herían el alma.
Como hombre público su mayor interés siempre estuvo en el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos, los artesanos, los negros y los indígenas. Fundó colegios y estableció las primeras escuelas nocturnas para obreros, cumpliendo con los postulados del radicalismo liberal. Abrió escuelas de adultos, de agricultura, maestranza para tejidos y fabricación de sombreros y escuelas ambulantes en aldeas y caseríos. Luego de la guerra de 1876 diría que “el odio implacable del ultramontanismo a la educación popular, a la ilustración de las clases pobres, combatió en otro tiempo nuestro trabajo, valiéndose de las prédicas ciertos sacerdotes católicos y abusando de la ignorancia y sumisión de algunos pueblos”.
Defendería a los indígenas del Cauca, aún hoy perseguidos. Diría en debates en el Senado “que el partido liberal, libertador en toda la nación de los esclavos de origen africano hace también libres a las gentes de raza indígena. Proceder de otra manera, tolerar por más tiempo la presión feudal de que ha sido víctima esa raza, sería imperdonable, desdoroso para la república”. Isaacs no recogió sus cantos y sus penas, sino que los defendió con la palabra, la pluma y el fusil.
Varios años después cuando se preparaba para dar el golpe de mano en el Estado Soberano de Antioquia, escribió en un editorial de su periódico La Nueva Era, editado en Medellín que “No intente el conservatismo, que no insista en recuperar aquí su dominación anacrónica y absurda, que no pretenda hacer de Dios un aliado para la satisfacción de ridículos orgullos y viles avaricias, porque si tal hiciera, si tal locura lo cegara otra vez, las espadas liberales, sí, esas espadas, léase bien, serán azotes implacables sobre los contumaces rebeldes, y nada, nada bajo el sol podría detener la justa cólera de los siervos de ayer, víctimas del feudalismo ultramontano hasta ayer, y libres y victoriosos hoy”.
Cuando se hacían sentir ya los estragos de la Regeneración y se consumaba la agonía del radicalismo, cuando en su decadencia no era ya un movimiento popular sino más bien una rosca, Isaacs se convirtió en partidario de un movimiento contra ambos excesos, apoyando al general Marceliano Vélez, jefe de los conservadores históricos en Antioquia.
Esta conversión no fue muy del agrado de sus antiguos compañeros. El Indio Uribe le escribió a Nito Restrepo sobre los conversos de última hora:”Hay quienes tiemblan de su historia de ayer, como las mujeres de mala vida cuando han mejorado su posición, si se refieren crónicas escabrosas de antaño. Otros tratan de que se les perdone el imaginario delito de haber pensado bien… otros, muñecos, buenos para decir papá y mamá apretándoles la barriga, imitan servilmente lo que oyen, y resuelven que no hay cuestión religiosa, aunque nos abrume el despotismo en nombre de los intereses católicos, y que debe dejarse en paz a los clérigos, aunque sean los más calificados instrumentos de la servidumbre. Muy avanzada está la noche, pero, por lo mismo está cerca el amanecer, muy poderosos ha sido el esfuerzo de la reacción y ello indica que está cerca el agotamiento del mal. No podrá creer jamás que se hayan perdido todas las enseñanzas de los maestros, no hay noticias de un desastre tan grande, por mucho que descienda un pueblo”. Lo cierto es que así sucedió.
En 1868, Isaacs redacta con Sergio Arboleda La república, comandando el grupo conservador que impulsaba la candidatura de Pedro Justo Berrío. Dice “en esa época, creía aún posible poner de todo en todo al grupo avanzado del conservatismo al servicio de la república democrática. Tuve el doloroso desengaño y empecé a ser víctima de la demagogia ultramontana y de la oligarquía conservadora. Se me había educado republicano y resulté ser soldado insurgente en las filas del conservatismo. Ahora puedo explicarme eso satisfactoriamente”.
Años después, contemporizando con su odiado Nuñez, al que trató de asesino y sanguinario, Isaacs no acompañaría a sus antiguos amigos radicales al fragor y al fracaso de La Humareda ni al aniquilamiento siguiente, que restó la luz para la larga noche de la Regeneración. Por esos años esperaba que Nuñez le ofreciera algún cargo oficial: Lo nombró embajador en Argentina, pero la guerra civil de 1885 le impidió asumir el cargo. Esa era su mayor ambición.
En 1881, dedicándole el libro de poemas titulado Saulo al presidente argentino Julio Roca, Isaacs testamentó: “si al fin llega el ya temido y acaso inevitable día en que el suelo colombiano les niegue hasta una fosa a mis cenizas, mis huesos se estremecerían de orgullo al tocarlos la tierra que cubre los de Belgrano y Rivadavia”. Pero no conocería Buenos Aires, donde alguna vez su obra paralizaría una sesión del consejo de Ministros del presidente Avellaneda, pero sus cenizas si las destinó de variadas formas: “Ciertos hombres debían convencerme más y más de que ni hogar ni tumba podré tener en el Valle del Cauca en que nací”. Dos años antes de morir terminó su imaginario peregrinaje mortal. “Sí en Ibagué me dan tumba prestada, que pronto envíe Antioquia por mis huesos, a ella pertenecen, que los sepulten en el valle de Medellín o cerca de la tumba de Córdoba”.
¿Por qué ese desengaño de su tierra natal? Nunca armonizó con sus paisanos. Desde 1875 abandonaría Cali y sólo estaría de nuevo de paso. Su quiebra en la hacienda Guayabonegro, historia que recogió en un texto que llamó A mis amigos y a los comerciantes del Cauca, lo desterrarían para siempre. Mario Carvajal diría que “ sus paisanos tocados de la incurable ceguedad espiritual de nuestras gentes, no alcanzaron a ver en él sino las tristezas cotidianas, la arcilla claudicante, el fardo de miserias que todos y cada uno, fatalmente, llevamos con nosotros”.
Sus relaciones con Antioquia tuvieron otro signo. En 1860 llegó con los ejércitos que combatía a Mosquera. Permanece un año. Escribe varios poemas a esta tierra, recorre en mula parte del territorio. Va a Sonsón a conocer a Gregorio Gutiérrez González. Compone Río Moro, que leería en la famosa velada literaria de El Mosaico, comienzo de su gloria literaria. Sería presidente de facto del Estado y compuso La Tierra de Córdoba, apología de la raza, donde defendió el origen judío del pueblo antioqueño. En fin, legó sus restos.
Antonio José Restrepo, Ñito, ocasional adversario suyo durante su incursión militar de 1880 lo recuerda tiempo después: “Yo fui amigo de Jorge. Pude apreciar cuanto valía por su carácter y talento. María nos dominó, nos sedujo y en Antioquia más que afuera. Allí conocían a su joven y apuesto autor, de quien se sabía que amaba esa tierra con fervor de consanguíneo. Su nombre extraño de judío, que él reclamaba ante todo y sobre todo, le despertaba afinidades secretas en todas partes. Cantaba a las campesinas antioqueñas con una coquetería de salón que no se asemejaba al dejo sencillo de Gregorio y de Epifanio y una vez que pasó por Sonsón y se internó en los brandales del páramo, sacó su lira de poeta, el mejor y él más alto son que haya dado jamás, jugando con las rimas; esa vez cantó Río Moro e inmortalizó para siempre el modesto y escondido afluente del Sábana y La Miel, cuyas aguas Isaacs y muy contados hemos bebido. A Antioquia le consagró su último canto de cisne moribundo, La Tierra de Córdoba. Y La Biblia, que para Isaacs era un manual casero, un libro que le contaba la historia y las hazañas de los de su familia y su solar, fue para nosotros los antioqueños un punto de comparación, una piedra de toque donde aquilatamos nuestro entusiasmo por la prometida de Efraín”.
Y María, elegía y paroxismo del paisaje de su valle natal, testimonia en muchas líneas el auge de la colonización antioqueña hacia el sur y el cariño que Efraín sentía por esos colonos: “Mis comidas en casa de José no eran como las que describí en otra ocasión: Yo hacía en ellas parte de la familia y sin aparatos de mesa, salvo el único cubierto con el que se me prefería siempre, recibía mi ración de mazamorra, leche y gamuza sentado ni más ni menos que José y Braulio, en un banquillo de raíz de guadua. No sin dificultad los obligué a tratarme así. Viajero después por las montañas del país de José, he visto a puestas del sol, llegar labradores alegres a la cabaña donde me daban hospitalidad…”.
Tiburcio, el otro colono antioqueño amigo de Efraín, entretenía su camino cantando por instinto sus penas a la soledad:
Al tiempo le pido tiempo
Y el tiempo, tiempo me da
Y el tiempo me dice
Que él me desengañarà
COMENTARIOS
En un escrito de 1937, Jorge Luis Borges objeta la opinión extendida de que «ya nadie puede tolerar la María de Jorge Isaacs; «ya nadie es tan romántico, tan ingenuo».
En su vindicación arguye -Borges haber leído «sin dolor» las trescientas setenta páginas que la integran, aligeradas por grabados al zinc. «Ayer, dice, el día 24 de abril de 1937, de dos y cuarto de la tarde a nueve menos diez de la noche, la novela Mafia era muy legible». A los escépticos Borges los invita a probar que él no ha agotado esa virtud de la novela.
En cuanto a su autor, Borges se propone demostrar que «Jorge Isaacs no era más romántico que nosotros», afirmando en su estilo peculiar: «No en vano lo sabemos criollo y judío, hijo de dos sangres incrédulas» y, como lo señalan las páginas de cierta enciclopedia, «fue un servidor laborioso de su país», es decir, agrega Borges, «un político; es decir, un desengañado… un hombre, en suma, que no se lleva mal con la realidad. Su obra -he aquí lo capital- confirma este fallo». (Jorge Luis Borges, «Vindicación de la María de Jorge Isaacs », revista El Hogar, Buenos Aires, 1937. Reproducido en ECO, Bogotá, mayo de 1980).
María se anticipó al regionalismo en toda América. No sólo al romanticismo, ni a las pocas muestras de costumbrismo, sino al regionalismo. Don Tomás Carrasquilla debe mucho a Isaacs. En María palpita, tiembla todo aquello que permite la identidad de un sitio: ahí las plantas con sus nombres propios, sus usos, sus recuerdos, ahí los animales con sus sonidos y sus cantos, ahí ese murmullo del Sabaletas, el brillo de sus pozos y de sus remansos. Se nombra la guacharaca, el titiribí, el oso, el tigre, la violeta, la rosa, el lirio. Rubén Darío dijo: uno queda adorando el Valle del Cauca después de leer la novela. Existe el consenso de que se trata de una obra maestra.
Hace dos años, cuando la leí por última vez, confieso que lloré. Me conmovió aquel universo desgarrado que aún hoy vive, con esa extraña vigencia, en la historia de Isaacs. No era la lágrima por la lágrima, sino el desespero que de repente sentí ante el desgarramiento humano que allí encontré. Esa soledad, aquella premonición de la muerte, esa manera de enfrentarse al destino, el ave negra anunciando la herida.
Puesto que la novela hace parte de lo mejor de la tradición literaria universal y en cuanto Isaacs conocía bien la literatura, es posible hallar algo que usaron escritores desde el comienzo del género hasta nosotros: insertar pequeños novelones dentro del texto principal. ¿Recuerdan aquella hermosa incorporada sobre el origen de los negros Nay y Sinar? ¡Linda historia! De este modo el autor pinta la presencia de las negritudes en el Valle y la importancia de los elementos culturales africanos en nuestra cultura popular.
Ahora de regreso a María he descubierto que mis diálogos estaban influidos por los de Isaacs. Diálogos no superados todavía por nadie en la literatura colombiana y creo que en ni la latinoamericana. Los escritores deberíamos leer y releer aquellos diálogos. Sobre todo esos sobre el amor, tan propicios para el ridículo en que jamás cayó Isaacs, pues el amor como la madre son temas que se prestan a lo cursi inmarcesible. Lo que Isaacs logra es la inefable dimensión de la ternura.
Tal vez por eso sea tan aleccionante volver a la novela. Es un relato de lo tierno, de lo galante, de lo sincero de verdad, de la vida austera e inteligente. La protagonista retrata al autor, porque Isaacs fue todo esto en su propia vida. Él sabía perfectamente que su obra era maestra, reconocida como tal por la crítica de su tiempo. Una obra sobre el amor, asunto difícil. Ahora el ron y el humo del fuego me ayudan a ver de nuevo a María. Ella mueve sus pestañas, sus labios y siento que los cuerpos suenan extrañamente al caer. Qué ojos tan grandes, me digo: parecen almas. ¡Ahí tienen a la novia de América!..
Manuel Mejía Vallejo. María, la novia de América. En: María, más allá del paraíso. Alonso Quijada editores. Cali, 1984.
María es el primer grito de la naturaleza americana, hombre y paisaje de consuno, impregnada de un sentido místico de amor, por encima de la declamación grandilocuente de los románticos, está escrita en un estilo terso, diáfano. No hay quien no conozca la trama de María. Se trata del idilio entre Efraín y María, idilio en el cual pone Isaacs una nota de delicadeza desconocida en nuestra literatura continental. Porque no es el romanticismo declamatorio y externo ni el erotismo consuetudinario de nuestra lírica, sino un sentimiento de íntima ternura que proyecta una aureola de inefable poesía. El Valle del Cauca aparece maravillosamente descrito. Efraín, que regresa de un largo viaje, se enamora de María, una joven encantadora, crecida a su vera, pues es familiar de su padre. Los jóvenes se aman. El idilio transcurre en un ambiente eglógico, casto, maravillosamente descrito. Mas, antes de permitir que se case, el padre exige a Efraín terminar su carrera profesional, lo que significa la temporal separación de los enamorados. María que sufre de epilepsia hereditaria, muere durante la ausencia de Efraín, el cual regresa solo para visitar la tumba de su novia y partir de nuevo, a caballo, con su dolor, a través de la llanura inmensa.
María es la más grande novela americana del siglo XIX.
Luis Alberto Sánchez. Nueva historia de la literatura americana. Américalee, Buenos Aires, 1944.
Cierto día en La Alhambra, frente al salón de los baños, escuché esta historia: allí se bañaba el sultán y allá a la derecha, lo hacía su compañera. Cada cual tenía a su disposición un diván de mármol donde se recostaba a meditar y a dejar que la piel se impregnase de perfumes florales, mientras en lo alto, en los balcones interiores, cantaban las mejores voces de Granada. En el centro del baño había una inmensa laja de mármol que era calentada desde abajo por manos invisibles que encendían fuego en el sótano. Esparcidas sobre esas lajas ardientes, las aguas perfumadas se convertían en vapor. Con aquella fragancia, los ojos de los sultanes se volvían más hondos y brillantes, mientras en los balcones elevados los cantantes continuaban con sus coros y sus lamentos. Aunque con una condición: todos los cantantes eran ciegos y los que no, lo eran se les hacía saltar los ojos con agujas especiales para tener el honor de cantar delante del cuerpo desnudo de la sultana.
Ese día, en Granada, comprendí por qué nunca las auroras de julio en el Cauca fueron tan bellas como estaba María cuando se le presentó a Efraín, momentos después de salir del baño. Pues descubrí que los baños del paraíso, orientales como los definió el mismo Isaacs, no eran otra cosa que los mismos baños simbólicos de toda la humanidad: juegos del agua que habla invisibles momentos de desnudez.
Fernando Cruz Kronfly. Los baños del paraíso. En: María más allá del paraíso. Alonso Quijada editor. Cali, 1984.
Hasta el estilo de María es elegíaco: Isaacs tenía el don del sentimentalismo: sus páginas están llenas de presentimientos tristes y de augurios fatales, sus frases tienen la cadencia de las hojas en otoño y de los murmullos del crepúsculo. Y el encanto de la novela deriva en parte no pequeña de la excelente interpretación romántica del paisaje. No el inventado de acuerdo con una fórmula literaria, sino un distrito rural verdadero, ligeramente velado por la sensibilidad del escritor. La emoción llega a ser tan fuerte que las escenas naturales se transmutan en cuadros subjetivos en vez de seguir siendo la mera visión de los ojos.
Arturo Torres Ruiseco. La gran literatura iberoamericana. EMECÉ, Buenos Aires, 1945.
Frondosos naranjos, gentiles y verdes sauces que conmigo crecisteis, ¡cómo os habéis envejecido!. Rosas y azucenas de María, ¿quién las amará si existen? Agoniza un sentimiento y la grama nueva borra los senderos, las hojas secas se arremolinan en los corredores, la habitación de mamá tiene el tétrico olor a la humedad de la tumba: Abrí el armario: todos los aromas de los días de nuestro amor se exhalaron combinados con él. Lo que hace fugaz no es pues lo que se desaparece sino lo que queda flotando en el intermedio de un olvido contra el cual lucha precisamente la constancia de las cosas amadas: la brisa de la noche, perfumada de rosas y azahares, agitada la llama de los cirios gastados ya.
Lo que es imagen es imperecedero, porque no es figura, ya que alguien encontrará en el olor perdido, en la evanescencia de las ruinas en la tarde anochecida, aquel rumor que dejan siempre los amores imposibles. La imagen vuelve a reconstruirse en el tiempo cuando quien se busca a sí mismo y habla bajo la fronda de los samanes y en el vuelo de las garzas lejanas, descubre los caminos que llevan a la ciudad ideal, descubre a la vez en el montón de hojas secas, en la flor escondida entre las zarzas, la presencia de aquella casa y escucha otra vez los pies ligeros de la amada, las lágrimas que la acompañan aún y que nos llaman: la azulada presencia de esa muerta, certifica entonces el comienzo de la patria. En la diáspora que vivimos, esa imagen que María nos concede no es una nostalgia sino una certeza que nos acompaña.
Darío Ruiz Gómez. La imagen de la casa en María y la fundación del espacio. En: María, más allá del paraíso. Alonso Quijano editores, Cali, 1984.
En María son patentes los rasgos románticos: el yo de llaga viva que se crispa de dolor al menor roce con el mundo, huye en busca de soledad, desespera de la vida y paso a paso se acerca al suicidio; la melancolía como blasón heráldico de una nueva aristocracia, y su ejercicio caballeresco por las casas abandonadas y los sepulcros crepusculares; lo exótico que desde la lejanía manda su luz misteriosa y el paisaje vernáculo, tan sensitivo como el alma del poeta.
Mientras la escribía, Isaacs no tenía más que levantar los ojos para ver las anchas vegas de los torrentes espumosos, los juegos dorados del sol en el recinto de las arboiledas, las soledades de la luna y la llanura,los pueblecitos blanqueando como rebaños al pie de las montañas azules, las colinas verdes con su loro y su palmera, la ondulación en el aire de las garzas plateadas y de las águilas negras, el viento, la flor, la luciérnaga, el naranjo, el estanque con rosas, la serpeinete en el fango y el gran paseo de la luz a toda hora.
Enrique Anderson Imbert. Estudio preliminar a María. Fondo de Cultura Económica. México. 1951.
Cien años después los nadaístas caleños mostraron toda su rebeldía vacía en un antihomenaje donde se quemaron ejemplares de María y la efigie de su autor, en una actitud muy propia de quienes evidentemente no conocían el texto sino que habían oído hablar de él desde niños por profesores ineptos que no provocaba el amor a la literatura. El acto nadaístas que se realizó en el Puente Ortiz, no es gratuito: es la manifestación de una juventud que pretendía hacer la crítica sin razón de un valor establecido y refrendado por la sociedad. En un país como el nuestro, donde nunca ha existido la crítica ni la valoración reflexiva, las nuevas generaciones tienen que enfrentar el pasado totalmente desarmados. Por supuesto, el camino a escoger es otro, evitar la superficialidad, el show barato callejero y construir una visión analítica que tenga la eficacia de reinventar la poesía.
María seguirá entre nosotros como canto al amor frustrado, no realizado, el amor incestuoso de dos hermanos de crianza, la exaltación del paisaje del valle y la presencia de la cultura negra como un elemento constitutivo de la estructura social de nuestra región y de las raíces culturales que nos particularizan y nos hace completamente diferentes a los otros tipos étnicos de la nacionalidad colombiana.
Isaacs, el hombre, nos seduce en todo el despliegue de su dimensión humana, el literato que obtiene el éxito y el aplauso de sus contemporáneos, el comerciante en ruina, el combatiente, el soldado, el gobernante por un día, este cónsul en Chile. En esta difícil jornada de la existencia, viviendo entre el cieno y la ceniza, testigos de la podredumbre, sólo nos queda el sonido del tambor que escuchó Isaacs, el tambor de África para quedarse entre nosotros y provocar esos eróticos movimientos de cadera en mitad de la noche, porque la vida es una fiesta o de lo contrario no tiene sentido.
Umberto Valverde. La cultura negra en María. En: María, más allá del paraíso. Alonso Quijano Editores. Cali. 1984.
La virtud que ha hecho perdurar a esta novela no está precisamente en el triste y delicado idilio que le sirve apenas de argumento, aunque él nos dé, y no es poco, el más puro sentimiento romántico de una época, sino de en la magnífica plasticidad del cuadro que le sirve de ambiente; el de la casona solariega y señorial en que se centra la acción y el paisaje del Cauca que le rodea, valle andino que la novela ha hecho famoso. Donde se trasuntan las modalidades de vida patriarcal de la época, las estampas y las figuras de tan neto relieve que viven en sus páginas. Todo ello, ni menos, si no más, acaso, que el propio romance, trasunta, al par que el estilo tradicional propio de la vida hispanoamericana del siglo XIX, el tono propio que el romanticismo ha cobrado en contacto con ese estilo de tradición colonial típico del continente. Porque nuestro romanticismo tiene su tono propio, su color, su sabor, su perfume que lo distingue del europeo.
Alberto Zum Felde. La narrativa hispanoamericana. Madrid, Aguilar, 1964.
Efraín intentó contarnos una historia de amor y nos contó la verdadera historia que lo acosaba, intentó presentarnos un paraíso ideal, unas relaciones
redondas y perfectas, un mundo utópico, imposible y soberbio, intentó contarnos unos amores castos y beatíficos y nos narró la historia de la sensualidad cuyo centro quiso también velar porque era incestuoso y e paso sensualizó todo, no solamente las relaciones con María, sino también las relaciones con los siervos, con la naturaleza. Es un canto a lo heterodoxo en los afectos en una sociedad rígida y pacata. Pero ante todo es la soberbia de conocer, el pecado del paraíso, es la subversión de su mundo por la sobreidealización. Es la dialéctica de la destrucción por medio de la sobre utopización. Tal vez la misma necesidad que experimenta Efraín de esconder las motivaciones profundas de la novela, sea el camino que lo conduce a su aparente esquizofrenia narrativa. Eso mismo lo llevó a dejarnos una de las enseñanzas más hermosas: cuando el escritor escribe de verdad, desde las profundidades de sí mismo, con dolorosa honestidad, con el inmenso placer de jugársela toda, no puede mentir, se convierte en el único hombre que no puede mentir.
Cuando terminé emocionado, esta segunda lectura de la novela, sentí, Efraín me hizo sentir, el mismo pecado que Isaacs le hizo cometer: había mirado sin inocencia el último paraíso que vivía en mis recuerdos y como Efraín había sido expulsado de él. Pienso que todo lector que ea de verdad esta obra extraordinaria, emocionante, inmensamente hermosa, tendrá que salir, después el viaje, de esta manera de conocer el otro lado de la inocencia, expulsado también de una u otra manera del paraíso, por lo que en sí mismo lleve. Y se encontrara a boca de jarro con este otro lado de la realidad, listo a empezar la búsqueda del paraíso perdido.
Rodrigo Parra Sandoval. Paternidad y servidumbre en el paraíso. En: María, más allá del paraíso. Alonso Quijada editores. Cali, 1984.
La novela además de constituir en el género novelístico de Hispanoamérica una oportuna reacción contra las truculencias imitadas de los folletines franceses por nuestros novelistas de mediados del siglo XIX, traía consigo dos grandes y valiosas innovaciones. Por una parte incorporaba prodigiosamente, no sólo en la novela, sino en todas las formas creativas, las resonancias líricas y hasta morales de un paisaje vivo, sensible, personificado, autónomamente americano y que hasta entonces había jugado tan sólo el modesto y menos lucido papel de marco pintoresco al costumbrismo lugareño. Y, por otra parte, llevaba el libro de nuestra literatura las páginas de ensueño que el amor ingenuo de la primera juventud había dictado a un poeta transido de melancolías evocadoras y dueño de mágicas disposiciones de estilo.
Significaba esta contribución la vuelta a una de las corrientes literarias que, con la muerte de Chateaubriand, se había convertido en remanso olvidado y tranquilo, y que ahora se soltaba otra vez, pero ya con rumores más genuinos sobre los campos de un mundo nuevo. El hecho es que fue en su momento, por las relaciones históricas, una novela de gusto inmejorable, casi perfecto y equivalió a una rica levadura que pudo ser muy eficaz. Causa extrañeza no hallar en Colombia un desarrollo de la novela sentimental digno de la novela. La tonalidad artística y creativa se desplomó en la sensiblería literaria que no alcanzó a producir sino obritas menores, desvaídas y falsificadas, y sin ningún arraigo en la realidad humana.
Así la novela de Isaacs quedó sola e inimitada como todas las obras maestras de la literatura universal.
Antonio Curcio Altamar. Evolución de la novela en Colombia. Colcultura. Bogotá.1975.
Ahora no se puede catalogar dentro del concepto noble de la novela esa melosería insulsa de María. Eso es una tontería de toda una época trasladada a un panorama físico que le presta algún relieve.
José Antonio Lizarazo. Tomás Carrasquilla. Revista Sábado, Bogotá, diciembre 15 de 1945.
Soy un hombre que anda por el mundo con un manojo de ternuras inconclusas, por eso dejo la palabra a uno de los grandes de América, el guatemalteco Luis Cardozo y Aragón quien en 1934 escribió un bello texto sobre la novela:”Siempre existirá ese joven, reciente y lejano, como una estrella, como la cabeza de un centauro y su grupa de bestia. Un gesto inconsciente de su mano transforma los dragones en princesas. La perpetuidad de esta fuga hacia un tiempo que siendo nuestro pasado, el Pasado, es siempre futuro próximo, nos lo ofrece, concreta y permanente la poesía de Bécquer y la de Jorge Isaacs, con una universalidad dirigida a un puro romanticismo, perenne como la poesía y el nacimiento de Venus, puntual como la muerte”.
Concluyo que este comentario ha sido de los trabajos más encantadores de mi vida. Me proporcionó la dicha de la relectura de la gran novela y desde ahora sé y para siempre que los que no ven nada en ella, son los que caminan a tumbos por la vida y van tropezando con todo, por obra y gracia de su lastre y su elefantiasis espiritual. Volví a ver la enredadera de mi casa, el abanico de mi madre y sobre todo, volví a ver en medio de esta descomposición la candidez de algo. Volví a asistir a la creación de un mundo.
Alvaro Bejarano. María, ¿un rescate, un derrumbe?. En: María, más allá del paraíso. Alonso Quijano editores. Cali, 1984.
La novela menos politizada del romanticismo latinoamericano, que es también dentro de su simplicidad de líneas argumentales y su candor originario, una de las más frescas y representativas de las que fueron escritas en lengua española, ofrece a nuestra curiosidad una aparente paradoja: indiferente como mirada, al sentido de las tensiones sociales que todo lo condicionaba en la época y en el país, esta obra no es ni falsa ni absurda y se universalizó desde el instante de su aparición en 1867.
En íntima correspondencia con tan extraña o excéntrica circunstancia, observamos otra no menos paradojal en la propia personalidad de Isaacs: el ímpetu que desde los 27 hasta los 29 años, de 1864 a 1866, lo llevó a escribir su novela sobre el dechado de experiencias personales de infancia y de adolescencia traspuestas limpiamente al plano poético-novelesco, pathos constitutivo de su talento literario, parece convertírsele en un poder hostil, a la vez que Isaacs compone copiosos y malogrados versos y se agita no menos estérilmente en la política, la guerra y la guerra hasta el fin de sus días.
¿Por qué el joven Isaacs, escritor primerizo, escribe aquella novela directamente en un plano de universalidad que salta por sobre la literatura posible de un medio cultural anacrónico, o sea, de aquellos cuadros de costumbres que sus amigos de El Mosaico en Bogotá redactaban apaciblemente, más de treinta años antes de que apareciera la primera obra del todavía costumbrista Carrasquilla?
Un esbozo de una respuesta la encuentro en las relaciones iniciales, formativas del joven Isaacs con la concepción romántica del mundo o la universalidad europea del periodo. Se trata de relaciones radicalmente problemáticas, de las cuales no es conciente, desde luego. La weltanschaung romántica lo poseyó hasta los 30 años y tan pronto publica la novela, queda literalmente vacío de aquella substancia, abandonado por aquella universalidad formal, en cuyo seno se había desarrollado su espíritu hasta entonces. Perdida aquella concepción originaria, ninguna realmente le será posible, pues su existencia se absorve en la verdadera dimensión de la historia nacional: el anacronismo generado bajo las condiciones neocoloniales.
En los veintiocho años que sobrevive a la publicación de su novela, no vuelve a trabajar sobre el género, pese a las condiciones que para ello su talento había mostrado poseer en grado apreciable respecto de su momento y su medio. El único intento que se le conoce data de 1893, dos años antes de su muerte, cuando sin resultado positivo inicia la redacción de una obra que tituló Camilo o Alma negra, primera en el plan de una especie de un ciclo novelístico sobre la gesta emancipadora y la disolución de la Gran Colombia, que proseguiría con otra titulada Fania.
Durante aquellos años se agita en la política, bajo sus más espectaculares formas: el parlamentarismo, el periodismo panfletario y la guerra civil, pero sin que descubramos ahí la coherencia constructiva del genuino hombre de acción. Su tránsito del conservatismo al liberalismo y a su fracción más radical, no es una superación que lo enriquezca en el sentido de vincular eficazmente sus actos a la historia que se hacía.
Escribe en abundancia, hasta el fin de su vida, versos convencional y exteriormente románticos que, junto con el periodismo y otros más laboriosos trabajos en prosa, mantienen su vocación primera en un aplazamiento que sin duda le impide el mínimo reposo y lo desacuerda consigo mismo, a la vez que disloca desde adentro, o sea, desde el impulso inicial, sus presuntas ambiciones políticas. Realiza excursiones de investigación antropológica y expone acuciosamente en páginas de científico aficionado. Descubre yacimientos de petróleo y carbón, sin beneficio personal alguno, debido a circunstancias administrativas, financieras y tecnológicas, que desde luego, escapaban a su voluntad.
Nunca ni en los momentos de aparente éxito, que fueron raros, dejó de manifestarse como desengañado, inclusive cuando entre 1870-1873, acatado en plena juventud y a escala continental como el autor de la novela, ejerce el consulado en Chile y es nominado entre los colaboradores eminentes de la prensa de Santiago. Y a los 58 años, muere desencantado, consumido al fin por las secuelas de las fiebres palúdicas que 31 años antes había contraído a orillas del río Dagua y deja en la pobreza a su numerosa familia.
Jaime Mejía Duque. Isaacs y María: el hombre y su novela. Editorial Lealon. Medellín. 1979.
María no es una novela, y si como tal se juzgase sería una mala novela, es un idilio en prosa, un sueño de amor.
Miguel Antonio Caro. El darwinismo y las misiones. El Reportorio Colombiano. Bogotá, 1887.
María no es una novela exaltada, una narración ensordecedora: es en cambio, el relato de la desmesura y la desmemoria que paradójicamente requiere del reposo y el silencio. Aquí la tragedia no está precedida de tambores, ni fanfarrias y las banderas son apenas jirones en la retaguardia de la tropa. El suelo del valle es afelpado, por él se puede discurrir con paso quedo, las confidencias recatadas son posibles. Al romántico americano no lo moldean las desproporciones del paisaje, él no quiere imponerle a la Historia sus derroteros. Él es ante todo, naturaleza interiorizada. Y por más que ésta sea grandiosa, es silencio, es quietud, paz consigo mismo.
Por eso cuando Efraín va a enfrentar su destino, Isaacs le recuerda lo que es: el rumor del Sabaletas, sus vegas, nada distinto de eso. Isaacs no tiene necesidad de descubrir una patria nueva, a la manera de los románticos europeos, no tiene necesidad de viajar para conocer desiertos y las frondosas selvas de América, éstas siempre se ofrecieron como algo natural a sus ojos y a su corazón. Constantemente lo acompañaron caudalosos ríos, árboles floridos, aves encendidas de colores, de quienes amó su melancolía y sus ansias de libertad. Porque la realidad inmensa de una naturaleza desmedida es cosa corriente en su vida, los poetas americanos necesitan exagerar los sentimientos para hacerse conocer. Esta enseñanza es mi deuda de gratitud para con la novela. Para ya es hora de despedirnos de ese ser del sueño, de la dulzura del amor, de esa Hada Melusina, de María.
Jaime Galarza Sanclemente. El Valle de María. En: María, Más allá del paraíso. Alonso Quijada editores. Cali, 1984.
Aunque el siglo XIX prolongó su vigencia hasta 1930, el romanticismo que imperó durante gran parte de él fue desapareciendo. La dureza cada vez mayor de las guerras civiles, los cambios económicos, el enfrentamiento social fueron creando un mundo diferente, las olas del realismo fueron invadiendo la vida y la literatura. El paisaje subjetivo que fuera el gran momento de la novela, se desvanece y solamente a mediados del siglo XX empieza a recuperarse. María conmovió al país, y sus ecos llegaron a muchos sitios fuera de él. Su carácter de obra única, su calidad autobiográfica, su idealización romántica, no tuvo eco entre sus imitadores. Tampoco lo tuvo en quienes quisieron trasladarla al arte dramático o al cine. Porque, como anotó, Antonio Curcio Altamar: “Hay en la fisonomía moral de María y en el sentimiento con que esta contemplada, un tono de grandeza y de ternura que la salva de la muñequería insulsa de las heroínas literarias que la remedaron. Tanto adentro, como fuera del país.
Hoy entrados en el cuarto final del siglo XX, a más de cien años de la primera publicación, sigue teniendo vigencia. Una vigencia diferente de la que tuvo en el momento de la ola romántica. Pero, es sin duda, una novela que ha superado los embates el tiempo, que ha sorteado los cambios de estilo, las modas, las escuelas literarias. Hay no una María, no cientos, sino tantas como lectores ha tenido. Porque cada lector tiene su propia María que se escapa de las páginas del libro, y entra en el país luminoso de la leyenda.
Pedro Gómez Valderrama. María en dos siglos. Academia de Historia del Chocó. Editorial Lealon. Medellín- Quibdó, 1989.
Cuando la libertad se muere, la verdadera poesía muere también; las almas de los grandes poetas piden la libertad para cantar; como las alas poderosas de las águilas, necesitan el espacio inmenso para perderse en él; cuando en esta época sombría se hizo un crimen recordar la libertad vencida, Jorge Isaacs colgó su lira, y se fue como el romano a vivir en el silencio, lejos de las bajezas de la corte y de las miradas de Tiberio. Y la América estuvo huérfana de sus cantos; este gran cantor, fue un gran luchador.
Jorge Isaacs que es el primero de los poetas de la patria, fue también uno de los primeros caracteres de la república; tuvo algo tan austero como su musa; su virtud; la castidad de sus creaciones poéticas, no es más blanca que la de sus acciones públicas; unid la musa de Virgilio, sin sus afeminaciones de Efebo, a la palabra y el valor de Tiberio Graco, y tendréis un perfil de la personalidad de Isaacs.
José María Vargas Vila. Los divinos y los humanos. En: Jorge Isaacs, su María, sus luchas. Editorial Lealon. Medellín. 1989.
Acta con la cual la tertulia El Mosaico publicó por vez primera las poesías de Isaacs:
En una de las últimas noches del mes de mayo, estábamos reunidos en casa de uno de nosotros y esperábamos oír leer las poesías de un joven cuyo nombre nos era hasta entonces apenas conocido. Leída la primera composición, experimentamos dos sentimientos: de admiración el primero, admiración semejante a la que produce la vista de una de las magníficas auroras del Cauca.
De temor el segundo, al pensar que aquellas armonías que tan dulces nos habían parecido, podían quizá desvanecerse, que la inspiración del poeta pudiera haber sido fugitiva.
Pero nuestra admiración creció y la lectura de las otras composiciones, disipó nuestro temor. Entusiasmados al fin ofrecimos al inspirado joven las sinceras simpatías de nuestros corazones expresadas en fervorosos elogios.
Dímosle cuanto podíamos darle; devolvémosle ahora impresas las poesías que entonces nos leyó manuscritas; dámosle también nuestros nombres, firmando no una recomendación, que para tanto no nos creemos competentes, sino una carta de introducción para el público: a este toca juzgar el mérito del libro que le presentamos:
José María Samper J. Manuel Marroquín Ezequiel Uricoechea
Ricardo Carrasquilla Aníbal Galindo Próspero Pereira Gamba
Diego Fallon J. M. Quijano O. Rafael Samper
Teodoro Valenzuela José María Vergara y V. Ricardo Becerra
Salvador Camacho Roldán Manuel Pombo
Bogotá, junio 24 de 1864
RECUADRO
AmnistíaLas guerras civiles fueron frecuentes en el siglo XIX, el primer siglo de nuestra vida independiente. Enfrentaron usualmente al gobierno con el partido de oposición, liberal o conservador, y siguieron las normas usuales de la guerra entre ejércitos regulares: los civiles quedaban sujetos a reclutamiento y empréstitos forzados, pero estaban protegidos en términos generales por las normas convencionales del derecho de gentes. Los mismos combatientes, en la mayoría de los casos, fueron tratados como rebeldes, y al final de la guerra los prisioneros se liberaban o se beneficiaban con una amnistía. El fusilamiento de prisioneros se consideró, cuando ocurrió, como una señal de barbarie que no podía admitirse: el fusilamiento de Barreiro por Santander y la orden de Tomás Cipriano de Mosquera de ejecutar varios revolucionarios en 1842 se recordaron durante todo el resto del siglo como muestras de arbitrariedad y crueldad.
Los gobiernos constituidos sólo perdieron una guerra nacional, la que permitió en 1861 el triunfo de Tomás Cipriano de Mosquera y el establecimiento de un régimen federal de orientación liberal radical. La Constitución de 1863 convirtió el derecho de gentes en parte del orden legal explícito: el artículo 91 señaló que en caso de guerra civil regiría el derecho de gentes entre los combatientes, y que estos podrían dar término a la guerra mediante tratados entre los beligerantes.
Un buen ejemplo de tratado para concluir una situación de guerra civil o rebelión dentro del marco de esta constitución fue el firmado en 1880 entre Pedro Restrepo Uribe, presidente del Estado de Antioquia, y el jefe revolucionario Jorge Isaacs. La historia de esta guerra puede resumirse en pocas palabras. En 1877, como resultado de una guerra civil nacional, los conservadores perdieron el poder en Antioquia, que quedó bajo el mando de un liberal radical, el general caucano Tomás Rengifo, en remplazo del presidente titular, el también general Julián Trujillo, quien recibió licencia mientras ejercía la presidencia de los Estados Unidos de Colombia. Las divergencias entre liberales (se esbozaba ya la evolución de Rafael Núñez y sus seguidores hacia una transacción con la Iglesia y los conservadores) fueron muy fuertes en Antioquia, donde los liberales locales eran de dudosa lealtad hacia el radicalismo o miraban con recelo a los caucanos que habían venido a ayudarles.
En enero de 1880 Tomás Rengifo, contra el cual se habían coligado la mayoría de los liberales antioqueños, se retiró del mando, y dejó como remplazo a Pedro Restrepo Uribe, un comerciante que en opinión de los amigos de Rengifo, encabezados por el poeta Jorge Isaacs, e interesados en detener la elección presidencial de Núñez, no era de fiar, y quería gobernar “con los hijos de Antioquia”. Isaacs se rebeló, con el apoyo de Ricardo Gaitán Obeso y otros oficiales no antioqueños, y después de declararse el 28 de enero jefe civil y militar y el 1 de febrero presidente provisional del Estado de Antioquia, aplastó toda resistencia y apresó al presidente Restrepo Uribe. El breve mando de Isaacs tuvo varios incidentes, como el incendio de la casa del rico Coriolano Amador, quien se encontraba preso y fue liberado bajo palabra para enfrentar la calamidad, pero aprovechó para fugarse. Entre las víctimas de la revuelta estuvo el general Antonio Acosta, quien murió en Jericó defendiendo el gobierno de Restrepo, y cuyos amores se narran en la novela de María Cristina Restrepo De una vez y para siempre (Medellín, 2000).
El gobierno nacional, encabezado por el ya independiente Julián Trujillo, empeñado en que Núñez ganara la presidencia, decidió enviar su ejército para defender al gobierno local: esto, aunque contrario a las normas constitucionales que ordenaban al gobierno nacional permanecer neutral en caso de revueltas locales, tenía bastantes antecedentes, y ya Trujillo había derribado el gobierno del Magdalena, encabezado por Luis A. Robles, para garantizar el voto del estado por Nuñez.
Isaacs decidió entonces someterse, y firmó el 7 de marzo un acuerdo de paz con Pedro Restrepo Uribe, cuyos apartes principales se transcriben aquí, y en el que además del compromiso del gobierno de pagar los empréstitos de guerra que había hecho Isaacs, se destaca la obligación de cada bando de expedir un decreto de amnistía a favor de sus opositores. No deben de ser muchos los casos en que los jefes de un ejército revolucionario o rebelde amnistían a los miembros del gobierno legítimo. (Una amnistía mutua se había prometido, pero no fue ratificada, en la esponsión de Manizales de 1860: el gobiernador del Estado del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera, y el presidente de la Conferederación Granadina, Mariano Ospina Rodríguez, se comprometían a expedir sendos decretos de amnistía. Ospina consideró que la ley no permitía a un presidente negociar con rebeldes y no aprobó la esponsión, que había sido firmada, a nombre del gobierno, por el jefe militar Joaquín Posada Gutiérrez).
En todo caso, el presidente Restrepo Uribe, otra vez en ejercicio del poder, se negó a dar cumplimiento al acuerdo, y la Cámara de Representantes aprobó una resolución por la cual se negó a recibir en su seno a Jorge Isaacs y a Mario Arana, que habían sido elegidos como representantes en Antioquia, por haberse rebelado contra el gobierno nacional.
“Por decreto de Isaacs, hoi jefe Civil y Militar del Estado, renunciará tal empleo para restituir al señor Restrepo U. en el ejercicio del Poder Ejecutivo…
1. Restrepo U. reconoce cuán necesario es, con el objeto de destruir por completo en el Estado de Antioquia toda causa de discordia en las filas liberales, convocar una Convención que lo reconstituya [….] por tanto, cree conveniente la convocatoria de una Convención que, instalándose a más tardar el 14 de mayo, reconstituya el Estado de Antioquia […]
2. El Ejercito que hoi comanda Isaacs, continuará en el mismo pie y con la misma organización que él le ha dado, i se conservará en sus empleos a los jefes i oficiales […]
Hoy mismo espedirá Isaacs un decreto de amnistía para todos los prisioneros que tiene en su poder, decreto por el cual quedan libres de toda r esponsabilidad política los ciudadanos que de alguna manera hayan sido hostiles al Gobierno establecido desde el 28 de enero último en adelante; i así mismo, declarará Restrepo U. libre de aquella responsabilidad a los servidores del Gobierno de que se ha hecho mención […]
JORJE ISAACS PEDRO RESTREPO U.
Tomado de: JORGE ISAACS, La revolución radical en Antioquia, Bogotá, 1880
Textos y poemas seleccionados de Jorge Isaacs
María
Capítulo I
Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el Colegio de Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años, y famoso en toda la república por aquel tiempo.
En la noche víspera de mi vieja, después de la velada entró a mi cuarto una de mis hermanas, y sin decirme una sola palabra cariñosa, porque los sollozos le embragaban la voz, cortó de mi cabeza unos cabellos; cuando salió, habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas.
Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Esos cabellos quitados a una cabeza infantil; esa precaución del amor contra la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante mi sueño vagase mi alma por todos aquellos sitios donde yo había pasado, sin comprenderlo, las horas más felices de mi existencia.
A la mañana siguiente, mi padre desató de mi cabeza, humedecida por tantas lágrimas, los brazos de mi madre. Mis hermanas al decirme sus adioses las enjugaron con besos. María esperó humildemente su turno y, balbuciendo su despedida, juntó su mejilla sonrosada a la mía helada por la primera sensación de dolor.
Pocos momentos después seguía a mi padre, que ocultaba el rostro a mis miradas: Las pisadas de nuestros caballos en el sendero guijarroso ahogaban mis últimos sollozos. El rumor del Sabaletas, cuyas vegas quedaban a nuestra derecha, se aminoraba por instantes. Dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda en las que solían divisarse desde la casa, viajeros deseados; volví la vista hacia ella buscando uno de tantos seres queridos: María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi madre.
Capítulo II
Pasados seis años, los últimos días de un lujoso agosto me recibieron al regresar al nativo valle. Mi corazón rebosaba de amor patrio. Era ya la última jornada de mi viaje, y yo gozaba de la más perfumada mañana del verano. El cielo tenía un tinte azul pálido; hacia el oriente y sobre las crestas altísimas de las montañas medio enlutadas aún, vagaban algunas nubecillas de oro, como la gasa del turbante de una bailarina esparcidas por un aliento amoroso. Hacia el sur flotaban las nieblas que durante la noche habían embozado los montes lejanos. Cruzaba planicies alfombradas de verdes gramales, regadas por riachuelos cuyo paso me obstruían hermosas vacadas, que abandonaban sus sesteaderos para internarse en las lagunas o en sendas abovedadas por florecidos pisamos e higuerones frondosos. Mis ojos se habían fijado con avidez en aquellos sitios medio ocultos al viajero por las copas de añosos guaduales; en aquellos cortijos donde había dejado gentes virtuosas y amigas.
Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo recuerdo había creído conservar en mi memoria porque algunas de mis estrofas, admiradas por mis condiscípulos. Tenían de ella pálidas tintas. Cuando en el salón de baile inundado e luz, lleno de melodías voluptuosas, de aromas mil mezclados, de susurros de tantos ropajes de mujeres seductoras, encontramos aquella con quien hemos soñado a los dieciocho años y una mirada fugitiva suya quema toda nuestra frente, y su voz hace enmudecer por toda otra voz para nosotros, y sus flores dejan tras si, esencias desconocidas; Entonces caemos en una postración celestial; nuestra voz es impotente, nuestros oídos no escuchan ya la suya, nuestras miradas no pueden seguirla: pero, cuando refrescada nuestra mente, vuelve ella a la memoria horas después, nuestros labios murmuran en cantares su alabanza, y es esa mujer, es su acento, es su mirada, es el ruido de sus pasos sobre las alfombras, lo que remeda aquel canto, que el vulgo creerá ideal. Así el cielo, los horizontes, las pampas y las cumbres del Cauca, hacen enmudecer quien las contempla. Las grandes bellezas de la creación no pueden a un tiempo ser vistas y cantadas: es necesario que vuelvan al alma empalidecidas por la memoria infiel.
Capítulo IV
Dormí tranquilo, como cuando me adormecía en la niñez uno de los maravillosos cuentos del esclavo Pedro.
Soñé que María entraba a renovar las flores de mi mesa, y que al salir había rozado las cortinas de mi lecho con su falda de muselina vaporosa salpicada de florecillas azules. Cuando desperté, las aves cantaban revoloteando en los follajes de los naranjos y pomarrosos, y los azahares llenaron mi estancia con su aroma, tan luego como entreabrí la puerta.
La voz de María llegó entonces a mis oídos dulce y pura: era su voz de niña, pero más grave y lista ya para prestarse a todas las modulaciones de la ternura y de la pasión. ¡Ay! ¡Cuántas veces en mis sueños un eco de ese mismo acento ha llegado después a mi alma, y mis ojos han buscado en vano aquel huerto donde la vi tan bella en aquella mañana de agosto!.
La niña cuyas inocentes caricias habían sido todas para mí, no sería ya la compañera de mis juegos; pero en las tardes doradas de verano estaría en los paseos, a mi lado, en medio del grupo de mis hermanas; le ayudaría a cultivar sus flores predilectas; en las veladas oiría su voz, me mirarían sus ojos, nos separaría un solo paso.
Luego que me hube arreglado ligeramente los vestidos, abrí la ventana y divisé a María en una de las calles del jardín, acompañada de Emma; llevaba un traje más oscuro que el de la víspera, y su pañolón de púrpura le caía, enlazado a la cintura, en forma de banda sobre la falda; su larga cabellera, dividida en dos crenchas, le ocultaba a medias parte de la espalda y pecho; ella y mi hermana tenían descalzos los pies. Llevaba una vasija de porcelana más blanca que los brazos que la sostenían, la que iba llenando de rosas abiertas durante la noche, desechando por marchitas las menos húmedas y lozanas. Ella, riendo con su compañera, hundía sus mejillas, más frescas que las rosas, en el tazón rebosante. Descubrióme Emma: María lo notó y sin volverse hacia mí, cayo de rodillas para ocultarme sus pies, desátose del talle el pañolón y cubriéndose con él los hombros, fingía jugar con las flores. Las hijas núbiles de los patriarcas no fueron más hermosas en las alboradas en que recogían flores para sus altares.
Horas después me avisaron que el baño estaba preparado y fui a él. Un frondoso y corpulento naranjo, agobiado de frutos maduros, formaba pabellón sobre el estanque de canteras bruñidas: sobrenadaban en el agua muchísimas rosas; era un baño oriental y estaba perfumado con las flores que en la mañana había recogido María.
Capítulo V
En mi ausencia, mi padre había mejorado sus propiedades notablemente: una costosa y bella fábrica de azúcar, muchas fanegadas de caña para abastecerla, extensas dehesas con ganado vacuno y caballar, buenos cebaderos y una lujosa casa de habitación, constituían lo más notable de sus haciendas de tierra caliente. Los esclavos, bien vestidos y contentos, hasta donde es posible estarlo en la servidumbre, eran sumisos y afectuosos para con su amo. Hallé hombres a los que, niños antes, me habían enseñado a poner trampas a las chilacoas y guatines en la espesura de los bosques.
Una tarde, ya a puestas del sol, regresábamos de las labranzas a la fábrica, mi padre, Higinio y yo. Ellos hablaban de trabajos hechos y por hacer; a mí me ocupaba cosas menos serias: pensaba en los días de mi infancia. El olor peculiar de los bosques recién derribados y de las piñuelas en sazón, la greguería de los loros en los guaduales y guayabales vecinos; el tañido lejano del cuerno de algún pastor, repetido por los montes: las castrueras de los esclavos que volvían espaciosamente de las labores con las herramientas al hombro; los arreboles vistos a través de los cañaverales movedizos; todo me recordaba las tardes en que abusando mis hermanas, María y yo de alguna licencia de mi madre, obtenida a fuerza de tenacidad, nos solazábamos recogiendo guayabas de nuestros árboles predilectos, sacando nidos de piñuelas, muchas veces con grave lesión de brazos y manos y espiando nidos de pericos en las cercas de los corrales.
En la madrugada del sábado próximo se casaron Bruno y Remigia. Esa noche a las siete montamos mi padre y yo para ir al baile, cuya música empezábamos a oír. Cuando llegamos, Julián, esclavo capitán de la cuadrilla, salió a tomarnos el estribo y a recibir nuestros caballos. Estaba lujoso con su vestido de domingo y le pendía de la cintura el largo machete de guarnición plateada, insignia de su empleo. Una sala de nuestra antigua casa de habitación había sido desocupada de los enseres de labor que contenía paras hacer el baile en ella. Habíanla rodeado de tarimas: en una araña de madera suspendida de una de las vigas, daban vueltas media docena de luces; los músicos y cantores, mezcla de agregados, esclavos y manumisos, ocupaban una de las puertas: No habían sino dos flautas de caña, un tambor improvisado, dos alfandoques y una pandereta; pero las finas voces de los negritos entonaban bambucos con maestría tal, había en sus cantos tan sentida combinación de melancólicos, alegres y ligeros acordes, los versos que cantaban tan tiernamente sencilllos, que el más culto aficionado hubiera escuchado en éxtasis aquella música semisalvaje.. Penetramos en la sala con zamarros y sombreros. De los bailarines eran en ese momento Remigia y Bruno: ella con follado de boleros azules, tumbadillo de flores lacres, camisa blanca bordada de negro y gargantilla y zarcillos color de rubí, danzaba con toda la gentileza y donaire que eran de esperarse de su talle cimbrador. Bruno, doblados sobre los hombros los paños de su ruana de hilo, calzón de vistosa manta y camisa blanca aplanchada y un cabiblanco nuevo en la cintura, zapateaba con destreza admirable.
Pasada aquella mano, que así llaman los campesinos cada pieza de baile, tocaron los músicos su más hermoso bambuco, porque Julián les anunció que era para el amo. Al cabo de una hora nos retiramos. En el camino me manifestó mi padre, casi con pesar, que se veía en el caso de sacrificar su bienestar a favor mío, cumpliéndome la promesa que me tenía hecha de tiempo atrás de enviarme a Europa a concluir mis estudios de medicina y que debía emprender a más tardar dentro de cuatro meses. Empezaba a anochecer, que a no haber sido así, habría notado la emoción que su negativa me causaba. El resto del camino se hizo sin que anudásemos la conversación. ¡Cuán feliz hubiera sido yo vuelto a ver a María, si la noticia de ese viaje no se hubiera interpuesto desde aquel momento entre mis esperanzas y ella!.
Capítulo VI
Cerré las puertas. Allí estaban las flores recogidas por ella para mí: las ajé con mis besos; quise aspirar de una vez todos sus aromas, buscando en ellos los de los vestidos de María; bañéles con mis lágrimas… ¡Ah, los que no habéis llorado de felicidad así, llorad de desesperación, si ha pasado vuestra adolescencia, porque así tampoco volveréis a amar ya!
¡Primer amor! Noble orgullo de sentirse amado: sacrificio dulce de todo lo que antes nos era caro a favor de la mujer querida: felicidad que comprada para un día con las lágrimas de toda una existencia, recibiríamos con un don de Dios: perfume para todas las horas del porvenir, luz inextinguible del pasado, flor guardada en el alma y que no es dado marchitar a los desengaños: único tesoro que no puede arrebatarnos la envidia de los hombres; delirio delicioso. , inspirado del cielo…!María! ¡María! ¡María! ¡Cuánto te amé! ¡Cuánto te amara!
Capitulo VIII
Meditando en mi cuarto creí adivinar la causa del sufrimiento de María. Recordé la manera como yo había salido del salón después de mi llegada y cómo la impresión que me hizo la voz confidencial de ella, fue motivo para que le contestara con todo el desacierto producido por una emoción reprimida. Convencido ya del origen de su pena, habría dado mil vidas por obtener un perdón suyo; pero la duda vino a agravar la turbación de mi espíritu. Dudé del amor de María. ¿Por qué, pensaba yo, se esfuerza mi corazón en creerla sometida a este mismo martirio? Me consideré indigno de poseer tanta belleza, tanta inocencia. Me eché en cara ese orgullo que me había ofuscado hasta el punto de creerme por el objeto de su amor siendo solamente merecedor de su cariño de hermana. En mi locura pensé con menos terror, no, con placer casi, en mi próximo viaje.
Capítulo IX
Los resplandores que delineaban hacia el oriente las cúspides de la cordillera Central, doraban en semicírculo sobre ella algunas nubes ligeras, que se desataban las unas de las otras para alejarse y desaparecer: Las verdes pampas y bosques frondosos del valle se veían como a través de un vidrio azulado y en medio de ellas algunas cabañas blancas, humaredas de los montes quemados elevándose en espiral y alguna vez las revueltas del río. La cordillera de Occidente, con sus pliegues y senos, semejaba mantos de terciopelo azul oscuro suspendidos de sus centros por manos de genios velados por la niebla. Al frente de mi ventana, los rosales y los follajes de los arboles del huerto parecían temer las primeras brisas que vendrían a derramar el rocío que brillaba en sus hojas y flores. Todo me parecía triste. Tomé la escopeta, hice una señal al cariñoso Mayo , que sentado sobre las piernas traseras, me miraba fijamente, arrugada la frente por la excesiva atención, aguardando la primera orden y saltando el vallado de piedra, cogí el camino de la montaña. Las garzas abandonaban sus dormideros, formando en su vuelo, líneas ondulantes que plateaba el sol, como cintas abandonadas al capricho del viento. Numerosas bandadas de loros se levantaban de los guaduales para dirigirse a los maizales cercanos y el diostedé saludaba al día con su canto triste y monótono desde el corazón de la sierra.
Bajé a la vega montuosa del río. El trueno de su raudal iba aumentando y poco después, descubrí las corrientes, impetuosas al precipitarse en los saltos, convertidas en espumas hervidoras en ellos, cristalinas y tersas en los remansos, rodando siempre sobre un lecho de peñascos afelpados de musgos, orlados en la ribera por iracales, helechos y cañas de amarillos tallos, plumajes sedosos y semilleros de color púrpura. Detúveme en la mitad del puente, formado por el huracán con un cedro corpulento. Floridas parásitas colgaban de sus ramas y campanillas azules y tornasoladas bajaban en festones desde mis pies a mecerse en ondas, una vegetación exuberante y altiva abovedaba a trechos el río, a través de la cual penetraban algunos rayos del sol naciente, como por la techumbre rota de un templo indiano abandonado.
Los perros del antioqueño José le dieron con sus ladridos parte de mi llegada. Mayo temerosos de ellos, se me acercó mohíno. Salió a recibirme, el hacha en una mano y el sombrero en la otra. La pequeña vivienda denunciaba laboriosidad, economía y limpieza: todo era rústico, pero cómodamente dispuesto, y casa cosa en su lugar. La sala de la casita, perfectamente barrida, poyos de guadua alrededor cubiertos de esteras de junco y pieles de oso, algunas láminas de papel iluminado representativas de santos y prendidas con espinas de naranjo a las paredes sin blanquear, tenía a derecha e izquierda la alcoba de la mujer de José y la de las muchachas. La cocina formada de caña menuda y con el techo de hojas de la misma planta, estaba separada de la casa por un huertecillo donde le perejil, la manzanilla, el poleo y las albahacas mezclaban sus aromas.
Las mujeres parecían vestidas con más esmero que de ordinario: Tránsito y Lucía llevaban enaguas de zaraza morada y camisas muy blancas con golas de encaje ribeteadas de trencilla negra, bajo las cuales escondían parte de sus rosarios y gargantillas de bombillas de vidrio color de ópalo. Las trenzas de sus cabellos, gruesas y de color de azabache, les jugaban sobre las espaldas, al más leve movimiento de los pies desnudos, cuidados y ligeros.
Capítulo XXI
El almuerzo fue suculento como de costumbre, y sazonado con una conversación que dejaba conocer la impaciencia de Braulio y de José por dar principio a la cacería. Serían las diez cuando, listos ya todos, cargado Lucas con el fiambre que Luisa nos había preparado, y después de las entradas y salidas de José para poner en su gran garniel de nutria tacos de cabuya y otros chismes que se le habían olvidado, nos pusimos en marcha.
Éramos cinco los cazadores: el mulato Tiburcio, peón de la chagra; Lucas, neivano agregado de una hacienda vecina; José, Braulio y yo. Todos íbamos armados de escopetas. Eran de zacoleta las de los dos primeros y excelentes, por supuesto, según ellos. José y Braulio llevaban, además, lanzas cuidadosamente enastadas. En la casa no quedó perro útil: todos atramojados de dos en dos, engrosaron la partida expedicionaria dando aullidos de placer; y hasta el favorito de la cocinera Marta, Palomo, a quien los conejos temían con ceguera, brindó el cuello para ser contado en el número de los hábiles; pero José lo despidió con un ¡zumba! seguido de algunos reproches humillantes.
Luisa y las muchachas quedaron intranquilas, especialmente Tránsito, que sabía bien era su novio quien iba a correr mayores peligros, pues su ideoneidad para el caso era indisputable.
Aprovechando una angosta y enmarañada trocha empezamos a ascender por la ribera septentrional del río. Su sesgo suave, si tal puede llamarse el fondo selvoso de la cañada, encañonado por peñascos en cuyas cimas crecían, como en azoteas, crespos helechos y cañas enredadas por floridas trepadoras, estaba obstruido trechos por enormes piedras por entre las cuales se escapaban corrientes en ondas veloces, blancos borbollones y caprichosos plumajes.
Poco más de media legua habíamos andado, cuando José, deteniéndose a la desembocadura de un zanjón ancho, seco y amurallado por altas barrancas, examinó algunos huesos mal roídos, dispersos en la arena; eran los del cordero que el día antes se le había puesto de cebo a la fiera. Precediéndonos Braulio, nos internamos José y yo por el zanjón. Los rastros subían, Braulio, después de unas cien varas de ascenso, se detuvo y sin mirarnos hizo ademán de que parásemos. Puso oído a los rumores de la selva; aspiró todo el aire que su pecho podía contener; miró hacia la alta bóveda que los cedros, jiguas y yarumos formaban sobre nosotros y siguió andando con lentos y silenciosos pasos. Detúvose de nuevo al cabo de un rato; repitió el examen hecho en la primera estación; y mostrándonos los rasguños que tenía el tronco de un árbol que se levantaba desde el fondo de l zanjón, nos dijo después de un nuevo examen de las huellas: Por aquí salió; se conoce que está bien comido y baquiano. La chamba terminaba veinte varas adelante por un paredón desde cuyo tope se conocía, por la hoya que tenía al pie, que en los días de lluvia se despeñaban por allí las corrientes de la falda.
Contra lo que creía conveniente, buscamos otra vez la ribera del río, y continuamos subiendo por ella. A poco halló Braulio las huellas del tigre en una playa. Era necesario cerciorarnos de sí la fiera había pasado por allí al otro lado, o si, se lo impidieron las corrientes, ya muy descolgadas e impetuosas, había continuado subiendo por la ribera en que estábamos, que era lo más probable. Braulio, la escopeta terciada a la espalda, vadeó el raudal atándose a la cintura un rejo, cuyo extremo retenía José para evitar que un mal paso hiciera rodar al sobrino a la cascada inmediata. Guardábamos un silencio profundo y acallábamos uno que otro aullido de impaciencia que dejaban escapar los perros.
– No hay rastros acá, dijo Braulio después de examinar las arenas y la maleza.
Al ponerse en pie, vuelto hacia nosotros, sobre la cima de un peñón le entendimos por los ademanes que nos mandaba a estar quietos. Se zafó la escopeta de los hombros y la apoyó en el pecho como para disparar sobre las peñas que teníamos a la espalda; se inclinó ligeramente hacia delante, firme y tranquilo y dio fuego.
· ¡Allí!- Gritó señalando hacia la arboleda de las peñas cuyos filos nos era imposible divisar; y bajando a saltos a la ribera, añadió:
· ¡La cuerda firme! ¡Los perros más arriba!.
Los perros parecían estar al corriente de lo que había sucedido: no bien los soltamos, desaparecieron a nuestra derecha por entre los cañaverales.
· ¡Quietos!- Volvió a gritar Braulio, ganando ya la ribera; y mientras cargaba precipitadamente la escopeta, divisándome a mí, agregó:
· Usted aquí, patrón.
Los perros perseguían de cerca la presa, que no debía de tener fácil salida, puesto que los ladridos venían de un mismo punto de la falda. Braulio tomó una lanza de manos de José, y nos dijo:
· Ustedes más abajo y más altos, para cuidar este paso, porque el tigre volverá sobre su rastro si se nos escapa de donde está. Tiburcio con ustedes- agregó.
Y dirigiéndose a Lucas:
Los dos a costear el peñón por arriba. Luego con su sonrisa dulce de siempre terminó de colocar con pulso firme un pistón en la chimenea de la escopeta:
· Es un gatico, y ya está herido. Y diciendo estas palabras nos dispersamos.
José, Tiburcio y yo subimos a una roca convenientemente situada: Tiburcio miraba y remiraba la ceba de su escopeta. José era todo ojos. Desde allí veíamos lo que pasaba en el peñón y podíamos guardar el paso recomendado, porque los árboles de la falda, aunque corpulentos, eran raros.
De los seis perros, dos estaban ya fuera de combate: uno de ellos destripado a los pies de la fiera; el otro dejando ver las entrañas por entre las costillas, había venido a buscarnos y expiraba dando quejidos lastimeros junto a la piedra que ocupábamos. De espaldas contra un grupo de robles, haciendo serpentear la cola, erizado el dorso, los ojos llameantes y la dentadura descubierta, el tigre lanzaba unos bufidos roncos, y al sacudir la enorme cabeza, las orejas hacían un ruido semejante al de las castañuelas de madera. Al revolverse, hostigado por los perros, no escarmentados aunque no muy sanos, se veía que de su ijar izquierdo chorreaba sangre, la que a veces intentaba lamer inútilmente, porque entonces lo acosaba la jauría con ventaja.
Braulio y Lucas se presentaron saliendo del cañaveral sobre el peñón, pero un poco más distantes de la fiera que nosotros. Lucas estaba lívido y las manchas de carate de sus pómulos de azul turquí.
Formábamos así un triángulo los cazadores y la pieza, pudiendo ambos disparar a un tiempo sobre ella sin ofendernos mutuamente. –¡ Fuego todos a un tiempo ¡- gritó José.
· ¡No! ¡No! Los perros – respondió Braulio y dejando solo a su compañero, desapareció.
Comprendí que un disparo general podía terminarlo todo; pero era cierto que algunos perros sucumbirían; y no muriendo el tigre, le era fácil hacer una diablura encontrándonos sin armas cargadas. La cabeza de Braulio, con la boca entreabierta y jadeante, los ojos desplegados y la cabellera revuelta, – asomó por entre el cañaveral, un poco atrás de los árboles que defendían la espalda de la fiera; en el brazo derecho llevaba enristrada la lanza y con el izquierdo desviaba los bejucos que le impedían ver bien. Todos quedamos mudos; los perros parecían interesados en el fin de la partida. José gritó al fin: -¡Hubí!, ¡Mataleón! ¡Pícalo, Truncho!. No convenía darle tregua a la fiera y se evitaba un riesgo mayor a Braulio.
Los perros volvieron al ataque simultáneamente: otro de ellos quedó muerto sin dar un quejido. El tigre lanzó un maullido horroroso. Braulio apareció tras el grupo de robles hacia nuestro lado, empuñando el asta de la lanza sin la hoja.
La fiera dio la misma vuelta en su busca; y él gritó -¡Fuego! ¡Fuego!- volviendo a quedar de un brinco en el mismo punto donde había asestado la lanzada. El tigre lo buscaba. Lucas había desaparecido. Tiburcio estaba de color de aceituna. Apuntó y sólo se quemó la ceba. José disparó; el tigre rugió de nuevo tratando como de morderse el lomo y de un salto volvió instantáneamente sobre Braulio. Éste dando una nueva vuelta tras de los robles, se lanzó hacia nosotros a recoger la lanza que le arrojaba José.
Entonces la fiera nos dio frente. Sólo mi escopeta estaba disponible: disparé; el tigre se sentó sobre la cola, tambaleó y cayó.
Braulio miró atrás instintivamente para saber el efecto del último tiro. José, Tiburcio y yo nos hallábamos ya cerca de él, y todos dimos a un tiempo un grito de triunfo. La fiera arrojaba sanguaza espumosa por la boca: tenía los ojos empañados e inmóviles, y en el último paroxismo de muerte, estiraba las piernas temblorosas y removía la hojarasca al enrollar y desenrollar la hermosa cola.
· ¡Valiente tiro!… ¡Qué tiro!- exclamó Braulio poniéndole un pie al animal sobre el cogote- En la frente. ¡Eso sí es un pulso firme!.
José, con voz no muy segura todavía, dijo, limpiándose con la manga de la camisa el sudor de la frente: -No, no…, si es mecha. ¡Santísimo patriarca! ¡Qué animal tan bien criado! ¡Si te toca ni se sabe!.
Miró tristemente los cadáveres de los tres perros, diciendo: -!Pobre Campanilla, es la que más siento, tan guapa mi perra…!.
Acarició luego a los otros tres, que con tamaña lengua afuera, jadeaban acostados y desentendidos, como si solamente se hubiera tratado de acorralar un becerro arisco. José tendiéndome su ruana en lo limpio, me dijo: -Siéntese, niño; vamos a sacar bien el cuero, porque es de usted. – Y enseguida gritó- ¡Lucas!
Braulio soltó una carcajada, concluyéndola por decir: -Ya ese estará metido en el gallinero de casa.- ¡Lucas! Volvió a gritar José, sin atender a lo que su sobrino decía: mas, viéndonos a todos reír, preguntó: -¿Qué es? -Tío, si el valluno zafó desde que erré la lanzada.
José nos miraba como si le fueses imposible entendernos. -¡Timanejo pícaro!. Y acercándose al río, gritó de forma que las montañas repitieran su voz: -¡Lucas del demonio!.
– Aquí tengo un buen cuchillo para desollar- le advirtió Tiburcio.
Capítulo XXXI
Capítulo XLIII
Explotábase en aquel tiempo muchas minas de oro en el Chocó y si se tiene en cuenta lo rústico del sistema que se empleaba para elaborarlas, bien merecen ser calificados de considerables sus productos. Los dueños ocupaban cuadrillas de esclavos en tales trabajos: Se introducían por el Atrato la mayor parte de las mercancías extranjeras que se consumían en el Cauca y Chocó. Los mercados de Kingston y de Cartagena eran los más frecuentados por los comerciantes importadores. Existía en Turbo una bodega.
Esto sabido, es fácil estimar cuán tácticamente había Sardick establecido su punto de residencia: las comisiones de muchos negociantes, la compra de oro y el frecuente cambio que con los cunas ribereños hacia de carey, tagua, pieles, cacao, cucho y jagua, por sales. Aguardiente, pólvora, armas y baratijas sin contar sus utilidades como agricultor, especulaciones bastante lucrativas para tenerlo satisfecho y hacerle fomentar la risueña esperanza de regresar rico a su país, de donde había venido miserable. Le servía de poderoso auxiliar su hermano Thomas, establecido en Cuba y capitán del buque negrero que he seguido en su viaje. Descargando el bergantín de los efectos que en aquella ocasión tría y que a su arribo al puerto de La Habana había recibido y ocupado con las producciones indígenas que William había almacenado durante meses, todo lo cual fue ejecutado en dos noches y con el mayor sigilo por los sirvientes de los contrabandistas, el capitán se dispuso a partir.
Aquel hombre que tan despiadadamente había tratado a los compañeros de Nay, desde el día en que al alzar un látigo sobre ella, la vio desplomarse inerte a sus pies, le dispensó toda la consideración de que su recia índole era capaz. Comprendiendo Nay que el capitán iba a embarcarse, no pudo sofocar un sollozo y lamentos, suponiéndose que aquel hombre volvería a ver pronto las costas de África de donde la habían arrebatado. Acércase a él, le pide de rodillas y con ademanes que no la deje; le besó los pies e imaginando en su dolor que podrá comprenderla, le dice:
· Llévame contigo. Yo seré tu esclava, buscaremos a Sinar y así tendrás dos esclavos en vez de uno. Tú que eres blanco y que cruzas los mares, sabrás dónde está y podremos hallarlo. Debía estar bella en su doloroso frenesí. El marino la contempló en silencio: plégole los labios una sonrisa extraña que la rubia y espesa barba que acariciaba no alcanzó a verla, pasole por la frente una sombra roja y sus ojos dejaron ver la mansedumbre de los del chacal cuando lo acaricia la hembra. Pro fin, tomándole una mano y llevándola contra el pecho, le dio a entender que si prometía amarlo partirían juntos. Nay, altiva como una reina, se puso de pie, dio la espalda al irlandés y entró al aposento inmediato.
Transcurrieron seis meses, Nay se hacía entender ya en castellano, debido a la constancia con que se empeñaba. Pero casi a ninguna hora sus ojos sin lágrimas: el canto de algún ave americana que le recordaba su país o la vista de flores parecidas a las de los bosques de Gambia, avivaba su dolor y la hacía gemir. Las despedidas de los compañeros de infortunio habían ido quebrantando el corazón de la esclava y al fin llegó el día en que se despidió del último. Ella no había sido vendida y era tratada con menos crueldad, no tanto porque la amparase el afecto de su ama, sino porque la desventurada iba a ser madre y su señor esperaba realizarla mejor una vez que naciera el manumiso. Aquel avaro negociaba de contrabando con sangre de reyes.
Nay había resuelto que el hijo de Sinar no fuera esclavo. Un joven inglés que regresaba de Las Antillas al interior de Nueva Granada descansó por casualidad en aquellos meses en la casa de Sardick antes de emprender la penosa navegación del Atrato. Traía consigo una preciosa niña de tres años a quien parecía amar tiernamente.
Eran ellos mi padre y Ester, la cual empezaba apenas a acostumbrarse a su nuevo nombre María.
Nay supuso que aquella niña era huérfana de madre y le cobró particular cariño. Mi padre temía confiársela, a pesar de que María no estaba contenta sino en los brazos de la esclava o jugando con su hijo; pero Gabriela lo tranquilizó contándole lo que ella sabía de la historia de la hija de Magmahú, relación que conmovió al extranjero. Comprendió éste la imprudencia cometida por la esposa de Sardick al hacerle sabedor de la fecha en que había sido traída la africana a tierra granadina, puesto que las leyes del país prohibían desde 1821 la importación de negros y en tal virtud, Nay y su hijo eran libres.
Un norteamericano que regresaba su país se detuvo en casa de Sardick y le habló del deseo que tenía de llevar una esclava de bellas condiciones para regalarla a su esposa. Nay le fue ofrecida y el norteamericano, después de regatear el precio una hora, pesó al irlandés 150 castellanos de oro en pago de la esclava.
Nay supo enseguida que había sido vendida en esa pequeña porción de oro y sonrío amargamente al pensar que la cambiaban por un puñado de tibar y sería llevada aun país donde su hijo sería también esclavo.
Nay se mostró indiferente a todo; pero en la tarde, cuando al ponerse sol se paseaba mi padre llevando de la mano a María por la ribera del mar, se acercó a él con el niño en los brazos.- Yo sé que al país al que nos llevan seremos esclavos: si no quiere que ahogue al niño esta noche, cómpreme y me consagraré a servir y querer a tu hija.
Mi padre allanó todo con dinero. Firmado por el norteamericano el nuevo documento de venta, mi padre escribió a continuación una nota y pasó el pliego a Gabriela para que Nay oyese leer. En esas líneas renunciaba al derecho de propiedad que pudiera tener sobre ella y su hijo.-Es que yo no necesito una esclava, sino una aya que quiera mucho a mi hija – dijo mi padre.
Así fueron a habitar a la casa de mis padres Feliciana y Juan Angel.
Alguna vez que, sentada a la cabecera de mi cama, me entretenía con uno de sus fantásticos cuentos, se quedó silenciosa y creí que notar que lloraba. Le pregunté por qué.
· Así que seas hombre, me respondió, harás viajes y nos llevarás a Juan Angel y a mí.
· Si, le respondí entusiasmado; iremos a la tierra de esas princesas lindas de tus historias. Me las mostrarás. ¿Cómo se llama?. – África, me contestó.
Yo me quedé soñando con palacios de oro y oyendo músicas deliciosas.
Capítulo LXV
En la tarde de ese día, durante el cual había visitado todos los sitios que me eran queridos y que no debía volver a ver, me preparaba para emprender viaje a la ciudad, pasando por el cementerio de la parroquia donde estaba la tumba de María: Juan Angel y Braulio se habían adelantado a esperarme y José su mujer y sus hijas me rodeaban para recibir mi despedida. Invitados por mí me suguieron al oratorio y todos llorando, oramos por el alma de aquella a quien tanto habíamos amado. Luego me faltó la voz para decir una postrera palabra cariñosa a José, ellos tampoco la habrían tenido para responderme. A pocas cuadras de la casa me detuve antes de emprender la bajada a ver una vez más aquella mansión querida y sus contornos de las horas de felicidad qque en ella había pasado, sólo llevaba conmigo el recuerdo de Marí, los dones que me había dejado al borde la tumba.
A la hora y media me desmontaba en la portada de una especie de huerto, aislado en la llanura y cercado de palenque, que era el cementerio de la aldea. Atravesé por en medio de las malezas y de las cruces de leño y de guadua que se levantaban sobre ellas. El sol al ponerse cruzaba el remaje enmarañado de la selva vecina con algunos rayos que amarilleaban sobre los zarzales y en los follajes de los árboles que sombreaban las tumbas.
Al dar la vuelta a un grupo de corpulentos tamarindos, quedé en frente de un pedestal blanco y manchado por las lluvias, sobre el cual se elevaba una cruz de hierro. Me acerqué. En una plancha negra que las adormideras medio ocultaban ya, empecé a leer: María…
A aquel monólogo terrible del alma ante la muerte, del alma que la interroga, que la maldice… que le ruega, que la llama… demasiado elocuente respuesta dio esa tumba fría y sorda, que mis brazos oprimían y mis lágrimas bañaban.
El ruido de unos pasos sobre la hojarasca me hizo levantar la frente del pedestal: Braulio se acercó a mí, y entregándome una corona de rosas y azucenas, permaneció en el mismo sitio como para indicarme que era hora de partir. Me puse en pie para colgarla de la cruz y volví a abrazarme a los pies de ella para darle a María y a su sepulcro un último adiós.
Había ya montado y Braulio estrechaba en sus manos una de las mías, cuando el revuelo de un ave que al pasar sobre nuestras cabezas dio un graznido siniestro y conocido para mí, interrumpió nuestra despedida; la vi volar hacia la cruz de hierro y posada ya en uno de sus brazos, aleteó repitiendo su espantoso canto.
Estremecido partí a galope por en medio de la pampa solitaria, cuyo vasto horizonte ennegrecía la noche.
¡Ten piedad de mí!
¡Señor!, si en tus miradas encendiste
este fuego inmortal que me devora,
y en su boca fragante y seductora
sonrisa de tus ángeles pusiste;
Si de tez de azucena la vestiste
Y negros bucles: sí una voz canora,
De los sueños de mi alma arrulladora,
Ni a las palomas de tus selvas diste.
Perdona el gran dolor de mi agonía
Y déjame buscar también olvido
En las tinieblas de la tumba fría.
Olvidarla en la tierra no he podido.
¿Cómo esperarla podrá si ya no es mía?
¿Cómo vivir, Señor, si la he perdido?
Esquela a Solina
Dice el doctor que estoy convaleciente,
Gracias por la sabrosa jelatina:
Tiemblas al tocarla, como tú, Solina,
Si se rozan mis labios con tu frente.
Tú me puedes curar la intermitente
Que se burla de Pardo y la quinina;
Sólo en tu boca está mi medicina
Y la salud me niegas inclemente.
Mas si tomas mi ruego por delirio,
Y atrincherada en tu recato adusto
No le das a mi amor esa corona.
Conquistada en dos meses de martirio,
Para morirme holgado y a mi gusto
Mándame sin tardanza una poltrona.
En el hogar, 1870
Mercedes
Mercedes hacen los reyes,
Mercedes sueña el amor,
Más Mercedes como tú…
¡Sólo puede hacerlas Dios!
En La Pluma, 1880
A orillas del mar Caribe
Pequeña es tu grandeza
Ante el dolor eterno de mi alma;
Es dulce la amargura de tus ondas
Después de la amargura de mis lágrimas.
En La Patria, 1882
¿Qué?
¿Un autógrafo mío?
¿Del trovador errante un pensamiento?
No deja rastro en el azul vacío
La leve nube que arrebata el viento,
Ni en los remansos del salvaje río.
El ala del alción: tan sólo el nombre
De una sombra es el hombre.
En La Siesta, 1886




