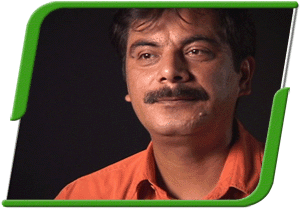José Libardo Porras
No asistí al Festival porque mis padres no me lo permitieron. Yo tenía apenas once años y, entonces, al contrario de la usanza de hoy, para los niños era ley acatar las órdenes de sus mayores. Además, en mi barrio, Belén San Bernardo, tan clase media, tan mojigato, casi las únicas celebraciones públicas y masivas estaban relacionadas con el deporte, con la oración o con la parranda navideña. Había que ver las romerías para ir a la autopista a presenciar la llegada de la Vuelta a Colombia, las procesiones en la Semana Santa y las comilonas y borracheras familiares en diciembre.
Mi primera referencia de esa fiesta de la libertad fue un afiche que el dueño de la tienda de la esquina colgó en la pared, un cartón grande rojo encendido con el signo de la paz y el amor formado por un hombre y una mujer desnudos. Ignoro de donde sacó ese tendero tal cartel, pero es improbable que él, amigo de emborracharse con aguardiente al son de los tangos y de frecuentar prostíbulos, se interesara en un movimiento que, según fama, sólo proponía la inmoralidad y el consumo de drogas.
La otra referencia fue Gildardo, el primero de la barra en tener largo el pelo, en escuchar rock en inglés y en fumar marihuana. El sí asistió al Festival de Ancón porque a él nunca nadie le dijo qué hacer; él sí había inculcado a sus padres el respeto al hijo. Gildardo era un hippie. No recuerdo qué contó de su experiencia, sólo recuerdo su entusiasmo.
Desde entonces se le vió con bluyines desteñidos y sandalias, con los ojos enrojecidos, tarareando alguna melodía extraña, invocando al Ché y a Ghandi y a los Beatles, jugando nerviosamente con un crucifijo de madera que llevaba al cuello, hablando de amor y paz. Un espíritu insumiso opuesto a la quietud de San Bernardo, al fin de cuentas.
Durante las vacaciones nosotros jugábamos al fútbol, íbamos a robar naranjas al zoológico y a bañarnos en los charcos de El Manzanillo; Gildardo, en cambio, echaba unas ropas en su morral de lona y se iba en auto-stop para la costa o para Bogotá, o para donde el primer carro lo llevara, y al tiempo regresaba bronceado, más flaco y más feliz.
Una tarde lo vimos salir; se despidió con la señal de la victoria y se perdió en la distancia con su caminar desgarbado. Se dirigía a Cali. Al terminar las vacaciones no había aparecido, ni apareció en las vacaciones siguientes, y casi al año nos enteramos de que vivía en Argentina; a los dos, en Alemania, a los cinco, en el Tibet.
… Y a los veinte años estaba de nuevo en Colombia, en su barrio y su casa de siempre en la ciudad de Medellín. Lo encontré en la avenida La Playa vendiendo preciosuras de plata creadas por él. Me reconoció y me detuvo a charlar durante dos o quizá tres horas. Parecía haber permanecido congelado durante esos años. Yo tampoco, según me dijo en una lengua hecha de todas las lenguas, había cambiado. Me habló de países visitados, de personas conocidas, de mujeres amadas. Vendió un par de pendientes y me reiteró que a pesar de los años yo seguía igual. Me habló de sus trabajos: había sido marinero, contrabandista, mecánico y artesano. Enseñó a una muchacha una sortija e insistió en que yo era el Libardo de veinte años atrás. Hablamos de los amigos de San Bernardo: le conté que Charita era economista, Argemiro contador y Carlos obrero; que Hernán había muerto, Fabio iba a casarse y Ramiro trabajaba en una mina en Segovia. Él no supo explicarme la razón de su regreso; yo no pude explicarle por qué jamás no me había ido a recorrer mundo. Casi obsequió a una negra sonriente una gargantilla y me dijo que pronto reiniciaría su viaje. Yo callé mi deseo de irme y mi miedo de hacerlo.
En casa, frente al espejo, me alegró pensar que Gildardo ignoraba que a lo largo de esos veinte años yo me hice un hombre triste.
Al ir de vacaciones a mi pueblo natal en el suroeste de Antioquia paso por Ancón. Ni una sola vez he dejado de preguntarme qué habría sido de mi vida si mis padres no me hubieran prohibido ser testigo de esa celebración de la hermandad universal, tan memorable.
**********************************************************************************************************************************************************************************************

José Libardo Porras Vallejo ( 1959-2019) Licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia. En 1996 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de cuento otorgado por Colcultura con el libro “Historias de la cárcel Bellavista” y el primer puesto en el Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín con el libro “Seis historias de amor, todas edificantes”. Además de otro libro de cuentos titulado “Mujeres saltando la cerca” (Planeta, 2010), publicó cuatro novelas: “Hijos de la nieve” (Planeta, 2000), “Happy birthday, Capo” (Planeta, 2008), “Fugitiva” (Alcaldía de Medellín, 2009) y “Fuego de amor encendido” (Universidad de Antioquia, 2010). Sus libros de poemas son “Hijo de ciudad” (1994) y “Partes de guerra” (1987).